¿Sería la vida de los demás una amalgama de contradicciones como la suya? Seguro que no. De lo contrario, la cordura brillaría por su ausencia en el mundo.
Cuando su padre murió y Jon se convirtió en el conde de Merton a los trece años de edad, Con se hizo cargo del manejo de la propiedad así como del resto de sus responsabilidades; aunque su padre, haciendo gala de su cuestionable sensatez, había nombrado a su cuñado, el padre de Elliott, como tutor legal de Jon. Pero el padre de Elliott murió dos años después y Elliott heredó el título y la responsabilidad de ser el tutor de Jon. Así fue como Elliott, su primo y mejor amigo, se convirtió en su peor adversario. Porque decidió tomarse su papel con gran seriedad y lo obligó a hacerse a un lado, al contrario que su padre, que le había cedido las riendas desde el principio.
Y así comenzó la gran enemistad, el amargo distanciamiento que duraba desde entonces. Porque Elliott se negó en redondo a confiar en que él pudiera llevar las riendas de la propiedad como era debido y ocuparse adecuadamente de su propio hermano. Se entrometió y no tardó en descubrir que faltaba una enorme fortuna en joyas, aunque ninguna de ellas estuviera vinculada al título. De modo que no tuvo que reflexionar mucho para llegar a la conclusión más obvia y comenzaron a volar las acusaciones.
Con lo mandó al cuerno.
No quiso explicarle nada, no quiso confiar en su primo. Eso habría sido demasiado fácil. Además, Elliott no le había preguntado nada acerca de lo sucedido, ni le había invitado a explicarse. Se limitó a llegar a una conclusión lógica, o a lo que él pensaba que era una conclusión lógica. Y lo llamó «ladrón», un ladrón de la peor calaña. Un ladrón capaz de robarle a un hermano con retraso mental que lo quería con locura y que confiaba en él ciegamente porque el pobre no daba para más.
La verdad sea dicha, ya le guardaba rencor a Elliott antes de que hiciera el mencionado descubrimiento y la acusación. Porque su primo, que acababa de ser nombrado vizconde de Lyngate después de la muerte de su padre, era un cruel recordatorio de que él no se había convertido en el conde de Merton después de la muerte del suyo, aunque también fuera el primogénito.
En cualquier caso, mandó a Elliott al cuerno.
Y a diferencia de lo que había sucedido en otras ocasiones después de una pelea, fueron incapaces de darse de puñetazos y acabar sonriendo mientras admitían que se lo habían pasado en grande. Aunque les sangrase la nariz y se llevaran los dedos a los ojos para aliviar el dolor de la hinchazón.
Porque no era de ese tipo de disputas. Era una situación irremediable.
En vez de recurrir a los puños, Constantine decidió convertir la vida de Elliott en un infierno, al menos siempre que estuviera en Warren Hall. E iba a menudo. Utilizó a Jon para que jugara con su primo, aunque este encontraba su actitud molesta, frustrante y en más de una ocasión humillante. A Jon, por el contrario, le parecía divertidísimo. De modo que esos juegos ensancharon la brecha existente entre ellos. A veces, por ejemplo, le decía a Jon que se escondiera cuando Elliott llegaba, de modo que su primo perdía un tiempo valioso mientras lo buscaba. Él se limitaba a observar la escena cruzado de brazos y apoyado en la jamba de alguna puerta, sonriendo con desdén.
Las rencillas conseguían que aflorara lo peor de las personas. Al menos, así era en su caso.
Ni siquiera a esas alturas se arrepentía, aunque debería hacerlo, por haberse comportado de forma tan pueril. Porque Elliott, que le conocía desde que eran pequeños, le había creído (y todavía le creía) capaz de robarle a su propio hermano por la simple razón de que era fácil aprovecharse de él. Esa súbita falta de confianza le había dolido mucho. Todavía le dolería si no hubiera transformado ese dolor en odio.
Sin embargo, en muchos aspectos él era igual de malo que Elliott. A esas alturas, con el cuerpo tibio y relajado de Hannah pegado al suyo y los ojos clavados en la pared situada frente a la cama, ni siquiera intentaba negarlo. En vez de sentarse con Elliott para discutir sobre la tutela de su hermano como lo harían dos hombres (dos amigos) que habían llegado a los veinte años, se había mostrado frío, distante y sarcástico mucho antes incluso de que hubieran echado en falta las joyas. Y Elliott se había mostrado frío, distante y despótico.
En realidad, todo fue muy pueril. Por ambas partes. Quizá lo hubieran superado de no ser por las dichosas joyas. Unas joyas que evidentemente habían desaparecido, de modo que Elliott y él jamás superaron el problema.
Los dos eran culpables a partes iguales.
Pero no por ello Con odiaba menos a su primo.
Hundió la nariz en el pelo de Hannah. Era suave, fragante y tibio, como ella. Pensó en despertarla con un beso para ver si de esa forma le ponía fin a sus pensamientos, pero estaba dormida como un tronco.
La noche anterior la había alterado. Esa misma tarde seguía alterada por su comportamiento.
Y también había alterado a la señorita Leavensworth, que era del todo inocente.
De la misma forma que alteró a Vanessa poco después de que se casara con Elliott.
¿Hacía la gente ese tipo de cosas? ¿Tenían los demás esos vergonzosos e incómodos esqueletos en sus respectivos armarios?
Era un monstruo. Era la encarnación del demonio. La gente tenía razón al compararlo con él.
Tal vez uno de sus peores pecados, uno muy reciente, fuera su negativa a aceptar todo lo que sabía que era inherente a la condición humana. Las personas, todas las personas, eran un complejo producto fruto de su herencia, de su entorno, de su infancia, de su educación y del cúmulo de experiencias que confería la vida, de la misma manera que eran fruto de su carácter y de la personalidad con que se nacía. Todo el mundo poseía infinidad de pétalos superpuestos. Y todo el mundo poseía algo en lo más profundo de su interior de valor incalculable.
Nadie era superficial. No del todo.
Sin embargo, había decidido creer que la duquesa de Dunbarton era diferente del resto de los seres humanos. Había decidido creer que bajo la belleza, la vanidad y la arrogancia externas no había nada que descubrir. Que era un recipiente vacío, no del todo humana.
Eso era lo que la gente había decidido creer de ella durante toda su vida. Salvo, al parecer, el difunto duque, su esposo.
Se había comportado tan mal como los miembros de su propia familia, quienes quizá la hubieran querido a su modo, pero quienes también habían supuesto que su belleza le restaba sensibilidad, le otorgaba más autosuficiencia que a su hermana, una joven normal y corriente. El padre se había compadecido de su hija menor, suponiendo que la primogénita estaría mejor preparada para sortear por sí misma las vicisitudes de la vida. ¿Por qué suponía la gente que los más guapos solo necesitaban de su belleza para alcanzar la felicidad? ¿Por qué suponían que detrás de la belleza no había nada, salvo un recipiente vacío e insensible?
¿Por qué lo había supuesto él?
¿Se había negado a reconocer la totalidad de su persona porque era guapa?
Comenzaba a dolerle la cabeza. Y comenzaba a quedársele dormido el brazo sobre el que descansaba la cabeza de Hannah. Y necesitaba rascarse el hombro porque sentía un repentino picor. No iba a dormir nada. Era evidente. Ni tampoco iban a hacer el amor otra vez. No hasta que hubiera reflexionado a fondo.
Apartó la mano con cuidado de debajo de su mejilla e hizo lo mismo con el brazo sobre el que descansaba su cabeza. La escuchó murmurar en sueños mientras colocaba la cabeza sobre la almohada.
– Constantine… -la oyó decir, pero no se despertó.
Salió de la cama en dirección al vestidor. Se vistió, aunque no se puso chaqueta ni tampoco se molestó en meterse la camisa por los pantalones. Después se acercó a la cama para mirar a Hannah. Estaba medio despierta y parpadeó varias veces mientras lo miraba.
– Quédate aquí -dijo-. Ahora vuelvo. -Se inclinó para besarla en los labios.
Ella le devolvió el beso con languidez.
– ¿Adónde vas? -preguntó.
– Ahora vuelvo -repitió, y se marchó a la cocina, para lo que tuvo que bajar dos tramos de escalera.
Encendió el fuego avivando las ascuas de la noche anterior, llenó hasta la mitad la pesada tetera de hierro y puso el agua a hervir. Hizo una incursión en la despensa en busca de algo para comer, y colocó unos cuantos bizcochos en un plato. No tardó mucho en subir de nuevo las escaleras con una bandeja en la que llevaba una enorme tetera de porcelana cubierta por un grueso cubretetera para evitar que el té se enfriara, una jarra de leche, un azucarero, tazas, platillos, cucharas y el plato con los bizcochos. Dejó la bandeja en el gabinete adyacente a su dormitorio y fue en busca de Hannah.
Seguía medio dormida. Con volvió al vestidor y salió con un largo batín de lana que solo se ponía en las noches más gélidas cuando estaba solo en casa y lo único que le apetecía era arrellanarse en un sillón con un buen libro.
– Ven -dijo solícito.
– ¿Adónde? -Pese a la pregunta, se incorporó y se sentó en el borde de la cama. Al ver que él levantaba el batín se puso en pie. Metió los brazos por las mangas y la envolvió con él antes de atarle el cinturón. La prenda parecía habérsela tragado-. Mmm -murmuró mientras acercaba la nariz al cuello-. Huele a ti.
– ¿Y eso es bueno?
– Mmm -murmuró de nuevo a modo de respuesta.
La culpa volvió a asaltarlo. Cogió el candelabro y la precedió al gabinete. Los sillones de la estancia eran grandes, elegidos así a conciencia. Grandes, mullidos y cómodos. Porque en esa estancia la elegancia y la pose no importaban. Era un lugar donde tumbarse a placer y arriesgarse a sufrir un daño irreparable en la espalda. Allí era donde se relajaba.
Por extraño que pareciera, jamás había invitado a nadie a ese gabinete. Ninguna de sus antiguas amantes había puesto un pie en él.
Hannah se sentó en un mullido sillón de cuero, dobló las piernas para colocarlas en el asiento, se apoyó en el respaldo y se envolvió con el batín. Mientras él servía el té, lo observó con los párpados entornados, aunque no con la expresión habitual en ella. En esa ocasión sí estaba adormilada de verdad. Era una expresión satisfecha, o lo parecía.
– ¿Leche? ¿Azúcar? -preguntó.
– Ambas -contestó ella.
Colocó su taza y su platillo en la mesita que tenía al lado y le ofreció el plato de bizcochos. Hannah cogió uno para probarlo.
– Constantine, eres un anfitrión estupendo -dijo-. Viril. Y generoso. Me has llenado la taza hasta el borde. A ver si consigo no derramar nada.
Nunca le había visto el sentido a la costumbre de llenar una taza a medias. Para empezar, las tazas ya eran demasiado pequeñas de por sí.
Se sentó frente a ella, muy cerca, con un bizcocho en una mano y la taza en la otra. Se acomodó en el sillón y cruzó las piernas, colocando el tobillo encima de la rodilla contraria.
Fingía que estaba relajado.
– Bueno, duquesa -dijo-, dime qué quieres saber.
De repente pareció abrirse en su interior un agujero negro, enorme y vacío. Y sintió una inmensa vulnerabilidad. Sin embargo, esa era la única manera de redimirse.
Hannah estaba impresionada. La mayoría de los hombres habría aplazado el tema todo lo posible. Y cuando Constantine salió de la cama, ella estaba dormida. Seguramente habría seguido durmiendo toda la noche. Sin embargo, había decidido recordarle que estaba en su derecho de preguntarle sobre sí mismo y de esperar una respuesta.
Sospechaba que era un hombre lleno de secretos y dudaba de que hubiera desvelado alguno de forma voluntaria alguna vez, ni siquiera a sus allegados o a sus seres queridos. Era un hombre muy reservado.
¿Quiénes serían sus allegados y sus seres queridos? ¿Sus primos? ¿Los que habían usurpado lo que debería haber sido suyo por derecho?
¿Sería un hombre solitario? De repente, sospechaba que lo era.
Y, al parecer, también era un hombre de palabra. Se había comportado mal con la pobre Barbara, lo sabía y se arrepentía de ello. Y en ese momento pensaba redimirse de la única forma que sabía. Contestando a todas sus preguntas.
Dadas las circunstancias sería una crueldad hacérselas, obligarlo a desvelar los secretos de una vida que con tanto celo había guardado.
En ese instante no parecía tan enigmático, elegante y peligroso como de costumbre. De hecho, estaba sentado de forma muy poco elegante… como ella. Estaba guapísimo.
Sintió algo llamando a su corazón. Pero le negó la entrada.
Apuró el bizcocho.
– Debería haber sabido que responderías con sorprendente astucia a mi oferta de contártelo todo -dijo él.
Hannah enarcó las cejas al escucharlo.
– Guardando silencio -concluyó Constantine.

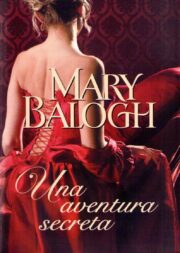
"Una Aventura Secreta" отзывы
Отзывы читателей о книге "Una Aventura Secreta". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Una Aventura Secreta" друзьям в соцсетях.