– Lo conozco bien -dijo Hannah-. El duque era su amigo aunque el príncipe, ahora el rey, lo sacaba de quicio. Es imposible que no te caiga bien, por más que haga el ridículo en ocasiones. Lo que más ansia en la vida, por encima de cualquier otra cosa, es que lo quieran. Si el antiguo rey y la reina lo hubieran querido desde el principio, hoy sería una persona distinta. Un hombre muchísimo más seguro de sí mismo.
– ¿Y más delgado? -añadió él-. ¿Su necesidad de comer sería menor?
Lo miró con una sonrisa. Y acabó soltando una carcajada. Constantine también sonrió y después enarcó las cejas. Fue un momento raro.
Había pasado once años adquiriendo conocimientos y ejercitando la disciplina, diez de ellos a manos de un hombre que había ganado ambos atributos gracias a las experiencias de una larga vida.
Conocimiento y disciplina. Once años escondiendo su verdadera personalidad, esa valiosa criatura que era en realidad, como una crisálida en un capullo de serenidad oculta bajo miles de máscaras.
La vida misma se había convertido en un secreto. Nadie estaba al tanto de la vida que llevaba detrás de las apariencias. Porque las apariencias lo eran todo para aquellos que la rodeaban. Era lo único que conocían. Sin embargo, en su caso lo importante era la realidad oculta tras la fachada.
Pero de repente esa crisálida se veía amenazada. Había elegido a un hombre solo por los placeres sensuales que podía ofrecerle y se había… ¿Qué palabra podía emplear para definir lo que Constantine era para ella? No se había enamorado de él, pero…
Bueno, de algún modo estaban involucrados de una forma íntima. Era su amante, sí. Sin embargo, un amante se podía descartar, olvidar, sustituir. Se podía mantener a una distancia segura del corazón. Los amantes eran para el placer, para divertirse.
Constantine era más que su amante.
Desde el comienzo de ese año se había dicho que iba a entregarse al placer y que no iba a buscar el amor y la felicidad permanente. Se había dicho que despacharía a Constantine, que lo olvidaría en cuanto acabara la temporada social. Y lo haría, por supuesto. Porque no le quedaba más remedio, en realidad. Sabía muy bien que él buscaba una amante distinta cada año.
Pero…
Pero sus emociones habían acabado implicadas de alguna forma en lo que supuestamente iba a ser una experiencia solo física.
El capullo de serenidad que protegía a la crisálida, a su corazón, se había agitado.
El duque llevaba razón. Le había advertido de que algún día sucedería, de que los capullos solo servían para proteger la fragilidad de una nueva vida hasta que estaba lista para salir y florecer con todo su esplendor.
Debería habérselo pensado mejor antes de elegir a un hombre misterioso que la intrigaba.
Porque, evidentemente, su personalidad estaba oculta bajo un sinfín de capas. Una parte de dicha personalidad no era nada agradable. Como ejemplo bastaba el impertinente interrogatorio al que había sometido a Barbara en el baile de los Kitteridge. O ese ridículo orgullo que durante años había perpetuado de forma innecesaria una rencilla con su primo, que también era su mejor amigo. Pero otra parte… En fin, podría llegar a amar al hombre cuya compasión por los desafortunados era tan profunda que les había abierto su hogar, el corazón de su privacidad y de su paz. Y todo por la sencilla satisfacción de hacer lo correcto. En vez de buscar elogios, no le había hablado a nadie de su hogar ni de lo que estaba haciendo en él.
Salvo al rey, en un momento de embriaguez compartida.
Y en ese momento a ella, porque se lo debía.
¡Ay, qué cerca estaba de cometer un error absurdo del que se arrepentiría el resto de su vida! Porque Constantine Huxtable no era el hombre adecuado para algo permanente. De repente, la ausencia del duque se convirtió en un enorme vacío. Ojalá pudiera volver a casa, burlarse de él, dejar que se burlara de ella, y colocar su mano sobre esa mano anciana y artrítica que tanta seguridad le ofrecía. Y pedirle consejo. O su opinión sobre lo que le estaba sucediendo.
Sin embargo, le había enseñado a ser autosuficiente, y hasta ese momento pensaba que había aprendido bien la lección. El duque no querría que dependiera siempre de él. Ni tampoco lo querría ella.
Se estaban mirando a los ojos en silencio, Constantine y ella, y ninguno de los dos sonreía ya.
– Podrían colgarnos por traición si nos oyeran hablar así -dijo.
– O acabar con la cabeza cortada -añadió él-. Por cierto, le dije a la señorita Leavensworth que hablaría contigo para organizar una visita a la Torre de Londres porque todavía no ha estado en ella. ¿Vendrás?
– Hace años que yo tampoco voy -respondió-. ¿Pasarás unos cuantos días en Copeland Manor si organizo una breve fiesta campestre?
– ¿Me estás invitando, duquesa? -Preguntó Constantine a su vez-. ¿No es una orden?
– Bueno, tú me has invitado a ir a la Torre, así que yo no voy a ser menos en cuanto a amabilidad.
– No estarás pensando en invitar a Moreland y a su esposa, ¿verdad?
– No -contestó y negó también con la cabeza-. Pero ¿no deberías hablar con él de todas formas algún día?
– ¿Hacer las paces y darnos la mano? -Replicó Huxtable-. Creo que no.
– De modo que seguirás viviendo con esa tristeza y solo por una simple cuestión de orgullo.
– ¿Me ves triste? -preguntó Constantine.
Abrió la boca para contestarle, pero volvió a cerrarla.
– Y tú, duquesa, ¿vas a volver a Markle quizá para la boda de la señorita Leavensworth y a hablar con tu padre, con tu hermana y con tu cuñado? ¿Seguirás alejada de ellos por una cuestión de orgullo?
– Son dos temas diferentes -respondió ella.
– ¿Ah, sí?
Durante un instante se miraron en silencio y con seriedad, o más bien con furia, y ninguno de los dos quiso ser el primero en apartar la mirada. Al final fue Constantine quien lo hizo.
– Y así seguirás viviendo con esa tristeza y solo por una simple cuestión de orgullo -susurró.
«Touchée», pensó Hannah.
Sin embargo, Constantine ignoraba la magnitud de lo que le estaba pidiendo.
– Quiero irme a casa, a Dunbarton House -dijo-. Es tarde. O temprano, según se mirara.
Constantine se puso en pie y se acercó a ella. Se apoyó en los brazos del sillón, se inclinó y la besó.
Fue un beso horrible por su ternura y su delicadeza.
Horrible porque todavía era de noche, porque había hecho el amor con él y había dormido a su lado, y porque se había sentado a hablar con él y a esas alturas no sabía dónde estaban sus defensas. Si pudiera encontrarlas, las armaría de nuevo y se envolvería con ellas para ponerse otra vez a salvo. Pero ¿a salvo de qué?, se preguntó.
Constantine levantó la cabeza y la miró a los ojos. Los suyos parecían muy oscuros y tenían una expresión velada.
– En ese caso será mejor que te vistas -dijo-. Mi cochero podría escandalizarse si te ve de esa guisa, aunque vayas tapada desde la barbilla hasta la punta de los pies.
– Constantine, si me viera obligada a salir así-replicó-, tu cochero solo vería a la duquesa. Créeme. La gente solo ve lo que yo quiero que vea.
– ¿Eso te lo enseñó Dunbarton?
– Sí, y fue un gran maestro -contestó Hannah.
– Creo que sí -reconoció Constantine-. Siempre que te he visto a lo largo de los años, he visto a la duquesa. Una duquesa bellísima y muy rica. Ahora es cuando empiezo a descubrir lo equivocado que estaba.
– ¿Eso es bueno? ¿O malo?
Constantine se enderezó.
– Todavía no lo he decidido -respondió-. Te veía como una rosa pero sin múltiples pétalos. Acabo de comprender que estaba equivocado. Tienes más capas que la rosa más exuberante. Pero todavía no he llegado al corazón de la rosa. Empiezo a creer que hay un corazón. De hecho, lo sé. Ve a vestirte, duquesa. Es hora de llevarte a casa.
Y por extraño que pareciese, dado que había sido ella quien lo dijera en primer lugar, se sintió rechazada. Como si él no quisiera que se quedara. Y se sintió conmovida. La veía como a una rosa y poco a poco, pétalo a pétalo, estaba descubriendo el camino a su corazón. Si ella se lo permitía. Pero… ¿cómo iba a impedírselo?
Once años de disciplina y de tesón corrían el peligro de desmoronarse apenas unas semanas después de haber tomado su camino en solitario en la vida.
No sucedería.
Porque Constantine no podía ser él. No podía ser ese hombre que el duque le había prometido que algún día encontraría. Cuando por fin encontrara a ese hombre, su corazón tendría que estar intacto. Tal vez no debiera haber tonteado con la sensualidad. Se puso en pie y se acercó a la puerta.
– ¿De la manita, como si fuera una niña? -Replicó con altivez-. He venido sola en tu carruaje. Volveré sola en él. Asegúrate de que esté en la puerta dentro de diez minutos.
Su mutis triunfal quedó algo deslustrado por culpa de cierta risilla.
CAPÍTULO 12
Dado que al día siguiente estuvo lloviendo, Con se pasó gran parte de la mañana escribiéndole a Harvey Wexford, el administrador de Ainsley Park. Tenía que responder a unas cuantas preguntas y decidir sobre unos detalles insignificantes. Pero lo más importante era enviar una serie de mensajes privados a varios residentes de Ainsley Park, cosa que hacía todas las semanas. Aunque dejara su gestión, su formación y su bienestar en las más que capaces y compasivas manos de Wexford, no se olvidaba de su gente cuando se iba de casa, y estaba decidido a hacérselo saber.
En esa ocasión tenía que felicitar a Megan, la hija de Phoebe Penn, por su quinto cumpleaños… y tenía que mandarle el libro que le había comprado antes del almuerzo porque tanto madre como hija estaban aprendiendo a leer. Y tenía que felicitar a Winford Jones, un antiguo ladronzuelo, a quien habían declarado apto como herrero y que había conseguido un puesto como ayudante en una herrería de Dorsetshire. Y también tenía que felicitar a Jones y a Bridget Hinds, que iban a casarse antes de marcharse con el pequeño Bernard, el hijo de Bridget. Pensaba enviar otro libro para Bernard, porque a sus siete años ya sabía leer. Además, tenía que expresarle su pesar a Robbie Atkinson, que se había caído desde el altillo donde almacenaban el heno y se había roto un tobillo. Y trasladarle sus buenos deseos a la cocinera, que había llegado al inusitado extremo de quedarse dos días en cama por culpa de un fuerte resfriado, aunque había seguido dirigiendo la cocina con mano de hierro desde su lecho.
Dado que el tiempo mejoró un poco, pasó la tarde en las carreras con algunos amigos, y la noche transcurrió en una velada en casa de lady Carling, la suegra de Margaret, en Curzon Street. Fue una de esas ocasiones en las que coincidió con Vanessa y Elliott; pero como lady Carling había habilitado más de una estancia para sus invitados, pudieron quedarse en diferentes habitaciones la mayor parte del tiempo, obviando su mutua existencia de un modo muy efectivo.
Recordó que Hannah le había aconsejado la noche anterior que hablara con Elliott… para que no estuviera tan triste. Le hizo gracia imaginarse la reacción de su primo si iba en su busca y le sugería que se sentaran para solucionar sus diferencias en ese preciso momento.
No tenían nada de qué hablar. Elliott creía lo peor de él y a Con no le importaba. Un imbécil y un idiota. Dos caras de la misma moneda. Era así de sencillo. Hannah no asistió a la velada.
Con se marchó pronto, consideró la idea de pasar un rato en White's, pero al final se fue a su casa. Tener una amante podía causar ese efecto en un hombre: elegir una noche de sueño en vez de pasar una velada con los amigos cuando se presentaba la oportunidad.
A la mañana siguiente fue a Dunbarton House. Mucho se temía que las damas siguieran acostadas o que hubieran salido de compras. Sin embargo, se encontraban en casa. El mayordomo, que fue en persona a comprobar si las damas estaban disponibles, lo condujo a la biblioteca, un lugar insólito en el que encontrar a la duquesa. La descubrió con un libro abierto en el regazo mientras que su amiga estaba sentada al escritorio, escribiéndole seguramente una carta a su vicario.
La duquesa cerró el libro, lo soltó y se puso en pie.
– Constantine -lo saludó al tiempo que se acercaba a él con una mano extendida.
– Duquesa. -Hizo una reverencia y ella le permitió por primera vez que se llevara su mano a los labios-. Señorita Leavensworth.
La aludida soltó la pluma y se volvió hacia él, con las mejillas demasiado sonrosadas.
– Señor Huxtable -replicó con seriedad.
– Señorita Leavensworth, quiero que sepa que la invité a bailar en el baile de los Kitteridge porque deseaba bailar con usted -aseguró-. Mi maleducada indagación acerca de los orígenes de la duquesa fue fruto del momento y también fue una idea espantosa. Le ruego que me disculpe por haberla alterado.

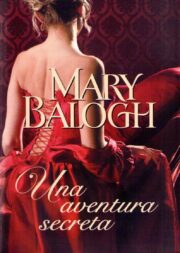
"Una Aventura Secreta" отзывы
Отзывы читателей о книге "Una Aventura Secreta". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Una Aventura Secreta" друзьям в соцсетях.