Joyas, pensó Hannah antes de atravesar la barrera del sueño.
Las joyas de la Corona que le había dicho en broma que robara para Barbara.
Sus propias joyas, vendidas para financiar lo que deseaba de todo corazón.
Las joyas medio robadas y convertidas en dinero contante y sonante que Constantine apostó para ganar Ainsley Park.
¿De quién eran las joyas? ¿De Jonathan?
¿Para qué las había vendido? ¿Para financiar la idea de Jonathan de crear un hogar para madres solteras con sus hijos?
¿Habrían perseguido Jonathan y Constantine el mismo objetivo que ella? ¿No solo con la venta de una joya, sino con más?
¿Tanto se parecían Constantine y ella?
Todo sucedía por un motivo, le había dicho el duque, y ella había llegado a creerlo.
No existían las coincidencias, le había repetido muchas veces. Pero ella no había terminado de creérselo.
El amor la encontraría el día menos pensado, cuando no estuviera pendiente, le había asegurado.
No lo esperaba. Tenía miedo de esperarlo.
Sin embargo, su mente era incapaz de lidiar con lo que a primera vista parecían tantas coincidencias seguidas.
Se durmió justo cuando Constantine la abrazó y la pegó a su cuerpo.
CAPÍTULO 13
Hannah era muy consciente de que la alta sociedad había llegado hacía mucho a la conclusión de que el nuevo amante de la duquesa de Dunbarton era el señor Constantine Huxtable. Habría llegado a dicha conclusión aunque no fuese cierta, tal como lo había hecho con muchos otros hombres que lo habían precedido, casi todos amigos suyos o del duque. También era consciente de que se esperaba que se hartara de él al cabo de una semana o dos a lo sumo y que lo sustituyera por otro.
Su reputación no le importaba. De hecho, se había esforzado para fomentarla a lo largo de los años de su matrimonio. Formaba parte del capullo en cuyo interior se ocultaba y nutría su verdadero ser.
En realidad, no creía que la alta sociedad le fuera por completo hostil, ni siquiera las damas. La invitaban a todas partes, y sus invitaciones eran aceptadas casi en su totalidad. En las fiestas a las que asistía la acogían en cualquier grupo que estuviera conversando y a cuya charla quisiera sumarse.
De modo que fue una sorpresa recibir el rechazo a su invitación a la breve fiesta campestre que iba a celebrar en Copeland Manor, en primer lugar de los condes de Merton, en segundo de los barones Montford y en tercero de los condes de Sheringford. Los únicos miembros de esa familia de los que no recibió una negativa fueron los duques de Moreland, y tal vez se debiera al hecho de que no habían sido invitados.
«Las coincidencias no existen», solía decir el duque. Tendría que ser imbécil para achacar esos rechazos a una coincidencia.
Constantine había confesado sentir cariño por sus primos segundos. Ellos parecían corresponder sus sentimientos. Por eso los había invitado, aunque pensándolo mejor, tal vez no hubiera sido una buena idea aun cuando hubieran aceptado. Sobre todo si hubieran aceptado. Al fin y al cabo, Constantine no la estaba cortejando. Eran amantes.
Debía de ser precisamente ese hecho el motivo del rechazo generalizado. Casi se los imaginaba hablando en privado, con las cabezas muy juntas, decidiendo que la invitación adolecía de un terrible mal gusto. O que era ella la que adolecía de dicho mal gusto. Quizá temían que corrompiera a Constantine. O que le hiciera daño. O que lo convirtiera en un hazmerreír.
Posiblemente se debiera a la última opción.
Sin embargo, la habían enseñado, y lo había aprendido muy bien, a no darle importancia a lo que los demás pudieran opinar de ella. Salvo en el caso del duque, claro. Quizá la había mirado con expresión reprobatoria dos o tres veces durante los diez años de su matrimonio, aunque nunca le había levantado la voz, y en cada una de dichas ocasiones Hannah había sentido que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Y salvo en el caso de la servidumbre de Dunbarton House y de sus otras propiedades campestres, los criados siempre sabían cómo eran de verdad sus señores, quiénes eran, y para ella era importante ganarse su aprecio. Creía haberlo conseguido.
Y en ese momento descubría, con gran irritación, que no le gustaba ser rechazada por tres familias que le habían importado un comino hasta que su primo segundo se convirtió en su amante.
El porqué no le gustaba era un misterio, más allá de la incomodidad de tener que invitar a otras personas en su lugar.
– La tercera negativa -dijo mientras sostenía en alto la nota de la condesa de Sheringford durante el desayuno-. Y ahora ninguno de ellos vendrá a Copeland Manor, Babs. Me hace sentir un poco como si fuera una leprosa. ¿Crees que se debe a mi costumbre de vestir siempre de blanco? ¿Me da un aspecto enfermizo?
Barbara levantó la vista con expresión distraída de la carta que estaba leyendo. Una carta muy larga. Debía de ser del reverendo Newcombe.
– ¿No va a ir nadie? -preguntó-. Pero, Hannah, creía que ya habías recibido algunas respuestas aceptando la invitación.
– Ninguna de la familia de Constantine -precisó-. De la rama paterna de la familia, me refiero. Parecen ser los más allegados a él. Pero todos han rechazado la invitación.
– Es una lástima -comentó Barbara-. ¿Invitarás a otras personas en su lugar? Todavía hay tiempo, ¿no?
– ¿Creerán de mal gusto ir a Copeland Manor porque Constantine y yo somos amantes? -Se preguntó Hannah mientras observaba ceñuda el ofensivo trozo de papel que tenía en la mano-. Siempre ha habido habladurías sobre mis amantes, aunque no fueran ciertas, pero jamás me han dado la espalda. Ni siquiera mientras estaba casada.
Barbara soltó la carta, resignada ya a la interrupción.
– ¿Estás alterada? -preguntó.
– Yo nunca me altero por nada -respondió Hannah, que soltó la carta y le regaló a su amiga una sonrisa alicaída-. Bueno, un poco sí. Tenía muchas ganas de que fueran todos.
– ¿Por qué? -quiso saber Barbara-. ¿Por qué si vas a llevar a tu amante a tu fiesta campestre quieres que asista también su familia?
Era una buena pregunta y ella misma se la había hecho hacía escasos minutos.
– ¿No te parece que es un poco como invitar a la familia a la luna de miel? -preguntó ella a su vez.
Ambas se echaron a reír.
– Pero nos comportaríamos con suma discreción, por supuesto -afirmó-. ¡Por Dios! ¿Cómo no íbamos a hacerlo? Tú estarás allí y otros muchos invitados igualmente respetables.
– En ese caso, los primos de Constantine se perderán unos agradables días en el campo -sentenció Barbara al tiempo que colocaba una mano sobre la carta-. Ellos se lo pierden.
– Pero deseo que asistan -replicó Hannah, consciente en el último momento de lo petulante que había sonado. De nuevo había usado esa palabra contra la que el duque le había advertido. «Desear» algo aunque no se pudiera obtener.
«En fin, no siempre puedes conseguir lo que deseas», esperaba que le dijese Barbara antes de seguir leyendo la carta de amor de su vicario. Sin embargo, su amiga dijo otra cosa.
– Hannah, no te estás comportando como el modelo que quieres imitar: la aristócrata cínica que disfruta de un nuevo amante. Te estás comportando como una mujer enamorada.
– ¿¡Cómo!? -exclamó casi a voz en grito.
– ¿No te parece un tanto peculiar que estés preocupada por causarle una buena impresión a la familia de tu amante? -preguntó Barbara, que de repente parecía la hija de un vicario de la cabeza a los pies.
– No me preocupa… -comenzó a protestar, pero se detuvo-. No estoy enamorada, Babs. ¡Menuda tontería! ¿Crees que porque tú lo estés yo también debo estarlo?
– Acabas de decir que siempre ha habido habladurías sobre tus amantes, aunque fueran falsas. ¿Alguna vez fue cierto, Hannah? Jamás lo habría creído de ti. La Hannah que yo conocía nunca habría deshonrado sus votos matrimoniales aunque las circunstancias de su matrimonio fueran… inusuales.
Suspiró al escucharla.
– No, por supuesto que jamás hubo un ápice de verdad en los rumores -aseguró.
– En ese caso, el señor Huxtable es tu primer amante -siguió Barbara. Era una afirmación, no una pregunta-. No creo que la Hannah que yo conocía, o la Hannah que ahora conozco, pueda asumir ese hecho a la ligera. Además, os he visto juntos en la Torre de Londres y en la heladería. Le tienes cariño.
– Bueno, por supuesto que le tengo cariño -reconoció con una nota enfurruñada en la voz. ¿Desde cuándo se permitía mostrarse enfurruñada?, se preguntó-. No podría despreciar, desdeñar, ni mostrarme distante con mi amante, fuera quien fuese, ¿no te parece?
Pero ¿por qué no mostrar un poco de distanciamiento al menos? Era lo que pensaba hacer en un principio.
– No conozco casi a ningún aristócrata y conozco muy poco al señor Huxtable -dijo Barbara-, pero descubrí que me gustaba mucho más de lo que esperaba cuando nos acompañó a la Torre de Londres. Me dio la impresión de que él también te tiene cariño, Hannah. Aunque no sé. Me asusta todo esto. Me asusta que acabes herida. Con el corazón roto.
– Babs, nunca acabo herida -aseguró-. Y nunca, jamás de los jamases, acabo con el corazón roto.
– No me gustaría nada que sucediera ninguna de esas dos cosas -replicó Barbara-. Pero me gusta mucho menos que sean un imposible. Porque eso significaría que no has entendido en absoluto el motivo por el que el duque de Dunbarton se casó contigo y te quiso tanto.
Hannah clavó los ojos en su amiga. De repente, estaba helada. Y tenía miedo de mover aunque fuera un solo músculo.
– ¿El motivo? -preguntó en voz queda.
– Sí, ayudarte a que te recompusieras -contestó Barbara-. Y prepararte para el amor, para el amor verdadero, cuando apareciera. Hannah, el duque no solo vio tu belleza. Dijo que eras un ángel, ¿no? Percibió tu bondad innata, y la alegría que quedó destrozada el día que descubriste la verdad sobre Dawn y Colin. Sigues sin ver lo especial que eres, ¿verdad? El duque sí lo vio.
La figura de Barbara se volvió borrosa de repente, momento en el que comprendió que tenía los ojos cuajados de lágrimas. Se puso en pie con tanta brusquedad que estuvo a punto de volcar la silla en su afán por retirarla.
– Voy a salir -dijo-. Iré a casa de la condesa de Sheringford. Preferiría ir sola. No te importa, ¿verdad?
– Ayer solo tuve tiempo para escribirles unas cuantas líneas a papá, a mamá y a Simón -comentó su amiga-. Esta mañana tengo que escribir cartas más largas. Empiezo a sentirme como una egoísta y una descastada.
Hannah se apresuró a salir de la estancia.
¿Ir a la casa de la condesa de Sheringford? ¿Para qué?
Tobías Pennethorne, Toby, el hijo de ocho años de Sheringford y de Margaret por adopción, había desarrollado un interés insaciable por la geografía del mundo, y Con había descubierto el regalo perfecto en el escaparate de una tienda en Oxford Street, aunque su cumpleaños quedara bastante lejos. Daba igual. De todas formas compró el enorme globo terráqueo.
Y puesto que no podía demostrar el menor favoritismo hacia un niño habiendo tres, a la pequeña Sarah, que tenía tres años, le compró una colorida peonza, y añadió un estruendoso sonajero de madera para el benjamín, Alexander, que tenía un año.
Llevó sus regalos a la residencia del marqués de Claverbrook, situada en Grosvenor Square, donde Margaret y Sheringford se alojaban durante sus estancias en la capital. Sherry era el nieto del marqués y su heredero. Allí pasó una hora muy agradable en la habitación infantil, con Margaret y los niños, ya que Sherry no estaba en casa. Comenzó a albergar dudas acerca de la idoneidad del sonajero cuando Sarah se apropió de él y decidió que el juego de esa mañana consistiría en perforar los tímpanos de todos los presentes incluidos los propios. El bebé, por su parte, parecía fascinado por la peonza, aunque detenía su agradable movimiento y zumbido cada vez que alguien la hacía girar en su afán por cogerla. Cada vez que la peonza se detenía, se echaba a llorar.
Toby localizó todos los continentes, los países, los ríos, los océanos y las ciudades del mundo conocido, por no mencionar los polos, las cordilleras, los paralelos y los meridianos, e insistió en que tanto su madre como el tío Con se acercaran para observar cada uno de sus descubrimientos. El globo comenzaba a asemejarse a un instrumento de tortura.
En comparación, los tés que se celebraban en el invernadero de Ainsley Park eran la mar de tranquilos, pensó con sorna. Y dadas las circunstancias, se le antojó como una asombrosa revelación que le gustaran los niños.
Claro que ¿acaso no había jugado horas y horas al escondite con Jon, ese niño eterno?
Unos golpecitos en la puerta, que oyeron de forma milagrosa, precedieron la llegada de un criado que les anunció que Su Excelencia la duquesa de Dunbarton solicitaba ver a lady Sheringford y que Su Señoría el marqués la había invitado a pasar al salón.

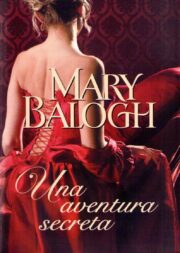
"Una Aventura Secreta" отзывы
Отзывы читателей о книге "Una Aventura Secreta". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Una Aventura Secreta" друзьям в соцсетях.