– Tengo la cabeza hecha un lío -dijo.
Barbara la condujo a un banco que estaba situado cerca de una de las ventanas, la obligó a sentarse, se acomodó a su lado y le cogió la mano.
– Lamento verte tan nerviosa, Hannah -aseguró-. Pero no sé, aunque parezca extraño, también me alegra verte así. Creo que estoy presenciando cómo te conviertes en la persona que siempre debiste ser. En los días que han pasado desde que llegué a Londres tienes mejor color de cara, te brillan los ojos y tu expresión es alegre. Vas a celebrar una fiesta a la que asistirán familias, no un grupo de aristócratas privilegiados, y te has quebrado la cabeza buscando la forma de entretenerlos a todos y hacer que sean felices. Y creo que…
Hannah enarcó las cejas.
Barbara suspiró.
– No debería decirlo -añadió su amiga-. Te vas a enfadar. Ni siquiera estoy segura de querer decirlo. Creo que te estás enamorando. O que ya lo has hecho.
Hannah apartó las manos al punto.
– ¡Pamplinas! -Exclamó con sequedad-. ¡Mira, Babs! Mientras estábamos sentadas, ha escampado. Y mira, el sol brilla por detrás de las nubes. Mañana va a lucir el sol y la hierba, los árboles y las flores brillarán, y todo parecerá más fresco gracias a la lluvia. -Se puso en pie y se acercó a la ventana.
Estaba tentada de pasar por alto lo que Barbara había dicho acerca de los cambios que había experimentado, pero en ese momento recordó que el duque siempre había querido que llegara al punto en el que por fin podría revelar su verdadera personalidad. Y ser ella misma.
Por fin se atrevía a ser la persona que el duque quería que fuera, todavía un poco nerviosa e insegura de sí misma, pero dispuesta y ansiosa por encontrar la vida y la alegría en vez de protegerse tras la máscara de duquesa. Por fin se estaba convirtiendo en la persona que ella elegía ser.
– Babs, ¿qué me pongo mañana? -preguntó-. Me refiero al color. ¿Blanco? ¿O algo más… colorido?
¿Y por qué lo preguntaba? Era algo que debía decidir por sí misma. Era algo que llevaba debatiendo tres días, o tal vez más. Como si el rumbo del mundo dependiera de que ella tomase la decisión correcta.
Se echó a reír.
– No hace falta que me contestes -dijo-. Ya lo decidiré yo. ¿Qué vas a ponerte tú? ¿Uno de tus vestidos nuevos?
– Quiero que Simón sea el primero en verme con ellos -contestó Barbara con un deje soñador-. Aunque estoy segura de que debería estrenarlos aquí, rodeada de tantos invitados ilustres.
– Tu vicario debe ser el primero en verlos -sentenció Hannah, volviéndose para mirar a su amiga con cariño-. Tienes unos vestidos muy bonitos además de los nuevos.
No iba a pensar en lo que Barbara acababa de decir, decidió. Se negaba a pensar en ello.
Sin embargo, habían pasado tres días, con sus tres noches, desde la última vez que vio a Constantine. Y sabía que aunque quería que todo fuera perfecto para el conjunto de los invitados, aunque quería que vieran Copeland Manor en todo su esplendor cuando llegaran al día siguiente, también quería que todo fuera un poquito más perfecto para él.
La perfección no podía perfeccionarse.
Pero eso era lo que ella quería. Para él.
No se atrevió a analizar los motivos.
– Me muero de hambre -dijo-. Vamos a tomarnos un té.
Copeland Manor se encontraba a varios kilómetros al norte de Tunbridge Wells, en Kent. El carruaje atravesó campiñas, huertas, campos de cereales y pastizales con sus rebaños. Con se fijó más de lo acostumbrado en el paisaje mientras viajaba con Stephen y Cassandra. Aunque deberían haber dejado al bebé con su niñera, que viajaba en otro carruaje, les parecía demasiado pequeño y valioso como para estar alejados de él salvo cuando era estrictamente necesario.
Stephen lo llevó en brazos gran parte del camino mientras le hablaba como si fuera un adulto en miniatura. El bebé lo miraba con expresión solemne, hasta que se le cerraron los ojos y se quedó dormido. Cassandra lo arropó con la manta, le colocó bien el gorrito y miró a Stephen con una sonrisa.
La situación era un poco desconcertante. No porque fuera testigo de las evidentes y bochornosas manifestaciones de afecto entre marido y mujer, sino tal vez porque no las hubo. Stephen y Cassandra se sentían comodísimos el uno con el otro, y saltaba a la vista que el pequeño Jonathan era todo su mundo. La escena era increíblemente… doméstica. Y Stephen, según sus cálculos, tendría unos veintiséis años. Era nueve años menor que él.
Lo asaltó una vaga sensación de inquietud. Y de envidia.
Debería meditar en serio el asunto de buscar una mujer adecuada con la que casarse. Tal vez el año siguiente. Ese año estaba demasiado enredado con la duquesa. Pero si quería tener hijos (y ese año, tal vez por primera vez, sentía un ligero interés por tener hijos propios), sería mejor que comenzara con su familia antes de cumplir los cuarenta años. Ya era mayor de lo que le gustaría.
Se distrajo con un poco de conversación y con una lectura más exhaustiva del último informe sobre Ainsley Park que Harvey Wexford le había enviado y que solo había podido ojear durante el desayuno.
Uno de los corderos había muerto, ya había nacido muy débil. Los otros crecían con normalidad. Al igual que los terneros, salvo por dos que habían nacido muertos. Habría una buena cosecha, ya que había hecho calor durante un mes y la lluvia había aparecido cuando era necesaria, aunque vendría bien que lloviera un poco más en esos momentos. Roseann Thirgood, la maestra que en otra época trabajó en un burdel londinense, había comprado unos cuantos libros nuevos para el aula dado que varios de sus alumnos, tanto niños como adultos, podían leer casi de memoria los textos elementales que habían comprado el año anterior. A Kevin Hurdle le habían sacado una muela picada y desde entonces deambulaba por la casa y por la granja con un enorme pañuelo que le cubría la barbilla y llevaba atado en la cabeza, y que comenzaba a amarillear. Dotty, la hija pequeña de Winifred Baker, había recorrido todo el camino del gallinero a la cocina dando saltos con la cesta de los huevos en la mano, y de resultas el suelo de la cocina que Betty Ulmer acababa de fregar había acabado lleno de yema y clara de huevo, y la cesta quedó para tirarla. Un zorro estaba realizando visitas nocturnas a la granja, aunque de momento se había tenido que marchar con tanta hambre como llegó. Uno de los caballos de tiro había empezado a cojear, pero habían encontrado y extraído la dichosa espina de debajo de su herradura, de modo que el animal se estaba recuperando. Winford Jones y su flamante esposa agradecían enormemente el regalo de bodas que el señor Huxtable les había enviado en un paquete aparte la última vez que escribió.
Cerró los ojos y, al igual que el bebé, durmió un rato.
Y poco después llegaron. El carruaje tomó una curva pronunciada y pasó entre los pilares de piedra de la entrada, haciendo que todos se despertaran, o eso creyó él, con excepción de Stephen, que sujetaba a su hijo con gran concentración mientras mantenía el hombro quieto para que la mejilla derecha de Cassandra descansara sobre él.
El carruaje prosiguió por una avenida muy recta, flanqueada por olmos, que se alineaban como soldados en un desfile. El camino transcurría llano un buen rato antes de ascender ligeramente por la falda de una loma en cuya cima se alzaba la casa de piedra gris. Una casa, una mansión… podría llamarse de las dos maneras. Era más o menos del mismo tamaño que Ainsley Park, de planta cuadrada, con un pórtico en el centro de la fachada y una azotea delimitada por una balaustrada de piedra tallada. Las ventanas altas y estrechas iban menguando de tamaño conforme se subía de la primera a la segunda planta y de la segunda a la tercera. Era una bonita y curiosa mezcla de los estilos jacobino y georgiano. Las paredes estaban cubiertas de hiedra.
Los terrenos de la propiedad se extendían desde la casa en todas las direcciones. Prados, sembrados y tupidas arboledas. A lo lejos se veía el brillo del agua. De momento la avenida de entrada, con sus olmos, era el único toque formal que se apreciaba en Copeland Manor.
Le gustaba lo que veía.
– ¡Es todo precioso! -Exclamó Cassandra-. Parece un lugar muy tranquilo.
– El paraíso para un niño -comentó Stephen-. Ahora entiendo a lo que se refería la duquesa cuando se lo dijo a Meg. También es el paraíso para un adulto. Aunque Londres me gusta mucho, me agrada escapar al campo de vez en cuando. Esta fiesta campestre fue una genialidad por parte de la duquesa. ¿No te parece, Con?
– Desde luego. El aire huele a limpio -comentó él-, aunque llevemos las ventanillas cerradas.
La avenida terminaba en un patio cuadrado con gravilla situado a los pies de la amplia escalinata y de las impresionantes columnas. La señorita Leavensworth estaba en el prado que se extendía a un lado del patio con los Park y los Newcombe, a quienes Con conoció en la Torre de Londres.
Katherine y Monty se encontraban al otro lado del patio, con el pequeño Hal sentado a hombros de su padre. Sherry estaba a poca distancia de ellos, sujetando las manos de Alex por encima de su cabeza mientras el niño daba unos pasitos por la hierba con destino incierto. Margaret y algunas personas a quienes no conocía (no, una de ellas era su hija, Sarah) paseaban hacia el agua. Toby, el hijo mayor de Margaret y Sherry, estaba subido a un árbol con un niño más grande, el hijo de los Newcombe.
Su grupo era, supuso, el último en llegar.
Hannah se encontraba a mitad de la escalinata. Llevaba un vestido amarillo. Y un recogido que parecía a punto de deshacerse en cualquier momento… aunque apostaría lo que fuera a que los rizos se quedarían en su sitio. Y también tenía una sonrisa deslumbrante, las mejillas sonrosadas y los ojos relucientes.
Tomó una repentina bocanada de aire y deseó que nadie se hubiera dado cuenta.
Llevaba tres días sin verla. Se había marchado al campo con antelación para asegurarse de que todo estaba preparado para sus invitados. Sin embargo, tenía la sensación de que habían pasado tres semanas.
Parecía una muchacha. No, una dama muy joven recién salida al mundo y llena de optimismo, esperanza y alegría.
La vio bajar al patio mientras el cochero abría la portezuela del carruaje, desplegaba los escalones y ayudaba a Cassandra a descender.
– Lady Merton -la saludó Hannah-, bienvenida a Copeland Manor. Aunque estaba muy preocupada por ustedes, me tranquilicé cuando lady Montford me explicó que tenían que hacer más paradas en el camino que el resto de los invitados ya que está amamantando a su hijo. Me alegra muchísimo que mis últimos invitados hayan llegado sanos y salvos. -Le tendió la mano derecha y Cassandra la aceptó.
– Yo también me alegro muchísimo de estar aquí -replicó Cassandra-. Qué acertado elegir este sitio para construir una casa. No me imagino un lugar más maravilloso.
– Yo tampoco -convino la duquesa y se volvió hacia Stephen-. Lord Merton, bienvenido. ¡Oh, el bebé! -Se acercó al niño y lo miró con cautela-. ¡Qué guapo es! -exclamó con sinceridad, y no porque esa reacción fuera la esperada en una mujer que observara el bebé de otra.
– Es más guapo aún si se coge en brazos -aseguró Stephen con una sonrisa antes de colocarle a su hijo en brazos.
Hannah pareció sorprenderse, asustarse y…de repente Con vio una expresión tan sincera y desnuda en su rostro que se quedó sin palabras. La duquesa ya no sonreía. No le hacía falta. Después volvió a sonreír… muy despacio.
– ¡Es una ricura! -exclamó ella-. Creo que me he enamorado. ¿Cómo se llama?
– Jonathan -contestó Stephen.
– ¡Oh! -La duquesa miró a su primo y luego a él.
– Con el permiso de Con -añadió el padre del pequeño, que volvió a hacerse cargo del bebé-. Mi predecesor, el hermano de Con, también se llamaba Jon. ¿Se lo ha contado?
– Sí -contestó ella. Y por fin se volvió hacia él y le tendió ambas manos-. Constantine. Bienvenido.
– Duquesa -dijo-, gracias. -Le cogió las manos y la besó en una mejilla. Y sonrió.
Ella le devolvió la sonrisa.
Y… «¡Por Dios!», exclamó para sus adentros. «¡Por Dios!»
Le soltó las manos y echó un vistazo a su alrededor. Inspiró hondo muy despacio.
– Ahora entiendo por qué le gusta tanto Copeland Manor y por qué quiere alardear de su propiedad -comentó-. Es un lugar estupendo.
– Sí -susurró ella. ¿Con una nota ansiosa en la voz?
Sarah apareció corriendo por delante de Margaret y de su grupo, llevando un ramillete de margaritas en una mano.
– ¡Tío Con! -gritó-. Para usted, excelencia. -Obligó a Hannah a aceptar las margaritas-. Tío Steve. Déjame ver al bebé.
Con miró de nuevo a Hannah, que estaba contemplando sus margaritas con una sonrisa. Una sonrisa que le sentaba mejor que los diamantes que solía lucir. Cuando levantó la vista y sus ojos volvieron a encontrarse, ambos sonrieron.

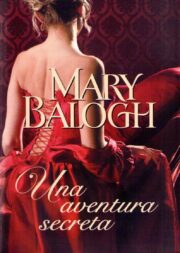
"Una Aventura Secreta" отзывы
Отзывы читателей о книге "Una Aventura Secreta". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Una Aventura Secreta" друзьям в соцсетях.