– Con un templete o una cabaña ornamental en la otra orilla -añadió él-. Emplazada de tal forma que desde la mansión pareciera estar en el centro de la avenida y pudiera verse su reflejo sobre el agua.
– Sí.
– Pero no lo has hecho.
– No lo he hecho -admitió con tristeza-. Constantine, me gusta dejarme guiar por la naturaleza. ¿Por qué talar un roble que lleva creciendo en ese lugar trescientos o cuatrocientos años para lograr una vista preciosa desde la casa?
– Desde luego, ¿por qué? -convino-. Sobre todo porque la casa lleva menos tiempo aquí que el árbol, según mis cálculos.
– ¿Y por qué levantar una construcción ornamental sin sentido? ¿Para qué? Nunca lo he entendido. Es un…
– ¿Sin sentido? -sugirió Con cuando la vio describir círculos en el aire con la mano derecha como si fuera incapaz de encontrar la palabra que buscaba.
– Tú lo has dicho. Las construcciones ornamentales sin sentido son eso, un sinsentido. Te estás riendo de mí, Constantine.
– Pues sí -admitió cuando llegaron a la orilla del lago y se detuvieron.
La duquesa se echó a reír.
– Pero ¿tengo razón o no? -quiso saber.
– ¿Te gusta Copeland Manor tal cual? -preguntó a su vez.
– Sí -contestó ella-. Rústico y natural tal cual es. Me gusta. Y aunque el terreno y el paisaje son perfectos para el trazado de un sendero agreste, me he resistido con uñas y dientes a que diseñen y construyan uno. ¿Cómo va a considerarse agreste algo hecho por el hombre? Es una contradicción.
– Y puestos a elegir entre lo agreste y el arte, te quedas con lo agreste -repuso.
– Sí -respondió-. ¿Tengo razón o no?
– Estoy desconcertado -dijo-. ¿La duquesa de Dunbarton le está preguntando a otra persona (a mí, para ser exactos) si tiene razón o no?
Hannah suspiró.
– Verás, Constantine, el caso es que necesito algo agreste y salvaje en mi vida. Así que bien puede ser mi jardín. Ya está, me he decidido. No habrá avenidas, templetes sin sentido, paisajes artificiales ni senderos nuevos en Copeland Manor. Te agradezco tu opinión y tu consejo.
La instó a girarse hacia él, la abrazó y la besó con fuerza, separando los labios. Ella le arrojó los brazos al cuello y le devolvió el beso.
Sentirla de nuevo contra él era una sensación maravillosa. Saborearla. Olerla.
– En fin -dijo cuando alzó la cabeza-, si hubiera una avenida desde la casa, ahora mismo estaríamos perfectamente enmarcados en el centro y todos tus invitados estarían pegados a las ventanas del salón admirando las vistas.
– Desde luego -replicó ella, y le regaló una de sus deslumbrantes sonrisas-. Pero como no la hay…
Volvió a besarla, introduciéndole la lengua en la boca mientras ella hundía los dedos en su pelo y arqueaba el cuerpo para amoldarse a él cuando la estrechó por la cintura.
Se preguntó qué pasaría si se enamoraba de Hannah, la duquesa de Dunbarton.
No tenía la menor idea. Tal vez su vida se convertiría en un caos.
O en un paraíso.
Por no mencionar lo que podría sucederle a su corazón.
Sin duda alguna sería más sensato no comprobarlo.
CAPÍTULO 15
Los invitados de Hannah se quedarían durante tres días completos. Había decidido no sobrecargar dichos días de actividades. Al fin y al cabo, todos llegaban desde Londres, donde la temporada social estaba en pleno apogeo y abundaban los entretenimientos. Y tenía la impresión de que todos necesitaban relajarse sin más en el tranquilo entorno rural.
De todas formas, para el primer día había programado algunas actividades. Un paseo matutino hasta el pueblo para los que quisieran ver la iglesia y hacer un poco de ejercicio; una merienda campestre en el lago; y una partida de cartas por la noche para la que había invitado a varios vecinos. Algunos miembros del grupo los entretendrían con una interpretación musical. Tuvieron la suerte de disfrutar de un día cálido y soleado.
Cuando llegó a su fin y los últimos vecinos se marcharon, Hannah pensó que el día al completo había sido un éxito. Sir Bradley Bentley, su amigo y más frecuente acompañante durante su matrimonio (el duque había sido amigo del abuelo del susodicho) se había pasado el día entero coqueteando con Marianne Astley, y Julianna Bentley había pasado gran parte de su tiempo con Lawrence Astley. Tal como ella esperaba. Aunque su intención no era la de ejercer de casamentera, se le había ocurrido invitar a sir Bradley después de que Barbara y ella tomaran un té con el caballero una mañana en Bond Street y él les contara que su hermana había debutado en sociedad el año anterior pero que aún no había encontrado un pretendiente serio. La mejor amiga de la joven era Marianne Astley, cuyo hermano rondaba los veinticinco.
De modo que decidió que su fiesta campestre necesitaba gente joven. Adultos jóvenes, solteros y sin compromiso. E invitó a los cuatro.
El resto del grupo parecía encontrarse muy cómodo entre sí, aunque algunos de los invitados ni siquiera se conocían al llegar. Se trataba de los Park, los Newcombe, el matrimonio Finch, que habían sido vecinos del duque toda la vida al igual que sus respectivos padres antes que ellos, y los jóvenes ya mencionados. Además de Barbara, por supuesto. Y de Constantine, sus primos y sus cónyuges. Y de diez niños y algún que otro bebé.
La tarde del tercer día estaba dedicada a la fiesta infantil, de modo que sería una jornada muy ajetreada. Sin embargo, el segundo día no había nada planeado a fin de que los invitados se entretuvieran como les apeteciera. Durante la mañana Hannah paseó por el jardín, que se extendía por las fachadas oriental y septentrional de la casa, con la señora Finch, con la condesa de Merton y con lady Montford, que estaba blanca como la leche. Alarmada, Hannah le preguntó por su estado de salud, y la dama soltó una carcajada no muy alegre.
– No es para preocuparse, excelencia -contestó-. No es mi estado de salud lo que me hace tener náuseas. Es mi estado en general. Estoy esperando otro bebé.
– ¡Oh! -exclamó Hannah, que de repente sintió una dolorosa punzada de envidia.
– Teníamos la intención de tener otro hijo cuando Hal cumpliera los dos años -explicó lady Montford-. Pero el Señor dispuso otra cosa. Me alegro de que por fin haya cedido.
– Debe de ser de mi edad o más joven -comentó Hannah-. ¿Y se lamenta por haber tenido que esperar tanto para tener su segundo hijo? -De repente, comprendió con mortificación que había hecho la pregunta en voz alta.
La señora Finch estaba inclinada sobre una rosa, la cual sostenía con cuidado entre las manos. Lady Merton y lady Montford se volvieron para mirarla, ambas con idénticas expresiones… ¿compasivas?, se preguntó.
– Tengo treinta años -añadió, sintiéndose todavía más tonta.
– Yo tenía veintiocho cuando me casé con Stephen el año pasado -comentó lady Montford mientras tomaba a Hannah del brazo… un gesto que la sorprendió muchísimo-. También era viuda, excelencia. Y no tenía hijos, solo cuatro bebés muertos que seguía llorando. Siempre los lloraré, pero ahora tengo a Jonathan y esperamos llenar la habitación infantil de niños antes de que llegue a los cuarenta. La esperanza sobrevive incluso a los momentos de mayor desesperación, cuando parecemos estar al borde de perderla para siempre.
La señora Finch se enderezó.
– Yo tenía diecisiete cuando me casé -dijo- y dieciocho cuando tuve a Michael. Thomas llegó dos años después y Valerie dos años después del segundo. Ahora tengo veintisiete. Adoro a mis hijos, y a mi marido, pero a veces me asalta el horrible pensamiento de que perdí mi juventud demasiado pronto. Tal vez no exista un camino fácil para sortear la vida. Cada cual debe enfilar el suyo y sacarle el máximo provecho.
– Sabias palabras -dijo lady Montford al tiempo que le daba a Hannah unas palmaditas en el brazo.
Siguieron paseando, disfrutando de la vista y del olor de las flores, para lo cual emplearon toda una hora aunque el jardín no era demasiado extenso.
Hannah se sentía… ¿cómo se sentía? ¿Bendecida? Había acabado compartiendo su tiempo con un grupo de mujeres que hablaban sobre las alegrías y las penas del matrimonio, de la maternidad y del paso del tiempo. La conversación había sido breve, pero se había sentido incluida. Durante los años que duró su matrimonio había formado parte de la sociedad, siempre rodeada de admiradores, casi siempre del género masculino. Sin embargo, no recordaba ninguna otra ocasión en la que hubiera paseado por un jardín del brazo de otra mujer que no fuera Barbara.
Y dos de esas mujeres habían rechazado su invitación en un primer momento.
– Mmm -murmuró lady Merton después de respirar hondo, justo antes de regresar al interior de la casa-. Esto es perfecto. No me imagino mejor modo de pasar unos cuantos días entre baile y baile.
– ¿Se siente mejor? -preguntó Hannah a lady Montford.
– Sí -contestó la aludida-. Nada más salir pensé que había cometido un error al pasear entre las flores, por su olor. Pero el aire fresco me ha sentado bien. Estaré perfectamente durante el resto del día. Hasta mañana por la mañana. Aunque tantas molestias son por una buena causa. Las náuseas matinales remitirán en breve.
Lady Sheringford estaba bajando las escaleras cuando ellas entraban en el vestíbulo.
– Acabo de acostar a Alex para que duerma una siesta -dijo-. Se ha caído, se ha hecho un arañazo en la rodilla y se ha llevado un buen sofocón. Después de la sana, sana, culito de rana con el beso correspondiente y de secarle las lágrimas a besos se ha quedado frito. Kate, tienes mejor color de cara. ¿Te encuentras mejor?
– Sí -respondió lady Montford-. Su Excelencia nos ha estado enseñando el jardín y me ha sentado de maravilla.
Lady Sheringford miró a Hannah, que en ese momento estaba pensando en lo maravilloso que sería poder besar una rodilla arañada y unas mejillas húmedas por las lágrimas.
– Debería usar colores más a menudo -dijo la recién llegada, dirigiéndose a ella-. No me refiero a que el blanco le siente mal, pero así parece más… Mmm, ¿cómo lo diría?
– ¿Accesible? -Sugirió la señora Finch, tal vez no con mucho tacto-. Llevo pensando lo mismo desde que la vi ayer con ese precioso vestido amarillo, excelencia.
– En fin -terció lady Sheringford-, el caso es que parece algo más. Algo bueno, me refiero. Ese tono de verde en particular le sienta muy bien a su pelo rubio.
– Hemos entrado para tomar un café -comentó Hannah con una sonrisa-. ¿Le apetece unirse a nosotras?
Se percató de que era feliz. Nunca había tenido amigas, salvo Barbara, que siempre estaba lejos. Nunca había pensado que quizá las necesitara o que las deseara siquiera. Ese día podía vivir con la ilusión de que esas mujeres eran sus amigas.
Las nubes aparecieron a última hora de la mañana y el gélido viento que arreció de repente obligó a todo el mundo a entrar en la casa antes de lo esperado. Un prolongado chaparrón los mantuvo en el interior después del almuerzo, aunque nadie parecía especialmente molesto por el contratiempo. Los niños más pequeños acabaron en la habitación infantil para dormir la siesta, mientras que los demás fueron conducidos a la galería para que se entretuvieran con un juego ideado por el señor Newcombe y el conde de Sheringford.
Unos cuantos adultos permanecieron en el salón conversando y otros se trasladaron a la biblioteca para leer o escribir cartas. De algunos no había ni rastro, y Hannah supuso que habían subido a sus habitaciones para descansar. El grupo más numeroso se encontraba en la sala de billar. Allí se dirigió en busca de Constantine.
No estaba jugando. Lo encontró de pie justo al lado de la puerta, con los brazos cruzados por delante del pecho, observando a los demás.
– Es una lástima que solo tenga una mesa de billar -comentó ella.
– No se preocupe por eso, excelencia -la tranquilizó el señor Park-. Soy muchísimo mejor jugador cuando observo a los demás que cuando juego. De hecho, jamás yerro y acabo metiendo todas las bolas.
El comentario suscitó un coro de carcajadas.
– Yo he venido para comprobar con mis propios ojos que las bolas que Jasper me asegure haber metido son ciertas y no un producto de su imaginación -adujo lady Montford.
– ¡Amor mío! -Exclamó el aludido a modo de protesta desde cierta distancia, ya que su esposa no se había molestado en bajar la voz-. ¿Alguna vez exagero? ¿Alguna vez me vanaglorio de algo?
– Kate -terció en ese momento el conde de Merton mientras frotaba con la tiza el extremo de su taco, tras lo cual se inclinó sobre la mesa para concentrarse-, en este tipo de momentos es cuando se aplica el refrán de que en boca cerrada no entran moscas.
– En fin, Stephen, lo tuyo es para no vanagloriarse en la vida -dijo lord Montford un tiempo después cuando vio que el conde erraba el tiro-. Si no soy capaz de superar eso, me merezco cualquier insulto que Kate decida dedicarme.

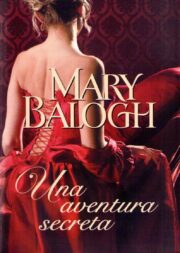
"Una Aventura Secreta" отзывы
Отзывы читателей о книге "Una Aventura Secreta". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Una Aventura Secreta" друзьям в соцсетях.