Hannah rozó levemente el brazo de Constantine.
– ¿Te gustaría dar un paseo a caballo? -le preguntó en voz baja.
– ¿Ahora? ¿No está lloviendo? -Enarcó las cejas al tiempo que miraba hacia la ventana y comprobó que efectivamente no llovía antes de seguirla al pasillo.
– Siempre tengo caballos preparados para montar en el establo -dijo mientras Constantine cerraba la puerta de la sala de billar-. Supongo que debería haber preguntado si a alguien le apetecía acompañarnos, pero todos parecen contentos con lo que están haciendo y me gustaría enseñarte una cosa.
– ¿A mí solo? -preguntó Constantine con una mirada risueña.
– Le diré a Barbara que se encargue de servir el té más tarde -comentó Hannah sin responderle.
– Solo a mí -se respondió a sí mismo y añadió después de inclinar la cabeza hacia ella-: Qué suerte tengo.
– Subiré a cambiarme -dijo ella-. Nos vemos en el establo dentro de un cuarto de hora. -Y se volvió para subir a toda prisa.
Se puso uno de sus trajes de montar más viejos y sencillos; su preferido, de hecho. Su color original era celeste. En ese momento era un azul desvaído. Le dijo a Adele que le recogiera el pelo con un sencillo moño en la nuca de modo que pudiera colocarse bien el sombrero. Después de ponerse los guantes, se miró satisfecha en el espejo del vestidor. No llevaba ni una sola joya.
Esa tarde era importante parecer una persona sencilla, no la duquesa de Dunbarton, ante la cual todo el mundo debía inclinarse y hacer reverencias. Comenzaba a desear volver a ser una persona sencilla, pero con todas las ventajas que le otorgaban la confianza, la disciplina y la autoestima que había aprendido del duque. O, más concretamente, del amor del duque.
Esperaba que Constantine apreciara lo que iba a enseñarle, que no se aburriera ni se sintiera incómodo. Que no lo malinterpretara y la creyera una sentimental o, peor aún, una persona superficial que gustaba de hacer grandes gestos.
Sin embargo, no creía que eso sucediera. Sabía que si acaso alguien podía entenderla era él. Pero estaba terriblemente nerviosa. Un millar de mariposas revoloteaba en su estómago mientras atravesaba la terraza y enfilaba el camino de gravilla que conducía al establo. Deseó no haber comido tanto durante el almuerzo.
Ese era justo el motivo, pensó, por el que había querido que Constantine fuera a su hogar. Ese era el motivo por el que había ideado la fiesta campestre, de modo que el hecho de invitarlo no suscitara habladurías.
Eso era importante para ella. Su reacción era importante para ella.
Cuando llegó al establo, Constantine ya estaba allí, ensillando el caballo que ella solía montar mientras que un mozo de cuadra colocaba su montura de amazona en otro. No obstante, tuvo que admitir que Jet era el único caballo lo bastante grande como para que él lo montara. Constantine se había cambiado y llevaba un pantalón de montar de color beige, una chaqueta negra, unas botas de montar negras y un sombrero de copa.
Tenía el mismo aspecto que el día que lo vio en Hyde Park por primera vez esa primavera. Pero todo era distinto. En ese momento era Constantine. Su amante. Aunque llevaran una semana sin mantener relaciones íntimas. Y seguirían sin mantenerlas hasta regresar a Londres, porque sería una falta de respeto hacia sus invitados retomar su aventura bajo su propio techo. Le parecía una eternidad tener que esperar tanto. No obstante, su menstruación había tenido el detalle de aparecer justo el día que partió de Londres. Faltaba todo un mes para que volviera a repetirse.
– ¿Duquesa? -preguntó él mientras se volvía para observarla de la cabeza a los pies.
Supo que la admiración que leyó en sus ojos y en sus labios fruncidos era genuina. Le resultó raro, sobre todo porque iba muy desaliñada. Imitó su escrutinio, incluyendo el gesto de fruncir los labios, y vio como él sonreía.
– Bruja -dijo.
Al cabo de unos minutos abandonaron a caballo el patio del establo y rodearon la casa para continuar a través del prado en vez de tomar la avenida y el camino, tal como habrían hecho de haber viajado en carruaje. No parecía que fuera a llover… de momento. Las nubes se alejaban y el azul iba ganando terreno en el cielo.
– ¿Adónde vamos? -Preguntó Constantine-. ¿A algún sitio en concreto?
– A El Fin del Mundo -contestó-. Pero no pienses que vamos a cruzar Inglaterra al galope hasta llegar a Devon o a Cornualles, quédate tranquilo. El Fin del Mundo es el nombre que alguien sugirió para una casa en ruinas que compré hace unos años y que convertí en un lugar muy decente, con jardines tan elegantes como para satisfacer a aquellos que gustan de imponer el arte a la naturaleza. La primera sugerencia para el nombre fue El Fin de la Vida, pero nadie secundó la idea, de modo que insistí en que fuesen los primeros inquilinos de la casa los que decidieran su nombre por mayoría. Y cuando uno de ellos propuso El Fin del Mundo y explicó que más allá de la tierra firme se encontraba la paz eterna del fondo marino, todos aceptaron. Por mi parte, confieso que nunca he visto el mar de esa forma y que tampoco sé nadar. Sin embargo, como mi voto no contaba, la propiedad se quedó con el nombre de El Fin del Mundo.
– ¿Es un hogar para ancianos? -preguntó Constantine.
– Sí -respondió ella.
Cabalgaron en silencio durante unos minutos.
– ¿Este es el «proyecto» para el que vendiste los diamantes?
– Pues sí.
– ¿Te gustan los ancianos?
Hannah sonrió.
– Sí. Quise muchísimo a un anciano. Al final de su larga vida disfrutó de todas las comodidades posibles para sentirse bien. Hay miles que no están en el mismo caso.
– Duquesa, eres un fraude -replicó él.
– ¡Por supuesto que no! -exclamó, irritada-. ¿Qué eran esos diamantes para mí sino un recordatorio de lo mucho que me quisieron durante diez años? Conservo los suficientes como para que sigan recordándomelo. Aunque en el fondo no necesite de ningún recordatorio porque para eso están los recuerdos.
Habían llegado a un amplio claro, una extensa llanura a la que siempre ansiaba llegar cada vez que cabalgaba hasta El Fin del Mundo.
Se percató de que Constantine la estaba mirando. Sin embargo, no giró la cabeza para devolverle la mirada. No era una sentimental. Quería a esas personas. Durante el año anterior había ido a verlas cada pocos días, antes de marcharse a Londres una vez que pasó la Semana Santa, y dichas visitas habían aliviado su dolor. Ya había estado cinco días antes, justo después de regresar de la capital. Lo había hecho porque le apetecía, porque lo necesitaba, no porque quisiera aplausos o adulación. ¡Qué tontería pensar algo así, por Dios!
– Este tramo del camino es aburrido para ir al trote -dijo-, pero muy emocionante si se galopa. ¿Ves el pino alto allí a lo lejos? -Señaló el árbol con la fusta.
– ¿El que tiene la copa torcida? -precisó él.
– Te reto a una carrera hasta allí -dijo a modo de respuesta y espoleó a su caballo al galope incluso antes de acabar de hablar.
De haber montado a Jet habría tenido una oportunidad de ganar, aun con el impedimento de la silla de amazona. Sin embargo, montaba a Clover, una yegua a la que le gustaba galopar pero que no tenía un pelo de competitiva. Perdieron la carrera de forma vergonzosa.
Cuando llegó junto a Constantine, la recibió con una sonrisa. -Duquesa, eso te enseñará a no retarme a otra carrera -dijo-. Ni siquiera habíamos acordado el premio antes de que intentaras aprovecharte del elemento sorpresa para ganar una ventaja injusta. Eso significa según las leyes internacionales, creo, que puedo reclamar el premio que se me antoje.
– ¿Existen leyes internacionales? -Preguntó ella entre carcajadas-. ¿Qué elegirías si de verdad contaras con el apoyo de la ley?
– Quédate quietecita mientras me lo pienso -respondió Constantine, que instó a su caballo a acercarse a ella.
Hannah notó que le clavaba la rodilla en el muslo y en ese momento se inclinó hacia ella y la besó en los labios. Jet resopló y se alejó.
El beso quizá fuera el más breve y decepcionante de todos los que habían compartido. Pero fue precisamente el que la informó de lo que ya sabía desde hacía un tiempo y había evitado reconocer.
Estaba enamorada.
Un descuido y una imprudencia por su parte. Que tal vez le ocasionaran cierto sufrimiento al final de la temporada social si no había logrado para entonces desenamorarse de él.
No obstante, era incapaz de lamentarse. Tenía la sensación de que los últimos once años de su vida habían desaparecido y volvía a ser joven y feliz. Y volvía a estar enamorada. No enamorada del amor en esa ocasión, sino de un hombre real a quien apreciaba como persona y a quien podría amar profundamente si se decidía a hacerlo. Un amor incondicional, de los que llegaban hasta el alma.
No cometería semejante error.
Pero ¡qué maravilloso era tener un amante y estar enamorada durante la primavera! Le daban ganas de bajar de un salto de Clover para ponerse a bailar en el prado, bajo el pino, mirando al cielo con los brazos extendidos.
¡Qué maravilloso era ser joven!
– Puedes sonreír -oyó que decía Constantine-. Ha sido el premio más lamentable que ha recibido el ganador de una carrera hípica, duquesa. Y antes de que el día acabe, voy a exigirte un beso muchísimo más satisfactorio que ese.
Hannah adoptó su porte de duquesa para lanzarle su mirada más altiva.
– Señor Huxtable, tendrá que atraparme primero -dijo-. Mira. Desde aquí se puede ver El Fin del Mundo. -Señaló al frente y se pusieron en marcha a la vez, cabalgando a la par y al paso.
La propiedad se atisbaba entre los árboles. Una mansión compacta, en absoluto destacable por su diseño arquitectónico, pero que para ella era tan valiosa como Copeland Manor.
– ¿Cómo costeas Ainsley Park? -preguntó.
– No vivo en la pobreza -respondió Constantine, encogiéndose de hombros-. Mi padre me dejó una cuantiosa herencia.
– Pero apostaría lo que fuera a que no lo bastante cuantiosa -replicó-. Tengo cierta idea acerca de lo que cuesta mantener un proyecto de este tipo. ¿Te ayudó tu hermano? Según dijiste, la idea fue totalmente suya.
En un primer momento creyó que no le respondería. Por un instante su apariencia volvió a ser sombría y taciturna. Pero acabó soltando una queda carcajada.
– Lo más gracioso de todo es que lo hicimos exactamente igual que tú, duquesa-dijo-. Salvo que tú lo hiciste con la bendición de Dunbarton, aunque te la diera a regañadientes. Nosotros no consultamos al tutor de Jon, con cuya bendición indudablemente no habríamos contado. Me refiero a mi tío antes de su muerte y después a Elliott, que posee un sentido del deber bastante más estricto y que es muchísimo más perspicaz.
– Hablas en plural -señaló-. Pero ¿de quién fue la idea de vender las joyas, de Jonathan o tuya?
Constantine volvió la cabeza para mirarla con seriedad.
– Las joyas de los Huxtable no eran mías como para que yo tomara esa decisión o como para sugerir que se vendieran -respondió-. Eran de Jon, y aunque yo no fuera su tutor legal, me tomaba dicha responsabilidad muy en serio. Mi hermano no era idiota ni mucho menos, pero a veces veía las cosas de una forma diferente al resto del mundo. En cuanto descubrió la verdad sobre nuestro pad… ¡Vaya por Dios! Aunque supongo que ya lo habías adivinado tú sola. En cuanto Jon descubrió la verdad sobre esa persona a la que había querido durante toda su vida y cuya muerte había llorado, perdió la alegría, las ganas de comer y pasó varios días sin dormir. Nunca lo había visto así. Y se negaba a hablarme de su sufrimiento. Lo único que hacía era exigirme una y otra vez que guardara el secreto. Porque se negaba a que los demás conocieran la verdad sobre nuestro padre. Sin embargo, no quería que el dolor que había ocasionado quedara impune. Como Jon era muy consciente de su condición de conde de Merton, llegó a la conclusión de que su deber era arreglar las cosas. Fui incapaz de pararle los pies, aunque debo añadir que yo mismo llevaba años sintiendo lo mismo, además de muchísima impotencia, por cierto.
– Ojalá lo hubiera conocido -dijo ella en voz baja-. Me refiero a Jonathan.
– Y entonces llegó una mañana a mi dormitorio dando brincos y me despertó sacudiéndome. Te aseguro que no exagero. Estaba loco de contento, rebosante de alegría, riéndose sin parar. Había tenido una idea genial. Y nada lo satisfaría hasta que hubiera dado con el modo de hacer realidad su sueño. Yo fui el elegido para ponerlo en marcha. Era imposible razonar con él cuando se le metía algo en la cabeza, duquesa. Y esto era mucho más importante para él que cualquier otra cosa en la vida. Era tan testarudo como…

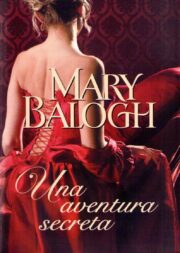
"Una Aventura Secreta" отзывы
Отзывы читателей о книге "Una Aventura Secreta". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Una Aventura Secreta" друзьям в соцсетях.