Si hubiera escogido ser una cortesana en vez de la esposa de Dunbarton, a esas alturas sería la más aclamada de toda Inglaterra. Y habría amasado una fortuna. Aunque, por supuesto, la fortuna la había conseguido de todas formas al convencer a ese vejestorio para que se casara por primera y única vez en su vida. Y después procedió a exprimirlo para quedarse con todo lo que no estaba vinculado al título.
A su lado caminaba una acompañante de aspecto respetable. A su alrededor se había reunido un buen número de personas (hombres en su mayoría) para rendirle pleitesía. La duquesa se dejaba adorar con esa enigmática media sonrisa y algún que otro gesto de una de sus manos, enfundadas en guantes blancos, en cuyo índice brillaba un diamante tan grande como para abrirle la cabeza al hombre que tuviera la osadía de sobrepasarse.
– ¡Vaya! -Exclamó la duquesa, desviando la lánguida mirada de su séquito, que en su mayor parte se vio obligado a seguir camino, empujado por la multitud-. Lord Merton. Tan angelical y apuesto como de costumbre. Espero que lady Paget valore el trofeo que se ha llevado.
Hablaba con un tono suave y agradable. Era evidente que no necesitaba alzar la voz. Cada vez que abría la boca para decir algo, todo aquel que la rodeaba guardaba silencio para escucharla.
Le concedió a Stephen el honor de su mano y él se la llevó a los labios antes de mirarla con una sonrisa.
– Ahora es lady Merton, señora -replicó Stephen-. Y yo sí que valoro el trofeo que me he llevado.
– Bien dicho -dijo la duquesa-. Me ha dado la respuesta correcta. Y lord Montford. Parece usted muy… domesticado. Lady Montford ha hecho un trabajo excelente -añadió al tiempo que le tendía la mano.
– En absoluto, señora -repuso Monty con una sonrisa tras la cual le besó el dorso de la mano-. Me bastó con mirarla y fui… domesticado a primera vista.
– Me alegra oírlo -comentó ella-, aunque eso no fue lo que me dijo cierto pajarito. Y el señor Huxtable. ¿Cómo está? -Lo miró con algo rayano al desdén, aunque dado que lo hizo con los párpados entornados, el efecto quedó un tanto empañado… siempre y cuando su intención fuera la de mirarlo con desdén, por supuesto. No le tendió la mano.
– Muy bien, duquesa, gracias por preguntar-respondió él-. Mucho mejor ahora que hemos comprobado que ha vuelto a la ciudad.
– Zalamero -replicó ella, que descartó el comentario con un gesto de la mano, haciendo relucir el anillo. Se volvió hacia su compañera, que guardaba silencio-. Babs, tengo el placer de presentarte al conde de Merton, al barón Montford y al señor Huxtable. Caballeros, la señorita Leavensworth es mi mejor amiga. Ha tenido la amabilidad de acompañarme a la ciudad y de quedarse unos días conmigo antes de regresar al campo para casarse con el vicario del pueblo donde ambas crecimos.
La señorita Leavensworth era alta y delgada, tenía unas facciones muy nórdicas, los dientes ligeramente hacia fuera y el pelo rubio. No era una mujer desagradable a la vista. Los saludó con una reverencia. Y los caballeros la correspondieron desde sus monturas.
– Es un placer conocerla, señorita Leavensworth -dijo Stephen-. ¿Se va a casar pronto?
– En agosto, milord -contestó la aludida-. Pero hasta entonces tengo la intención de conocer bien Londres. Al menos, espero ver todos los museos y las galerías de arte.
La duquesa estaba examinando su caballo, se percató Con. Y después hizo lo propio con sus botas. Y con sus muslos. Y con su… cara. La vio enarcar las cejas cuando descubrió que él también la estaba mirando.
– Debemos proseguir, Babs -dijo la dama-. Me temo que estamos bloqueando el paso y estos caballeros están deteniendo a los otros jinetes. Son tan… grandes. -Dicho lo cual, se dio media vuelta y echó a andar hacia la siguiente oleada de admiradores que se acercaban para saludarla y para darle la bienvenida a la ciudad.
– Por Dios -murmuró Monty-. Ahí va una dama muy peligrosa. Que acaba de librarse de la correa.
– Su amiga se ve muy sensata -comentó Stephen.
– Parece que solo los caballeros con título pueden disfrutar del inmenso honor de besarle la mano -dijo Con.
– Yo que tú no le daría importancia -le aconsejó Monty-. A lo mejor los caballeros sin título son los únicos que tienen el honor de recibir un escrutinio exhaustivo en vez de una mano.
– O tal vez sean solo los caballeros solteros, Monty -añadió Stephen-. Con, es posible que le gustes a la dama.
– Y también es posible que la dama no me guste a mí-replicó él-. Nunca he ambicionado compartir amante con la mitad de la alta sociedad.
– Mmm -murmuró Monty-. ¿Crees que ese fue el caso del pobre Dunbarton? Por cierto, eso me recuerda que de joven tenía fama de ser muy peligroso. La verdad es que nunca pareció un cornudo mientras estuvo casado, ¿no creéis? Siempre lo vi como un gato satisfecho que acababa de comerse el cuenco de nata a placer.
– Acabo de caer en la cuenta de una cosa… -dijo Stephen-. El año pasado, tal vez por estas mismas fechas, y en este preciso lugar, fue cuando vi por primera vez a Cassandra. Tú estabas conmigo, Con. Y si la memoria no me falla, Monty, tú te acercaste a caballo con Kate mientras la mirábamos y comentábamos lo incómoda que debería sentirse vestida de negro y con velo teniendo en cuenta el calor que hacía.
– Y al final habéis acabado felices y comiendo perdices -replicó Monty. Volvió a sonreír-. ¿Le estás vaticinando un futuro similar a Con al lado de la guapísima duquesa?
– Hoy está nublado -comentó Con- y no hace ni pizca de calor. Y la duquesa no va de luto. Ni pasea sola con su acompañante totalmente inadvertida para la multitud. Además, no estoy pensando en el matrimonio, así que no empieces, Monty.
– Pero por aquel entonces -apostilló Stephen, meneando las cejas-, yo tampoco.
Los tres se echaron a reír… y en ese instante vieron a Timothy Hood a las riendas de un reluciente faetón nuevo tirado por dos tordos. Se olvidaron a toda prisa de la viuda vestida de blanco que lo había mirado no tanto de forma desdeñosa como provocativa, se percató Con, una vez que se detuvo a analizarlo con tranquilidad.
No le interesaba en lo más mínimo. Cada año, cuando iba a la ciudad, escogía a sus amantes pensando en su comodidad durante lo que quedaba de la temporada social.
Una mujer cuyo pasatiempo diario consistía en reunir al mayor número de adoradores posibles, para lo que poseía una habilidad pasmosa, no le reportaría mucha comodidad.
No le gustaba bailar al son que dictaba una mujer.
Ni ser una marioneta cuyos hilos moviera otra persona.
Mucho menos si se trataba de la infame duquesa de Dunbarton.
CAPÍTULO 03
Con el transcurso de los días Barbara se reafirmó en la convicción de que el mundo al que Hannah se había trasladado era desconcertante y perturbador, muy distinto de aquel que habían compartido en el pueblecito de Lincolnshire. Un mundo mucho más amoral. Durante esos primeros días Hannah soltó un par de embustes tremendos, aunque se negó a reconocer que fueran mentira.
O que tuvieran importancia.
La primera ocasión tuvo lugar una mañana mientras salían de una sombrerería situada en Bond Street, seguidas por un lacayo cuya cabeza quedaba oculta tras las cuatro cajas que llevaba en los brazos. Su intención era que el lacayo dejara las cajas a buen recaudo en el carruaje antes de trasladarse a una pastelería emplazada en esa misma calle para tomar un refrigerio. Pero el destino tenía otros planes y les puso en la misma acera al señor Huxtable. Cuando lo vieron estaba a una distancia suficiente como para eludir el encuentro, sobre todo porque no había reparado en ellas dada la multitud de transeúntes que entraban y salían de las tiendas. Sin embargo, Hannah se demoró para darle tiempo a que se acercara y las viera.
Cuando lo hizo, el señor Huxtable se llevó la mano al ala del sombrero antes de que intercambiaran los saludos de rigor.
– Llevamos horas comprando -comentó Hannah con un suspiro cansado.
Esa parte al menos no era una mentira propiamente dicha sino una exageración, pensó Bárbara. Al fin y al cabo, una hora y media era más que una hora.
– Y estamos muertas de sed -añadió su amiga.
El rumbo de la conversación comenzó a incomodar a Barbara. Hannah estaba intentando atraer la atención del señor Huxtable, pero ¿por qué lo hacía de forma tan evidente?
Sin embargo, el gran embuste estaba por llegar, aunque Barbara no se lo esperaba.
El señor Huxtable replicó con la galantería que un verdadero caballero debía mostrar en tales circunstancias.
– Hay una confitería o una panadería aquí al lado -dijo-. Así que, señoras, ¿me conceden el honor de acompañarlas a dicho establecimiento para invitarlas a un té?
Y entonces, en vez de parecer agradecida o incluso avergonzada, Hannah se mostró apenada. El gesto pilló a Barbara por sorpresa.
– Señor Huxtable, es usted muy galante -dijo-, pero esperamos visita y debemos volver a casa sin demora.
De modo que el cochero se vio obligado a coger las riendas a toda prisa, y el lacayo corrió a abrir la portezuela mientras el señor Huxtable aceptaba la negativa con una reverencia antes de ayudarlas a subir al vehículo.
Hannah se despidió con un elegante gesto de la cabeza cuando el carruaje se puso en marcha.
– ¿Hannah? -dijo Barbara.
– Nunca hay que parecer ansiosa -adujo su amiga.
– Pero prácticamente le has suplicado que nos invitara a un té -señaló ella.
– Me he limitado a comentar que estaba muerta de sed -precisó Hannah-. Cosa que era cierta.
– ¿Esperamos visita? -quiso saber Barbara.
– No, que yo sepa -reconoció Hannah-, pero alguien podría aparecer de improviso.
En otras palabras, había mentido. Barbara reprobaba las mentiras. Sin embargo, guardó silencio. Hannah estaba inmersa en un juego, que ella también reprobaba, pero su amiga era una mujer adulta. Estaba en su derecho de elegir el camino que quería seguir en la vida.
El segundo embuste fue pronunciado unos días después, la noche del baile de los Merriwether. Barbara no quería asistir. Era un baile de la aristocracia y lo más elegante que ella conocía eran las fiestas en los salones de reunión del pueblo.
– Tonterías -dijo Hannah cuando le comentó su inquietud-. Babs, enséñame los pies.
Barbara se levantó las faldas a la altura de los tobillos y Hannah contempló ceñuda sus pies.
– Tal como sospechaba-dijo-. Tienes dos. Uno derecho y otro izquierdo. Perfectos para bailar. Habría permitido que te quedaras en casa si solo tuvieras uno, pobrecilla mía. Aunque hay personas que son unas negadas para bailar aun teniendo dos, normalmente suele pasarles a los hombres. Vendrás al baile conmigo. Y no me lo discutas. No hay más que hablar. Dime que sí.
Barbara, por supuesto, fue al baile y llegó a la conclusión de que si no tenía cuidado, acabarían saliéndosele los ojos de las órbitas. Nunca había imaginado que existía semejante esplendor. Las cartas que pensaba escribir al día siguiente serían larguísimas.
Tan pronto como pusieron un pie en el salón de baile, la multitud las rodeó. O más bien rodeó a Hannah y a Barbara con ella. La transformación que sufría su amiga cuando estaba en público le resultaba sorprendente y en parte graciosa. Porque ni siquiera se parecía físicamente a la persona que ella había conocido durante toda la vida. Parecía una… bueno, una duquesa.
El señor Huxtable también estaba en el salón de baile. A su lado se encontraban los dos caballeros con los que estuvo cabalgando en el parque y dos damas. No obstante, se separó pronto de ellos para circular entre los invitados y charlar con diferentes grupos.
Y Hannah, según se percató, puso especial cuidado en colocarse de forma que siempre quedara bien a la vista del caballero. Cada vez que sus miradas se cruzaban, Hannah se abanicaba muy despacio con su abanico de plumas blancas y en un par de ocasiones se las ingenió para parecer desolada. Como si se sintiera desamparada entre la multitud y necesitara que la rescatasen.
Posiblemente, pensó Barbara, hubiera un buen número de mujeres en la estancia deseando sentirse tan desamparadas y desvalidas como su amiga… El poder que Hannah ostentaba sobre los hombres era asombroso, sobre todo porque no parecía esforzarse en absoluto para que así fuera. Claro que ya atraía las miradas de los hombres cuando apenas era una niña. Era una de las pocas criaturas realmente hermosas que bendecían el mundo con su presencia.
El señor Huxtable acabó por complacer su silenciosa súplica y atravesó la distancia que los separaba.
Saludó primero a Barbara con una reverencia y después hizo lo propio con Hannah.
– Duquesa -dijo-, ¿sería tan amable de concederme el primer baile de la noche?

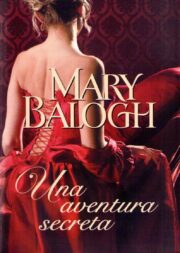
"Una Aventura Secreta" отзывы
Отзывы читателей о книге "Una Aventura Secreta". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Una Aventura Secreta" друзьям в соцсетях.