– No me esperes despierta, Adele -dijo mientras se levantaba del taburete que ocupaba frente al tocador, una vez que comprobó que todas las joyas estaban tal como ella quería-. Volveré muy tarde. Y recuerda que debes darle mi nota a la señorita Leavensworth en mano cuando regrese de la ópera.
– Eso haré, excelencia. -La doncella le hizo una reverencia y salió del vestidor.
Hannah se estudió con ojo crítico en el espejo de pie. Irguió la espalda, cuadró los hombros, levantó la barbilla y esbozó una sonrisa.
Hasta entonces el peinado no acababa de convencerla. Pero en ese momento pensó que había acertado. Aunque de no haberlo hecho, tampoco importaba. Así era como escogía presentarse ante su amante. De modo que era lo acertado.
Su amante. Su sonrisa adquirió un matiz casi burlón.
Constantine Huxtable no la miraría con su habitual expresión inescrutable cuando la viera esa noche. En sus ojos vería el deseo que sabía que sentía.
El demonio estaba a punto de ser domesticado.
Una idea espantosa si se detenía a considerarla. Si lo domesticaba, ¿qué interés podría tener para ella? Un demonio domesticado sería la criatura más patética y miserable del mundo.
Quería un amante. Lo quería todo. Quería todo lo que podía ofrecerle ese mundo de placeres sensuales, aunque para conseguirlo tuviera que descender a los infiernos en busca del mismísimo demonio.
Tenía treinta años. ¿Por qué le parecían muchísimo peor que los veintinueve?
¿Qué le diría Barbara si la viera en ese momento?, se preguntó mientras le daba la espalda al espejo y recogía su capa de color blanco, que estaba doblada sobre el respaldo de un sillón. Se la puso y se la abrochó al cuello antes de cubrirse la cabeza con la capucha. A continuación cogió su ridículo. No llevaría abanico esa noche. No lo iba a necesitar.
Probablemente Barbara no le habría dicho nada. No le habría hecho falta. La miraría con expresión recriminatoria y ligeramente dolida. Seguro que tildaba de inmoralidad lo que estaba a punto de hacer. Aunque ella no era de la misma opinión. Ya no era una mujer casada. Además, su amiga pensaba que estaba a punto de emprender un camino que le partiría el corazón. Una opinión que tampoco compartía. Solo iba a acostarse con un hombre atractivo, muy atractivo, y también muy experimentado. Involucraría todo su cuerpo, salvo el corazón.
Y su cuerpo se alegraría mucho.
No estaba a punto de cometer un error. Cierto que estaba ocurriendo más deprisa de lo que había planeado. Tal vez no debiera haber capitulado tan pronto esa tarde. Su amenaza de no volver a relacionarse con ella si no iba a verlo esa noche seguro que no era real. Además, si lo fuera, ¿qué importaba? Había otros hombres. Sin embargo, había capitulado. Porque al fin y al cabo quería a un hombre dominante, no a un perrito faldero, como Barbara le había dicho.
No, no estaba a punto de cometer un error.
Contempló de nuevo su reflejo. Sí. Cubierta con la capa, volvía a ir toda de blanco.
El carruaje que le había enviado ya la esperaba en la puerta cuando Adele salió en busca de las esmeraldas. Había llegado muy puntual.
Lo que quería decir que ella iba unos quince minutos tarde. Como debía ser.
Salió del vestidor y bajó las escaleras hasta el vestíbulo, donde un criado ataviado con su elegante librea esperaba para abrirle la puerta.
CAPÍTULO 05
Al contrario de lo que hacían muchos caballeros cuando pasaban temporadas en Londres, Constantine Huxtable no tenía por costumbre alojarse en la zona de Saint James, donde se encontraban los clubes más selectos. Lo que hacía era alquilar todos los años la misma casa en una zona respetable de la ciudad, acorde a su posición social, pero no demasiado en boga, a fin de evitar que su intimidad se viera resentida.
O eso supuso Hannah una vez que el cochero la ayudó a apearse frente a la puerta de su casa, mientras observaba la calle con curiosidad. Aún era de día. Iban a cenar relativamente temprano.
Un criado había abierto la puerta de la casa. Hannah se levantó los bajos de la capa y del vestido, subió los escalones y pasó al lado de dicho criado. En el interior descubrió un vestíbulo de planta cuadrada muy espacioso, con el suelo ajedrezado y paisajes con recargados marcos dorados en las paredes.
Constantine Huxtable la esperaba en el centro de la estancia, vestido de negro como siempre y con una apariencia realmente demoníaca.
– ¿Duquesa? -La saludó mientras hacía una elegante reverencia-. Bienvenida a mi hogar.
– Espero que su chef se haya esmerado. No he probado bocado desde el almuerzo al aire libre y estoy famélica.
– Si no lo ha hecho, lo despediré mañana mismo sin referencias -replicó él al tiempo que se acercaba para quitarle la capa.
– Es un hombre cruel -comentó sin moverse del lugar que ocupaba, a unos pasos de la puerta.
El señor Huxtable frunció ligeramente los labios y se acercó un poco más para bajarle la capucha y soltar el broche que mantenía la capa cerrada. Una vez que le quitó la prenda, se la tendió al silencioso criado sin apartar los ojos de ella. Unos ojos que en ese momento la recorrieron de forma deliberada de arriba abajo y de abajo arriba hasta volver a posarse en los suyos.
No pareció sorprenderse. Pero Hannah vislumbró algo. Un indicio de pasión, quizá. En el fondo lo había sorprendido.
En ese momento deseó haber llevado un abanico después de todo.
– Duquesa, esta noche está especialmente guapa -dijo él mientras le ofrecía el brazo.
La condujo a una estancia pequeña y acogedora de planta cuadrada. Las gruesas cortinas que ocultaban la ventana impedían el paso de la mortecina luz del atardecer. La única fuente de luz era el fuego que chisporroteaba en la chimenea, más dos velas altas situadas en sendos candelabros de cristal sobre una mesita emplazada en el centro. Una mesita dispuesta para dos comensales.
Ese no era el comedor, supuso Hannah.
Había elegido un lugar más íntimo.
Lo vio acercarse a un aparador para servir dos copas de vino, tras lo cual tiró del cordón de la campanilla. Le ofreció una de las copas a ella.
– ¿Con el estómago vacío, señor Huxtable? -le preguntó-. ¿Quiere verme bailar encima de la mesa?
– No estaba pensando en la mesa precisamente, duquesa -contestó él, que acercó su copa a la suya a modo de silencioso brindis.
Hannah probó el vino.
– Necesito poco incentivo para bailar sea donde sea -le aseguró-. Estará malgastando el vino.
– En ese caso, espero que al menos le parezca exquisito -replicó el señor Huxtable.
Estaba exquisito, por supuesto.
El mayordomo y un criado entraron en ese momento con la comida, y ellos ocuparon sus respectivos lugares a la mesa.
El chef era excelente, descubrió Hannah casi al instante. Durante unos minutos comieron casi en silencio.
– Señor Huxtable -dijo ella a la postre-, hábleme de su hogar.
– ¿Se refiere a Warren Hall?
– Ese fue su hogar en el pasado -señaló ella-. Pero ahora pertenece al conde de Merton. ¿Se lleva bien con él?
Al fin y al cabo, lo había visto cabalgando con el conde en el parque.
– De maravilla -contestó.
– ¿Dónde vive usted ahora? -le preguntó Hannah. Él hizo un gesto con la mano que abarcó la estancia.
– Aquí.
– No todo el año, supongo -replicó-. ¿Dónde vive cuando no está en la ciudad?
– Tengo una casa en Gloucestershire -respondió.
Lo observó en silencio mientras retiraban los cuencos de la sopa y servían el pescado.
– No piensa hablarme de ella, ¿verdad? Qué irritante es usted. Otro secreto que añadir al referente a su distanciamiento con el duque de Moreland. Y al misterio de su maravillosa relación con el conde de Merton después de que le robara el título que le pertenecía por derecho.
El señor Huxtable soltó sus cubiertos sobre el plato sin hacer ruido. La miró a los ojos desde el otro lado de la mesa. Sus iris parecían negros.
– Duquesa, está usted mal informada -repuso-. El título jamás pudo ser mío. No había la menor posibilidad de que pudiera serlo. Perteneció a mi padre y después a mi hermano pequeño, y ahora es de mi primo. No tengo motivos para guardarles rencor a ninguno de ellos. Quise mucho a mi padre y a mi hermano. Le tengo cariño a Stephen. Todos forman parte de mi familia. Y a la familia hay que quererla.
«¡Ah!», exclamó Hannah para sus adentros. Acababa de poner el dedo en una llaga. Aunque su voz y sus gestos eran serenos, parecían…
¿Demasiado serenos?
– Salvo al duque de Moreland -apostilló ella. El señor Huxtable siguió mirándola, desentendiéndose por completo de la comida.
Les retiraron los platos para servir el siguiente.
– ¿Qué me dice de su familia, duquesa?
Hannah se encogió de hombros.
– Está el duque -contestó-. Me refiero al actual. Un hombre intachable, inofensivo y tan interesante como el maíz y las ovejas a los que adora. El duque, mi difunto marido, tenía un ejército de parientes con quienes apenas se relacionaba.
– ¿Y su familia? -insistió él.
Hannah cogió la copa y la hizo girar muy despacio para contemplar el reflejo de la luz de las velas en el cristal antes de llevársela a los labios.
– No tengo -respondió-. Así que no puedo contarle nada. No hay secretos que ocultar ni que descubrir. Pero le hablaré de Copeland Manor, mi casa de Kent. El duque me la compró hace cinco años como un regalo. Decía que era mi rústica casita de campo, pero ni es rústica ni es una casita. Es una mansión en toda regla. Rodeada por una inmensa propiedad que extiende su esplendor en las cuatro direcciones, con terrenos de labor y otras zonas no cultivables, pero bien atendidas. Hay arboledas, pastos y un lago natural. Pero no hay cenadores, ni jardines de parterres ni senderos agrestes. Todo es muy… rústico. En ese sentido, el duque no podía llevar más razón al tildarla así. -Hannah guardó silencio mientras cortaba un trozo de ternera, que por su aspecto y su blandura parecía haber sido cocinada a la perfección.
– ¿No será tal vez demasiado natural para usted, duquesa? -le preguntó el señor Huxtable.
– A veces me temo que así es -reconoció-. Creo que debería imponer mi voluntad humana para embellecerla un poco, para lograr el mismo efecto que tenía esta tarde el jardín.
– ¿Pero…? -la instó a explicarse, olvidada de nuevo la comida.
– Pero confieso que me gusta tal como está -contestó-. La naturaleza necesita ser domesticada en ocasiones. En aras de la civilización. Pero ¿debemos obligarla a ser algo distinto de lo que debería ser en aras de la belleza? ¿Qué es la belleza?
– La pregunta del siglo -replicó él.
– Debería verla con sus propios ojos y decirme qué le parece -sugirió.
– ¿Debería verla? -El señor Huxtable enarcó las cejas-. ¿Me está invitando a Kent?
– Organizaré una breve fiesta campestre, si bien será más adelante, cuando la gente empiece a cansarse de los interminables bailes -contestó-. Le aseguro que todo será muy respetable, aunque para entonces todo el mundo sabrá, por supuesto, que somos amantes. La gente siempre lo sabe, aunque a veces no sea cierto. Que no será nuestro caso. Así me dirá qué opina de la propiedad.
– ¿Y tendrá en cuenta mi opinión? -le preguntó él.
– Posiblemente no -respondió Hannah-. Pero, de todas formas, escucharé lo que tenga que decirme.
– Me siento honrado.
– Y yo me siento llena -anunció-. ¿Sería tan amable de felicitar al chef de mi parte, señor Huxtable?
– Lo haré -dijo-. Le alegrará muchísimo saber que no será despedido mañana por la mañana. ¿Le apetece un poco de queso o una taza de café? ¿Té, quizá?
No le apetecía nada. Llevaba toda la noche intentando distraerse mediante la conversación. E intentando fingir que tenía hambre, cosa que debería ser cierta porque no había comido desde el almuerzo al aire libre, cuando el señor Huxtable le ofreció un plato con entremeses en la terraza superior.
Apoyó un codo sobre la mesa, se colocó la barbilla en la mano y lo miró a la cara. Su rostro quedaba enmarcado por las dos velas.
– Solo el postre, señor Huxtable -contestó al tiempo que sentía la deliciosa emoción de lo que había soñado durante la segunda mitad del año de luto y de lo que había planeado durante los meses posteriores a la Navidad.
Emoción y nerviosismo. No debía mostrar lo último. Parecería una reacción impropia de ella.
Le alegraba mucho que fuera él. Se habría sentido desilusionada si el señor Huxtable no hubiera ido ese año a la ciudad. Pero no desolada. Porque tenía otras alternativas, magníficas también. Aunque ninguno podía compararse con el señor Constantine Huxtable.
Lo tenía por un amante extraordinario. Estaba convencida de que no la defraudaría a ese respecto.

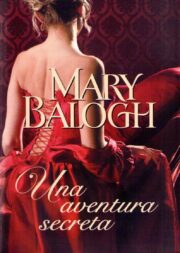
"Una Aventura Secreta" отзывы
Отзывы читателей о книге "Una Aventura Secreta". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Una Aventura Secreta" друзьям в соцсетях.