– Eso no es extraordinario -murmuró Austin, aliviado por el hecho de que la señorita Matthews no hubiese dicho nada que inquietase a Caroline-. Eso es un milagro.
Sobre todo considerando el modo en que la había tratado la gente de buen tono.
– Tienes toda la razón. Se conduce con una interesante mezcla de tímida torpeza y de inteligencia descarada, pero percibo algo de tristeza en ella. Echa de menos su hogar.
– ¿La conocías ya antes de ayer noche?
– Nos habían presentado, pero no había tenido la oportunidad de cruzar más de dos palabras con ella.
– ¿Habías oído algún chisme sobre ella?
– Sólo que deja mucho que desear como bailarina y que muchos la consideran una especie de marisabidilla. He notado que la mayoría de los caballeros no le hace el menor caso, pero creo que he resuelto ese problema.
Austin se puso rígido.
– ¿A qué te refieres?
Caroline agitó la mano en un gesto de despreocupación.
– Simplemente le he dado algunos consejos sobre cómo arreglarse y le he enviado a mi doncella para que la peine. -Sus azules ojos brillaron con súbito interés-. ¿Por qué preguntas por Elizabeth?
– Por curiosidad. Te he observado con ella hoy, jugando con los gatitos. -Le sonrió-. Me ha gustado oírte reír.
– No logro recordar la última vez que lo pasé tan bien. Creo que Elizabeth y yo seremos grandes amigas. ¿Has tenido la ocasión de hablar con ella?
Austin trató de dar a su rostro la mayor inexpresividad posible.
– Sí.
– ¿Y qué opinas de ella?
– Opino que es… -Su voz se apagó cuando la vio entrar en el salón. Estaba exquisita.
Ese ser deslumbrante no podía ser la misma mujer a la que los caballeros de buen tono no hacían el menor caso. ¿Cómo no iba a desearla todo aquel que la contemplase? Ataviada con un sencillo vestido de seda de color marfil, semejaba una larga columna de alabastro desprovista de adornos y hacía que el atuendo de todas las demás mujeres de la estancia pareciera recargado y chillón.
Llevaba la cabellera castaño rojizo recogida en un elegante moño. Un único y poblado bucle le caía sobre el hombro y le llegaba a la cintura, un tentador mechón de color brillante contra un fondo claro. Austin no se imaginaba que tuviese el pelo tan largo, y se preguntó cómo se vería con la cabellera suelta cayéndole por la espalda. Exquisita.
Ella se detuvo en la puerta, recorriendo ansiosamente a los invitados con la mirada hasta que localizó a Caroline. Una sonrisa iluminó sus ojos marrón dorado, pero su alegría se empañó ligeramente cuando avistó a Austin, de pie junto a su hermana.
– ¿No está deslumbrante? -exclamó Caroline-. Sabía que con el vestido y el peinado adecuados estaría arrebatadora. ¡La he convertido en un cisne! -Se volvió hacia él y susurró-: No arrugues el ceño, Austin. Le he dicho a Elizabeth que se reuniese conmigo junto a la chimenea, y la vas a asustar.
– No estoy arrugando el ceño.
Caroline le dirigió una mirada maliciosa.
– Tienes una expresión sombría. ¿Quieres que vaya a buscar un espejo?
Austin se esforzó por relajar sus músculos faciales.
– No.
– Eso está mejor. No has terminado de decirme qué impresión te causó Elizabeth.
Austin observó a la joven mientras ésta se abría paso por el salón y se detenía a charlar con su tía. Apretó los puños cuando se percató de que todos los hombres de la habitación la contemplaban también. Ella volvió la vista en dirección a él y sus miradas se encontraron durante unos momentos hasta que ella alzó levemente la barbilla y apartó los ojos.
Austin sintió que le hervía la sangre a causa de ese evidente desaire. Sin apartar la mirada de ella, dijo:
– La señorita Matthews me pareció una persona poco corriente, sin duda debido a que se crió en las colonias.
– ¿Poco corriente? -repitió Caroline en voz baja-. Sí, supongo que eso lo explica todo.
– ¿Qué es lo que explica?
– Por qué no has sido capaz de quitarle ojo desde que ha entrado por esa puerta.
Austin volvió la cabeza bruscamente y vio la expresión irónica de Caroline. Le clavó la mirada más gélida que pudo.
– ¿Cómo dices?
– Austin, cariño -le dijo ella, acariciándole afectuosamente la mejilla-, sabes que esa cara no me asusta. Y ahora, si me disculpas, creo que me reuniré con Elizabeth y lady Penbroke.
Y se alejó con aire despreocupado.
Austin apuró su copa de champán de un trago. Volvió a fijar la vista en la señorita Matthews, que saludó a Caroline con una sonrisa acogedora, y él se preguntó qué sentiría si ella lo recibiese a él con semejante calidez. Sólo con pensado lo recorrió un estremecimiento que aumentó su irritación.
Las palabras de Caroline resonaron en su mente: «No has sido capaz de quitarle ojo desde que ha entrado por esa puerta». ¿Incapaz de quitarle ojo? ¡Tonterías! Por supuesto que era capaz. Y lo haría. En cuanto ella se volviese hacia otro lado y él ya no pudiese ver esa sonrisa. O esa boca. O ese fascinante rizo que le caía por el vestido.
Mientras eso no ocurriese, necesitaba mirarla, observarla, averiguar todo cuanto pudiese sobre ella.
Sólo para el propósito de su investigación, naturalmente.
A la hora de la cena, Elizabeth se sentó entre su tía y lord Digby. Para su sorpresa, éste conversó con ella largo y tendido acerca de las técnicas agrícolas americanas. Ella no sabía prácticamente nada sobre el tema, pero lo escuchó educadamente, asintiendo con la cabeza para animado mientras saboreaba el banquete de diez platos y esquivaba las plumas de pavo real que adornaban el tocado de su tía.
Mientras lord Digby le comentaba en tono lírico los procedimientos del esquile o de ovejas, la joven dirigió su atención hacia la cabecera de la mesa, donde estaba sentado el duque. Resplandeciente en su traje negro, por poco la deja sin aliento, lo cual la irritó considerablemente. Se negaba a encontrar atractivo a ese hombre tan testarudo.
Austin conversaba con soltura con los invitados situados a su vera, pero ella advirtió que rara vez sonreía. Este detalle hizo que olvidara su irritación y se le encogiera el corazón.
Bajo su aspecto distinguido, Austin albergaba un alma atribulada, pero lo disimulaba bien. De no ser porque Elizabeth le había tocado la mano, ella sólo habría visto la faceta que él presentaba. No sabría nada de su tristeza, su soledad y su sentimiento de culpa. Tampoco intuiría el peligro que lo amenazaba.
No se dio cuenta de que él la observaba hasta que sus miradas se encontraron. Aquellos ojos plateados se clavaron en los suyos y se le puso la carne de gallina ante la intensidad de su mirada, que la encendió por dentro. Sabía que debía apartar la vista, pero no podía. ¡Tenía tantas ganas de ayudarlo! Ojalá él quisiera escuchada…
Santo Dios, cómo deseaba que aquella visión que había tenido hubiese sido más clara, para saber qué amenaza se cernía sobre él y cuándo sobrevendría la desgracia. ¿Ocurriría esa misma noche? En ese caso, ¿qué podía hacer ella para evitarlo?
La mirada de Austin la penetró, enardeciéndola como si la hubiese tocado. Ella se obligó a desviar su atención de esa mirada perturbadora y a centrada de nuevo en lord Digby, pero ya había tomado una decisión. Haría cuanto estuviese en su mano para garantizar la seguridad del duque.
Austin se acercó a las cuadras poco después de medianoche, inquieto, agitado, sin otro deseo que el de cabalgar sobre Myst y desahogar la irritante y vaga frustración que lo atormentaba.
Esa sensación se había originado en el momento en que la había visto en la puerta del salón, dolorosamente bella, sonriendo a todos… a todos menos a él. Por mucho que le fastidiase reconocerlo, no había sido capaz de despegar la vista de ella durante toda la cena. Incluso cuando consiguió centrar su atención en otra cosa, había sido consciente de ella en todo momento, sabía con quién estaba hablando y qué comía. Y cuando sus miradas se encontraron de un extremo a otro de la mesa del comedor, se sintió como si alguien le hubiese asestado un puñetazo en el corazón.
La presencia de Elizabeth lo había distraído durante buena parte de la noche, y él había suspirado aliviado cuando ella se retiró, poco después de las once. Pero su alivio duró poco, pues no conseguía borrar a esa dichosa mujer -sus ojos, su sonrisa, su boca seductora- de su mente. Le daba rabia tener que recordarse continuamente que ella sabía cosas que no debía -ni podía- saber, que sólo podía justificar mediante las «visiones» que aseguraba tener.
Pero cada vez que intentaba convencerse de que ella maquinaba algo al aducir que poseía dotes de vidente, que quizás estuviese implicada en la trama del chantaje y que no era de fiar, su instinto se rebelaba contra él. Ella irradiaba una gentileza, una inocencia y, maldita sea, una honradez que debilitaba sus sospechas cada vez que le venían a la cabeza.
¿Y no era posible que Elizabeth simplemente confiara tanto en su innegable intuición que hubiese llegado a considerarla clarividencia? ¿Y si sus palabras y sus actos sólo estaban encaminados a ayudarlo, como ella aseguraba?
Entró en el establo y se acercó a la casilla de Myst, pero se detuvo en seco cuando percibió un sutil aroma, una fragancia que no casaba en absoluto con el olor a cuero y a caballo. Un aroma a lilas.
Antes de que pudiese reaccionar, ella emergió de las sombras y quedó iluminada por la luna.
– Buenas noches, excelencia.
Muy a su pesar, Austin sintió que un estremecimiento de expectación le recorría la espalda. La joven llevaba todavía el vestido de seda color crema que se había puesto para la cena, y ese rizo largo, tentador y castaño rojizo atrajo de nuevo su mirada.
– Volvemos a vernos, señorita Matthews.
Ella dio un paso hacia Austin y éste se fijó en su expresión. Parecía ostensiblemente irritada.
– ¿Por qué estáis aquí, excelencia?
– Yo podría preguntarle lo mismo, señorita Matthews.
– Estoy aquí por vos.
«Y yo estoy aquí por ti…, porque no logro dejar de pensar en ti.» Cruzándose de brazos, la contempló con indiferencia estudiada. Maldición, sólo deseaba saber qué podía esperar de esa mujer.
– ¿Y qué es lo que hay en mí que la trae al establo a estas horas?
– Imaginaba que quizá se os ocurriría montar a caballo. -AIzó la barbilla en un gesto ligeramente altanero-. He venido para impedíroslo.
– ¿Ah sí? -soltó Austin con un resoplido de incredulidad-. ¿Y cómo piensa hacer eso?
– No lo sé -respondió ella achicando los ojos-. Supongo que esperaba que fueseis lo bastante inteligente para hacer caso de mi advertencia de que correríais peligro si salíais a cabalgar de noche. Evidentemente, estaba equivocada.
Demonios, ¿quién se creía que era esa mujer? Se acercó a ella muy despacio y se detuvo a escasa distancia. Ella no retrocedió un ápice; por el contrario, se mantuvo firme, observándolo con una ceja arqueada, un gesto que lo encrespó aún más.
– Creo que nadie se ha atrevido a poner en tela de juicio mi inteligencia, señorita Matthews.
– ¿Ah no? Pues quizá no me habéis escuchado con atención, porque eso es precisamente lo que acabo de hacer.
La ira lo acometió con la fuerza de una bofetada. Esa maldita mujer había agotado su paciencia. Sin embargo, antes de que pudiera soltarle la réplica mordaz que se merecía, ella extendió el brazo y le apretó la mano entre las suyas.
Un cosquilleo le subió por el antebrazo, dejando en suspenso sus palabras airadas.
– Todavía lo veo -musitó ella con los ojos muy abiertos, clavados en los suyos-. Peligro. Os duele. -Le soltó la mano y le posó la palma en la mejilla-. Por favor. Por favor, no salgáis a cabalgar esta noche.
El tacto suave de su mano contra su rostro le encendió la piel, inundándolo con el deseo de girar la cabeza y rozarle la palma con los labios. En lugar de ello, le agarró la muñeca y apartó con brusquedad su mano.
– No tengo idea de a qué está jugando…
– ¡No estoy jugando con vos! ¿Qué puedo hacer o decir para convenceros?
– ¿Por qué no empieza por contarme qué sabe de mi hermano y cómo se enteró de ello? ¿Dónde lo conoció?
– No lo conozco.
– Y a pesar de eso sabe lo de su cicatriz. -La repasó con la mirada en un gesto inconfundiblemente insultante-. ¿Era su amante?
Los ojos desorbitados de Elizabeth demostraron una sorpresa y una indignación demasiado reales como para ser fingidas. Él se sintió aliviado, una reacción que no se molestó en explicarse.
– ¡Amantes? ¿Estáis loco? Tuve una visión de él. Yo…
– Sí, sí, eso ya me lo ha dicho. Y también sabe leer el pensamiento. Dígame, señorita Matthews, ¿en qué estoy pensando ahora mismo?
Ella titubeó, escrutándole el rostro con la vista.

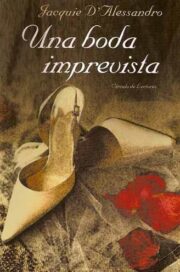
"Una Boda Imprevista" отзывы
Отзывы читателей о книге "Una Boda Imprevista". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Una Boda Imprevista" друзьям в соцсетях.