– Tendremos que pensar en unos nombres un poco más decentes para los nuevos gatitos. No puede haber otro llamado Tócate los cordones.
Elizabeth sonrió para sí y guió a su montura hacia el bosque. Avanzó junto a la orilla del arroyo, disfrutando del aire limpio y del sol que le calentaba la cara. Sin embargo, no le complacía en absoluto la silla de montar de mujer ni el condenado atuendo que le aprisionaba las piernas.
Cuando llegó a la zona donde el arroyo se ensanchaba y desembocaba en el lago, tiró de las riendas de Rosamunde. Se removió de un lado a otro, desesperada por desembarazar sus piernas de los metros de tela incómoda que las envolvían, y de pronto notó que resbalaba de la silla. Soltó un chillido de susto e intentó agarrarse de la perilla, pero no fue lo bastante rápida, Cayó ignominiosamente del caballo, golpeándose el trasero.
Por desgracia el suelo estaba cubierto de lodo. Y, lo que es peor, era una pendiente. Ella rodó por el terraplén sin dejar de gritar y se dio un chapuzón en el arroyo. Se quedó sentada, inmóvil y sin habla debido a la impresión. Tenía las botas completamente sumergidas en el agua cenagosa, un agua fría que casi le lamía la cintura.
– ¿Un accidente? -preguntó una voz familiar a su espalda. Elizabeth apretó con fuerza los dientes. Era evidente que él estaba ileso, gracias al cielo, pero a ella no le entusiasmaba la idea de que presenciara su humillación.
– Pues sí, ya lo ve. Y no es el primero.
Quizá si no le hacía caso, él se marcharía. Su esperanza resultó ser vana.
– Caray -exclamó el duque, chascando la lengua comprensivamente. Ella lo oyó desmontar y acercarse al borde del agua-. Al parecer se ha metido en un buen aprieto.
Ella volvió la cabeza y lo fulminó con la mirada.
– No me he metido en un aprieto, excelencia. Sólo estoy un poco mojada.
– Y ha perdido su montura.
– Tonterías. Mi montura está…
Su voz se extinguió mientras recorría la zona con la vista. La yegua se había esfumado.
– Camino de las cuadras, seguramente. La habrán espantado esos gritos que ha pegado al caer. Algunos caballos son un poco asustadizos. Por lo visto Rosamunde es así. Qué pena. -Sus ojos grisáceo s despidieron un brillo travieso-. Le preguntaría si se encuentra bien, pero creo recordar que posee una complexión asaz robusta.
– Así es.
– ¿Le duele algo?
Ella intentó levantar las piernas y no lo consiguió.
– No estoy segura. Mi traje de montar está empapado y pesa tanto que casi no puedo moverme. -Su irritación se triplicó cuando se percató de que, en efecto, necesitaba que le echaran una mano-. ¿Os dignaríais prestarme vuestra ayuda?
Él se acarició la barbilla como si estuviese reflexionando seriamente.
– No estoy seguro de que deba ayudarla. Detestaría acabar mojado y sucio. Quizá deba dejarla ahí e ir en busca de ayuda. Volvería al cabo de una hora, más o menos. -La miró con las cejas enarcadas-. ¿Qué opina?
Elizabeth no tenía opinión alguna al respecto. De hecho, estaba bastante harta de que él se divirtiese a sus expensas. Había pasado la noche en vela preocupándose por él y ahora allí estaba, sano y salvo, prácticamente riéndose de ella. Ese hombre arrogante merecía que le borrasen esa expresión petulante de la cara. Pero ella apenas podía moverse.
Austin dio media vuelta, como si de verdad pretendiese dejarla ahí tirada, y Elizabeth al fin explotó. Agarró un puñado de lodo y lo arrojó con la intención de hacer ruido y llamar su atención.
Desafortunadamente, él eligió ese preciso instante para volverse.
Peor aún, ella había lanzado el barro con más fuerza de la que pretendía.
La pella grande y viscosa se le estampó al duque en pleno pecho, salpicando su prístina camisa blanca. La masa pegajosa le resbaló por el cuerpo, manchándole los pantalones de color beige, antes inmaculados, y fue a caer en la punta de una de sus lustrosas botas de montar.
Elizabeth se quedó paralizada. No tenía la intención de acertarle… ¿o sí? Dios santo, no se le veía muy contento. Una risilla horrorizada pugnaba por brotarle a Elizabeth de la garganta, y tuvo que luchar por contenerla. La expresión de Austin denotaba claramente que reírse no era lo que más convenía en esos momentos.
Él no se movió. Siguió con la vista la estela lodosa que la pella le había dejado en la ropa y luego miró a la joven.
– Ya no tenéis que preocuparas por acabar mojado y sucio, excelencia -le dijo Elizabeth con una sonrisa radiante-. Al parecer, ya tenéis una mancha bastante horrible en vuestro atuendo.
– Se arrepentirá de haber hecho eso -murmuró él en un tono claramente amenazador y lanzándole una mirada hostil-. Vaya si se arrepentirá.
– Bah -se mofó ella-. No me asustáis.
Austin dio un paso al frente.
– Pues debería estar asustada.
– ¿Por qué? ¿Qué pensáis hacer? ¿Arrojarme al agua?
Él avanzó otro paso.
– No. Creo que la pondré sobre mis rodillas y le propinaré unos buenos azotes.
– ¿Unos azotes? -preguntó ella, enarcando las cejas-. ¿En serio?
– En serio.
– Vaya. Bueno, si voy a recibir unos azotes, más vale que me los gane primero. -Y le arrojó otro puñado de lodo, que le dio de lleno en el estómago.
Austin se quedó petrificado. Contempló anonadado su camisa estropeada. Pocos hombres se habrían atrevido a provocarlo de esa manera. No podía creer que ella tuviese la osadía de mancharlo de barro una vez, y menos aún dos veces. Lo pagaría caro. Muy, muy caro.
Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por una bola de lodo que le pasó rozando la oreja. Faltó muy poco para que le impactara en plena cara.
Ésa fue la gota que colmó el vaso. Se metió en el agua provocando grandes salpicaduras, la agarró de los brazos y la puso en pie de un tirón.
– Supongo que es usted consciente de que esto es la guerra -farfulló, con la vista clavada en su rostro enrojecido… y sonriente.
– Por supuesto. Pero no olvidéis quién venció la última vez que los americanos y los ingleses se enzarzaron en una batalla.
– Confío plenamente en su derrota, señorita Matthews.
– Y yo confío plenamente en la vuestra, excelencia.
Austin se detuvo al oír estas palabras y fijó la vista en el barro que salpicaba la naricilla respingona de la joven. Los ojos de color ámbar de Elizabeth se encontraron desafiantes con los suyos, pero una sonrisa se asomaba a las comisuras de su boca, y sus hoyuelos aparecieron. La atención de Austin se desvió hacia sus labios carnosos y sensuales. Un cosquilleo le recorrió el espinazo cuando le vino a la memoria lo que sintió al tener esos labios contra los suyos. Se obligó a levantar la mirada y se topó de nuevo con sus ojos: luceros de color marrón dorado que lo contemplaban risueños.
Aquella mujer era un caso perdido. Impertinente a más no poder. Le había desgraciado la indumentaria, y él estaba allí, en medio del maldito lago. Mojado, incómodo y… furioso.
¿Acaso no estaba furioso?
Frunció el entrecejo. Sí, por supuesto que lo estaba. Furioso. La situación no le resultaba divertida. En absoluto. No era graciosa, en modo alguno. Y él no estaba pasándolo bien. Ni un ápice.
– Prepárese para recibir unos azotes -le advirtió, volviéndose hacia la orilla y arrastrándola tras de sí.
– ¡Primero tendréis que atraparme!
Elizabeth se soltó de golpe de la mano con que él la sujetaba, se recogió hasta la rodilla la falda empapada y se adentró aún más en el lago.
– Vuelva aquí. Ahora mismo.
– ¿Así que os pensabais que podíais darme unos azotes? ¡Ja! ¡Pues me parece que no! -Retrocedió varios pasos más, hasta que el agua le llegó a la cintura. De pronto, su melodiosa risa estalló-. ¡Dios santo! ¡Deberíais veros! ¡Estáis graciosísimo!
Austin miró hacia abajo. Tenía la camisa mojada y mugrienta pegada al pecho como una segunda piel, y unos manchurrones alargados, negros y fangosos en los pantalones de montar. Llevaba varias hojas secas adheridas a sus botas estropeadas.
– Apuesto a que nunca habíais tenido un aspecto tan desastrado en toda vuestra aristocrática vida -rió ella-. Debo deciros que vuestra apariencia en estos momentos resulta escandalosamente impropia de un duque.
– Venga aquí.
– No.
– Ahora mismo.
Ella negó con la cabeza sin dejar de sonreír. Austin avanzó hacia ella, abriéndose paso en el agua helada, lleno de determinación y arreglándoselas para disimular el repentino e indeseado regocijo que estaba sintiendo. Maldita mujer. No era más que una plaga para la cordura de un hombre. Suponía que ella trataría de huir, pero se mantuvo firme, aguardándolo con una sonrisa esplendorosa en su hermosa cara. Austin se detuvo a un paso de ella y esperó.
– Me he levantado esta mañana de bastante mal humor, pero este episodio me ha animado considerablemente -dijo ella, y sus hoyuelos parecían hacerle guiños-. Tenéis que reconocer que esto resulta bastante gracioso.
– ¿Ah sí?
Ella bizqueó exageradamente y lo miró a la cara. A pesar suyo, a Austin se le escapó una sonrisa.
– ¡Ajá! -exclamó ella-. Os he visto sonreír.
Por más que lo intentaba, Austin no acertaba a explicarse por qué encontraba divertida esa debacle. El célebre duque de Bradford, el soltero más codiciado de Inglaterra, cubierto de lodo, metido en el lago hasta las caderas, conversando con una mujer cuya deslumbrante sonrisa no mostraba la menor señal de remordimiento, sólo diversión. Muchos miembros destacados de la alta sociedad quedarían postrados de la impresión si lo viesen ahora, completamente sucio y empapado, en compañía de una americana no menos sucia y empapada.
Ella bajó la vista hacia la camisa mojada de Austin.
– Era una camisa preciosa. Siento haberla estropeado, excelencia, de verdad. -Alargó el brazo y pasó la mano sobre la manga mojada. Lo miró a los ojos-. Al principio no tenía la intención de mancharos con el lodo, pero una vez que lo hice, bueno, me pareció una pena no aprovechar la oportunidad. Para ser del todo sincera, creo que necesitabais que alguien os hiciera reír. Por lo que a mí respecta, esta aventura es lo más divertido que me ha ocurrido en muchos meses.
Los músculos de Austin se contrajeron involuntariamente al notar su contacto. Escrutó los ojos de Elizabeth en busca de algún signo de engaño o falsedad y no vio más que inocencia y calidez. Era lo más divertido que a ella le había ocurrido en muchos meses. Diablos, él podría decir lo mismo. Por supuesto, no era necesario que ella lo supiese.
Tras exhalar un suspiro de resignación, preguntó:
– ¿Acaso la calamidad la sigue allí adonde va, señorita Matthews? Es la segunda vez que prácticamente cae a mis pies.
– Me temo que este tipo de caídas son corrientes en mi familia.
– ¿A qué se refiere?
– Así se conocieron mis padres. Mamá salía de una tienda de sombreros de señora cuando tropezó y cayó a los pies de papá. Se torció el tobillo al caer y papá le curó la lesión.
– Entiendo. Al menos reconoce con sinceridad su desafortunada propensión a rodar por los suelos.
– Sí, pero yo no la consideraría desafortunada.
– ¿Ah no? ¿Y eso por qué?
Ella titubeó y él quedó fascinado por la repentina seriedad de sus ojos castaños.
– Aunque sois algo arrogante y más que un poco testarudo, resulta que…, bueno, que me caéis bien.
Austin se quedó mirándola, atónito.
– ¿Le caigo bien?
– Sí. Sois un hombre afectuoso y cordial. Por supuesto -añadió en un tono seco-, lo disimuláis bastante bien a veces.
– ¿Afectuoso y cordial? -repitió él, desconcertado-. ¿Cómo ha llegado a esa conclusión?
– Lo sé porque os he tocado. Pero aun cuando no lo hubiese hecho, lo habría notado de todos modos. -Su vista se posó en la camisa lodosa de Austin-. Os habéis tomado todo esto con extraordinaria deportividad. Apuesto a que nunca habíais hecho nada parecido, ¿me equivoco?
– No, nunca.
– Me lo figuraba. Y a pesar de todo le veis el lado gracioso a esta situación, si bien vuestra conmoción inicial era evidente. -Adoptó una expresión especulativa-. Guardáis las distancias con la gente y cultiváis una imagen fría y circunspecta. Sin embargo, tratáis a vuestra hermana con cariño y a vuestra madre con cordialidad y cortesía. He pasado con vos el tiempo suficiente y os he observado relacionaros con bastantes personas como para saber qué clase de hombre sois en realidad…, un hombre bueno y decente.
Estas palabras le produjeron una tensión en lo más hondo del pecho y lo dejaron confuso y desorientado. Se sorprendió aún más cuando una cálida oleada de placer le subió a la cara. Le costó apartar de su mente la asombrosa revelación de que esa mujer lo consideraba afectuoso y cordial. Decente. Y bueno con su familia. «Si supieras cómo le fallé a William, te darías cuenta de lo equivocada que estás.»

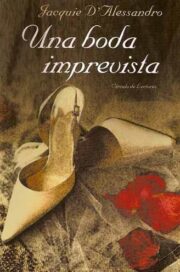
"Una Boda Imprevista" отзывы
Отзывы читателей о книге "Una Boda Imprevista". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Una Boda Imprevista" друзьям в соцсетях.