Ya habían sacado un colgante de zafiros, vanas pulseras de brillantes e incluso una tiara que podía pertenecer a cualquier museo histórico.
Aun así, la gargantilla era la pieza favorita de Emma.
– Me temo que sólo puedo prestártelas -repuso él, sonriendo y acercándose a ella-. Pero aceptaremos muchas invitaciones a fiestas, así que podrás lucirlas.
– Sólo si voy con un guardaespaldas.
– No necesitas un guardaespaldas me tienes a mí.
Emma no pudo evitar sonreír.
– Muy bien, pero sólo si llevas contigo el sable de tu tatarabuelo Hamilton.
– ¿No crees que eso va a atraer demasiado la atención?
– Creí que eso era lo que más querías, atraer la atención.
– Ahí me has dado…
– Yo, en cambio, intento llevar este compromiso de la manera más discreta posible -repuso ella mientras se colocaba la gargantilla sobre el pecho.
– Deja que te ayude -le dijo Alex, haciendo que se girara para poder abrocharle la gargantilla.
– Gracias -susurró Emma.
Durante unos segundos, se permitió el lujo de disfrutar de la caricia de sus dedos al ajustarle la joya. Podía sentir el aliento de Alex sobre su cuello.
Le colocó las manos sobre los hombros y la giró para que se viera reflejada en el espejo de la cómoda.
– Mírate.
Emma se llevó la mano al cuello. La gargantilla refulgía y resaltaba el brillo de dos docenas de preciosas gemas. Se acercó más a la cómoda para verse mejor.
– Deslumbrante -dijo ella.
– Deslumbrante -repitió él en voz baja y ronca.
Emma levantó la vista y sus ojos se encontraron en el espejo. La mirada de Alex se había oscurecido y sus ojos grises parecían negros y brillantes como la pizarra.
Él miró su cuello y apartó unos cuantos mechones de pelo.
Después se inclinó sobre ella.
Sabía que tenía que detenerlo, debía hacerlo, pero su cuerpo ya estaba esperando la sensación de sus labios en la piel. El deseo creció dentro de ella y se encontró esperando que sucediera.
La besó en la curva del cuello, apartando la gargantilla con la boca. Emma tuvo que sujetarse al borde de la cómoda para ayudar a sus temblorosas rodillas.
El se separó y la besó de nuevo, esa vez dibujando un círculo con su lengua que hizo que se estremeciera todo su cuerpo. Después fue hasta el otro lado de su cuello y la besó allí con fuerza, envolviéndola en su mágico hechizo.
Siguió besándola y subiendo del cuello a la mandíbula y a las mejillas. Deslizó las manos en su pelo y le giró la cara para besarla de lleno en la boca.
Cuando sus labios se encontraron, la pasión se desató en su interior. Soltó la cómoda y se agarró a su brazo, sintiendo sus músculos y perdiéndose en su abrazo.
Alex tenía una mano en su barbilla y la otra acariciando su espalda, bajando hasta la cintura para atraerla más cerca de sus muslos.
El abrió la boca y ella respondió con hambriento deseo. La lengua de Alex la invitaba a deshacerse entre sus brazos, a explorar nuevas sensaciones. Inconscientemente, Emma arqueó la espalda, acercándose más a él y dejando que su pelvis, sus pechos y sus muslos se aplastaran contra el cuerpo de Alex.
El mundo real desapareció a su alrededor y sólo podía pensar en él.
– Emma… -gimió él con voz temblorosa.
Él deslizó la mano hasta su trasero, acariciándolo y atrayéndolo hacia su cuerpo. Podía sentir toda la fuerza de su excitación. Y esa sensación saltó por todo su ser como una corriente eléctrica.
Emma tomó su cara entre las manos, sintiendo su piel áspera y masculina. Las deslizó hasta su pelo y lo besó con más fuerza aún. Su pasión era primitiva y mágica. Era algo que Emma nunca había sentido.
Dentro de ella, una voz le decía que debía parar, pero no quería hacerlo. Aún no.
El comenzó a respirar con dificultad. La levantó del suelo y le subió la falda hasta los muslos, rodeando su cintura con las piernas de Emma. Alex dejó que sus pulgares se deslizaran bajo el elástico de sus braguitas, y ella creyó perder el control.
Alex maldijo entre dientes. Emma se sentía igual.
– Tenemos que parar -gruñó él.
Ella asintió, no podía hablar.
Pero siguió acariciándola, y a Emma se le escapó un gemido.
– No hagas eso -la ordenó él.
– Entonces deja de… -comenzó ella, gimiendo de nuevo.
El apartó las manos y levantó la cabeza para mirarla a los ojos.
– Te deseo -confesó con franqueza.
Ella respiró una y otra vez, intentando recobrar la sensatez.
– Eso no puede ser bueno -le dijo por fin.
– O puede que sea muy bueno -repuso él, dejándola en el suelo.
– No digas eso -contestó ella, apartándose un poco.
– Lo diga o no, eso no cambia nada.
A lo mejor tenía razón, pero no sabía qué hacer. Nunca se había sentido tan libre, tan llena de sensaciones. De repente, se dio cuenta de que lo único que le importaba era abandonarse al placer de ese momento y que diría o haría cualquier cosa para conseguirlo.
– No podemos dejar que vuelva a ocurrir esto -le dijo después de unos segundos.
– Esa es una solución -repuso él, acercándose un poco-. La otra es que volvamos a hacerlo y no paremos nunca.
La temperatura subió en la habitación varios grados mientras se miraban a los ojos. Por un momento, Emma incluso pensó en lo que le sugería él.
Pero de repente comenzaron a oír ruidos procedentes del pasillo.
– Señor Garrison -gritó la señora Nash desde el otro lado de la puerta.
Oyeron otros pasos siguiendo a la mujer y a alguien que hablaba en francés.
– ¡Philippe! -exclamó Emma mientras Alex se acercaba a la puerta.
La señora Nash entró decidida en el dormitorio.
– ¿Podrían decirle por favor a este hombre que el banquete de bodas de los Garrison data de los tiempos de Guillermo el Conquistador? De ninguna manera serviremos minúsculas porciones y canapés en una boda. No mientras viva -les djo sin apenas respirar.
– ¿Asado y patatas? -repuso Philippe, acercándose al ama de llaves-. ¿Llama a eso comida?
– Es la cena de la reina -replicó ella.
– Ustedes los británicos no saben cocinar, sólo cuecen las cosas.
– Le coceré a usted si no…
– Un momento, por favor -intervino Alex.
– Perdónenme, señor Garrison, mademoiselle -dijo Philippe-. Soy Philippe Gagnon. He estudiado en la Sorbona y servido banquetes como chef para presidentes y príncipes. Y estoy a su servicio.
Alex se giró para mirar a Emma.
– He contratado a un organizador de banquetes -confesó ella en voz baja.
– ¿Que has hecho qué?
– ¿No he hecho bien? -preguntó ella.
Pero sabía que había metido la pata. La señora Nash parecía al borde de un ataque de nervios y Philippe se estaba poniendo pálido.
– Bueno, usted es la novia, por supuesto -concedió el ama de llaves.
A lo mejor era cierto, pero vio que había ofendido a la señora Nash. Ni siquiera había querido contratar a Philippe, pero necesitaba que alguien la protegiera en el hotel. Tenía que admitir que él había echado a todos los reporteros y organizadores de eventos del ves- tibulo, sólo por eso le estaba agradecida. Pero la señora Nash tenía planes muy concretos para la boda de Alex. Emma no quería dejarla fuera.
– ¿No podríamos llegar a un acuerdo? -les preguntó.
– ¿Quieres que los ingleses y los franceses se pongan de acuerdo sobre un tema de comida? -preguntó Alex, divertido con la situación.
Todos se quedaron en silencio.
– Estoy dispuesto a hacer algunas concesiones -declaró Philippe, suspirando.
Emma miró al ama de llaves. Pero no parecía querer dar su brazo a torcer.
– ¿Señora Nash? -le pidió Alex.
– Se trata de mantener la tradición.
– A lo mejor puede encargarse del plato principal y Philippe del postre, ¿qué le parece?
– ¡Mon Dieu! ¡Me arruinarán! -exclamó el francés de forma dramática.
– El almirante estará retorciéndose en su tumba -gruñó la señora Nash.
Emma miró de nuevo a Alex en busca de ayuda.
– ¿Alguna otra idea de ese tipo? -preguntó él. Ese comentario hizo que estallara. No podía soportarlo por más tiempo.
– ¡Tú fuiste el que quisiste declararte en público! ¡Tú has desatado a los perros!
– ¿Qué perros?
– Philippe me ha salvado. El es el que echó a todos los periodistas del hotel…
– ¡Treinta y cinco años! -exclamó la señora Nash-. Treinta y cinco años sirviendo a los Garrison.
– La comida británica no se servirá en mi mesa -dijo Philippe.
– ¿Su mesa? Querrá decir la mesa del señor Garrison -replicó la señora Nash.
– ¿Podemos hablar de nuevo de esos perros? -preguntó Alex.
– Sólo era una metáfora -repuso Emma.
– Eso ya lo había entendido.
– Habla de la prensa -explicó Philippe-. Estaban por todas partes, y la señorita McKinley tenía que esconderse. Yo la salvé.
– Así es -afirmó Emma-. ¿Por qué no miramos sus recetas y…? -le preguntó a la señora Nash.
– Agua, sal y carne -interrumpió el francés con desprecio en su voz.
– Al menos nosotros no nos comemos las patas de las ranas…
– ¡Se acabó! -gritó Alex-. Philippe, señora Nash, trabajarán juntos. Quiero que para el miércoles tengan listos tres menús distintos. ¿De acuerdo?
La señora y el francés se miraron con suspicacia.
– Por supuesto, haré lo que esté en mi mano para colaborar -concedió Philippe.
– Podemos hablar de ello -añadió la señora Nash.
– Genial. Ahora, si nos disculpan, Emma y yo estábamos eligiendo unas joyas.
Philippe y la señora Nash salieron orgullosamente del dormitorio sin una palabra más.
– ¿Un francés? -preguntó Alex en cuanto se quedaron solos.
– ¿Cómo iba yo a saber que tenías un ama de llaves tan testaruda?
– Tienes razón, claro, es culpa mía. ¿Vas a contarme algo más? ¿Has contratado a un chófer griego o a un florista rumano?
– ¿Qué tiene la señora Nash en contra de los rumanos?
No le veía la cara, pero sabía que Alex estaba sonriendo.
– Espero que, en el futuro, me informes de todo. Así podemos evitar asesinatos durante la ceremonia -le dijo él-. ¡Aquí está!
Con curiosidad, Emma se acercó a la caja fuerte.
– ¿Qué has encontrado?
– El diamante Tudor.
Emma miró la joya y dejó de respirar al instante. Era precioso. Una joya única, elegante y maravillosa.
El anillo era de platino y formaba un dibujo celta. Un grupo de rubíes rodeaban la pieza central, un maravilloso diamante ovalado.
– Pruébatelo -le dijo Alex.
Ella sacudió la cabeza. Creía que una novia de mentira como ella no podía tocar una joya así.
– La señora Nash, tenía razón, es mejor que lleves una pieza de la familia.
Ella se negó de nuevo.
– Está asegurado.
– ¿Contra la mala suerte?
– ¿Qué mala suerte? Sólo es metal y gemas.
– Es una preciosa reliquia de tu familia.
– Y es mía. Quiero que la lleves.
– Eso no es elección tuya.
– Claro que sí. La colección de joyas es mía, igual que la caja fuerte y toda la casa. Puedo darle esta joya a quien me dé la gana.
– No hablo de legalidad, sino de moralidad.
– ¿Por qué iba a ser inmoral que llevaras este anillo? -preguntó él, frustrado.
– Porque estaría faltando al respeto a todas las novias que lo llevaron antes que yo.
– ¿De verdad crees que eres la primera que se casa con un Garrison por dinero?
Emma no creía que estuviera casándose por dinero, al menos no cómo él insinuaba, sólo era parte de un trato comercial para salvar su empresa. Era beneficioso para los dos.
– Es tradición familiar desde hace muchísimos años. Incluso mi padre… -dijo él, interrumpiéndose-. Dame la mano, Emma.
Ella intentó apartarse, pero él le agarró la muñeca.
– No quiero…
Pero él se lo colocó. Le quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho a su medida.
– Ahora ya formas parte de la tradición de la familia -le dijo él-. Ahora estamos comprometidos de verdad.
Alex tenía la fortuna heredada de su tatarabuelo Hamilton. Su primo Nathaniel, sin embargo, había heredado la vida de su antepasado. Era el segundo hijo del actual conde de Kessex y había tenido que buscarse la vida por su lado como lo hiciera el almirante Hamilton.
Nathaniel había fundado la empresa de cruceros Kessex. Después, se hizo armador de barcos y su fortuna creció exponencialmente. Además del dinero, tenía poder y mucha información importante.
El había sido el que le había proporcionado a Alex toda la información que necesitaba sobre la cadena de hoteles Dream Lodge. Se había quedado un par de días más en Nueva York antes de volver a Londres. Alex sabía que debía de tener algo más de información para él.
Los dos primos, junto con Ryan, esperaron a que saliera la secretaria del despacho de Alex para comenzar a hablar.

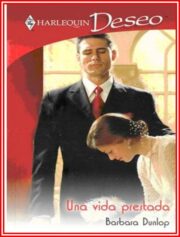
"Una vida prestada" отзывы
Отзывы читателей о книге "Una vida prestada". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Una vida prestada" друзьям в соцсетях.