Cyril case realizaba su recorrido diario desde Saint Cloud hasta Cass Lake, sentado en lo alto de su asiento de cubo en la locomotora número doscientos ochenta y dos. Junto a él, su fogonero, Merle Ficker, viajaba con un brazo fuera de la ventana, con su gorra de algodón azul de rayas completamente hacia atrás, de modo que la visera apuntaba hacia arriba. La mañana era hermosa, soleada, con el cielo de un tono azul intenso. Los granjeros recogían en sus campos lo último de la cosecha; casi todos usaban tractores. Pasaron por una escuela rural un par de kilómetros atrás, donde los niños que habían salido para el recreo los saludaron desde el patio mientras su maestra, una joven delgada con un amplio vestido amarillo, dejó de reunir flores silvestres y movió sobre la cabeza su ramillete de margaritas amarillas de centro oscuro al verlos pasar. Eran días como aquel los que hacían que conducir un tren de carga fuera el mejor trabajo del mundo… fragantes bosques verdes, campos dorados mecidos por el viento y el fresco olor de la alfalfa recién cortada que entraba directamente en la cabina.
Cy y Merle sostenían otra de sus amistosas discusiones sobre asuntos de política.
– Claro que sí -decía Merle-, yo voté por Truman, ¡pero no me imaginé que fuera a enviar a nuestros muchachos a Corea!
– ¿Y qué más se puede hacer? -replicó Cy-. Esos comunistas llegaron y comenzaron a bombardear Seúl. No podemos permitir que se salgan con la suya, ¿verdad?
– Bueno, tal vez no, pero tú no tienes un hijo de diecinueve años ¡y yo sí! Ahora el presidente Truman va a ampliar el reclutamiento hasta el año entrante. ¡Diablos! Yo no quiero que recluten a Rodney -señaló Merle-. Ahí viene la señal del silbato.
– Ya la vi.
Adelante, a la derecha, el brazo del marcador blanco brillaba claramente contra el prístino azul del cielo. Cy levantó la mano y tiró de la cuerda. El ruido del silbato de vapor resonó en sus oídos con su largo gemido: dos largos, uno corto y otro largo… era la advertencia para un cruce público.
El poste con la señal pasó a toda prisa a su lado y el largo gemido terminó, lo que los dejó inmersos en un relativo silencio.
– Así que -continuó Cy- supongo que tu muchacho va a trabajar para el ferrocarril si no lo… -de repente se interrumpió y se tensó al mirar hacia el camino-. ¡Dios mío! ¡No va a pasar!
Un auto había dado vuelta en la carretera setenta y uno y se aproximaba a toda velocidad desde la izquierda, dejando una nube de polvo; pretendía ganarle el paso al tren en el cruce.
Por un instante los hombres vieron la escena; luego Cy gritó:
– ¡Un auto en el cruce! ¡Frena!
Merle saltó de inmediato sobre los frenos de aire. Cy sujetó la palanca Johnson y tiró de ella con todas sus fuerzas. Con la otra mano tiró del cable del silbato de vapor. La maquinaria dio marcha atrás y los frenos se accionaron. Desde la locomotora y hacia el resto del tren todo se tornó un chirrido ensordecedor. El vapor silbó como si se hubiera abierto la puerta del infierno.
– ¡Sujétate, Merle! ¡Vamos a golpearlo! -gritó Cy.
– ¡Jesús, María y José! -exclamó Merle mientras el tren patinaba y rechinaba y el auto se dirigía a toda velocidad hacia su destino
A los treinta metros estuvieron seguros.
Cuando llegaron a veinte se sujetaron.
A los diez pudieron ver al conductor.
– ¡Dios mío! Es una mujer -señaló Cy. O lo pensó. O rezó.
Luego chocaron.
Hubo un ruido ensordecedor, los cristales volaron. El metal se arrugó cuando el Ford gris modelo cuarenta y nueve quedó prensado contra el guardarrieles. Salieron disparados por las vías; el auto accidentado se plegó sobre la reja metálica mientras varios trozos del mismo se arrastraban medio arrancados, surcando la tierra y extendiendo los restos a lo largo de varios cientos de metros.
Lento… cada vez más lento. Todas aquellas toneladas de acero tardaron una eternidad en desacelerar, mientras los dos aterrorizados ferrocarrileros que iban al frente oían cómo el estruendo disminuía hasta convertirse en un chirrido.
Luego un plañido. Después el silencio.
Cy y Merle se quedaron sentados, rígidos como estacas, mientras intercambiaban una silenciosa mirada de incredulidad. La locomotora doscientos ochenta y dos había arrastrado al Ford casi ochocientos metros a lo largo de la vía del ferrocarril y ahora estaba quieta, resoplando con toda tranquilidad, como una enorme y satisfecha ballena que hubiera salido a tomar aire.
Merle pudo hablar por fin.
– Es imposible que la mujer esté viva.
– ¡Vamos! -ordenó Cy tajante.
Descendieron de la cabina deslizándose con precipitación por el pasamanos, con el vientre pegado a los peldaños. Desde el último furgón, veinte vagones atrás, el cobrador y el guardafrenos venían corriendo: parecían dos pequeños puntos que saltaban en la distancia y preguntaban a grandes voces lo que había sucedido.
Mientras corrían, Cy le gritó a Merle:
– ¡Mira! La locomotora está casi intacta -pero cuando los dos hombres rodearon el frente, se detuvieron en seco.
Era un espectáculo espantoso; el auto estaba completamente aplastado. El acoplador al frente del guardarrieles se clavó en el automóvil y sobresalía como un brillante ojo plateado. En la ventanilla del lado del conductor quedaban algunos trozos de cristal filosos como navajas.
En ese momento, Cy se acercó de prisa, pero con cautela, para mirar al interior.
La mujer tenía el cabello castaño. Era joven y bonita. Más bien, lo había sido. Usaba un vestido hecho en casa con lindas y diminutas flores azules. Se hallaba rodeada de frascos de fruta en conserva rotos. Cy trató de cerrar su mente a todo lo demás y metió la mano para ver si todavía estaba viva. Después de un minuto la retiró.
– Creo que ha muerto.
– ¿Estás seguro?
– No siento el pulso.
Merle estaba tan blanco como el papel. Movía los labios, pero sin emitir ningún sonido. Cy se dio cuenta de que tendría que hacerse cargo de la situación.
– Vamos a necesitar un gato para sacarla de ahí -indicó Merle a toda prisa-. Será mejor que corras al camino y detenga un automóvil. Pídeles que vayan a Browerville y que consigan ayuda, por favor -Merle ya había comenzado a alejarse con un trotecillo torpe-, y diles también que avisen al comisario de Long Prairie.
Llegaron entonces el cobrador y el guardafrenos hasta donde se encontraba Cy.
– ¿Está muerto? -preguntó uno de ellos.
– Es una mujer. No le siento el pulso.
Se quedaron inmóviles, tratando de asimilar la desgracia.
– Me parece que lo mejor será sacar las señales de advertencia -indicó Cy al guardafrenos.
– Sí -el guardafrenos caminó hacia el norte, por las vías, y puso una advertencia para cualquier tren que viajara con rumbo al sur. Otro guardafrenos hizo lo mismo kilómetro y medio más allá del final del tren.
– La matrícula del automóvil ya no se puede ver, pero ella trae un bolso -observó Cy con torpeza -. Lo vi debajo de su… -dejó de hablar y tragó saliva.
– ¿Quieres que lo saque yo, Cy? -preguntó el cobrador.
– No, yo… yo puedo hacerlo -aseguró mientras Merle volvía.
Cy se armó de valor y tomó el bolso que llevaba la mujer muerta. Lo limpió en la pernera de su mono de rayas azules y blancas.
Todos lo contemplaron en las enormes manos de Cy. Era un pequeño bolso de plástico blanco en forma de concha marina con los bordes endurecidos.
Cy lo abrió y miró el interior. Sacó las cosas con gran delicadeza y luego volvió a ponerlas en su sitio con el mayor cuidado: había un pañuelo blanco limpio, un rosario con cuentas de cristal azul, un paquete de pastillas para el aliento Sen-Sen y un pequeño libro de oraciones negro que Cy examinó con más atención. Entre sus páginas había una receta para preparar conservas, escrita en la parte posterior de un sobre. En el anverso había un nombre, una estampilla cancelada de tres centavos y una dirección en Browerville, Minnesota. El mismo nombre aparecía escrito en la primera hoja del devocionario y en una tarjeta del seguro social que encontraron en una pequeña cartera, que también contenía algunas fotografías de dos niñas pequeñas, tomadas en la escuela.
Se llamaba Krystyna Olczak.
Todos en browerville conocían a Eddie Olczak. Y a todos les agradaba. Era el octavo o noveno hijo de Hedwig y Casimir Olczak, inmigrantes polacos que vivían en las afueras, al este del pueblo. No sabían si era el octavo o el noveno porque Hedy y Cass tenían catorce hijos y, cuando hay tantos en una familia, el orden a veces se confunde un poco. Eddie vivía a media cuadra de Main Street, la calle principal, en la casa más vieja del pueblo. La había arreglado muy bien cuando se casó con la linda y menuda Krystyna Pribil, cuyos padres poseían una granja a un lado de la carretera Clarissa, al norte del pueblo. Richard y Mary Pribil tenían siete hijos, pero todos recordaban siempre a Krystyna porque había sido la "Princesa de los lecheros de Todd County" el verano anterior a su matrimonio con Eddie.
Los niños del pueblo conocían a Eddie porque desde hacía doce años era el conserje de la iglesia católica de San José. También se ocupaba de la escuela parroquial, así que era común ver su figura alta y delgada deambulando por los terrenos de la parroquia mientras barría el polvo con un felpudo, llevaba botellas de leche o tocaba las campanas de la iglesia a cada hora del día y la noche. Vivía a sólo cuadra y media, así que cuando había que tocar las campanas para el ángelus, él corría a la iglesia a hacerlo.
Podía decirse que las campanas de San José regulaban las actividades del pueblo, ya que casi todos en Browerville eran católicos. La gente que pasaba por ahí se sorprendía a menudo de que un lugar tan pequeño, con apenas ochocientas personas, tuviera no una ¡sino dos iglesias católicas! La de San Pedro estaba en el sur del pueblo, pero la de San José se erigió primero y era polaca. A la de San Pedro le faltaba la imponente presencia de la de San José con su grandiosa estructura neobarroca, sus minaretes en forma de cebolla, las columnas corintias y sus cinco espléndidos altares.
Todas las mañanas, de lunes a viernes, a las siete y media, Eddie tocaba lo que sencillamente se conocía como la primera campanada: seis tañidos monótonos para avisar a todos que en media hora comenzaría la misa. A las ocho en punto tocaba las tres campanas al unísono para dar inicio a la misa. Al mediodía en punto estaba ahí para llamar al ángelus: doce repiqueteos de una sola campana que detenían las actividades de todo el pueblo y que marcaban la hora de la comida. Durante las vacaciones de verano todos los niños del pueblo sabían que al oír tocar el ángelus de mediodía tenían cinco minutos para llegar a casa a comer ¡O si no estarían en un gran problema! Y al final de cada día de trabajo, aunque Eddie por lo general ya se encontraba en casa a las cinco y media, corría de vuelta a la iglesia a las seis en punto para tocar el ángelus vespertino, después del cual todo el pueblo se disponía a cenar. Las mañanas de domingo, cuando se celebraban tanto la misa mayor como la misa menor, tocaba un llamado extra y luego volvía a tañer las campanas para anunciar el rezo de la víspera de ese día. Los sábados por la tarde ahí estaba de nuevo para llamar al rosario y a la bendición, antes del servicio.
También se requería que tocara las campanas en ocasiones especiales del año. Además, la tradición católica polaca dictaba que siempre que alguien moría, las campanas redoblaran una vez por cada año que la persona hubiera vivido.
Debido a la naturaleza de este trabajo y a que en ocasiones se requería guardar un minuto de silencio entre tañido y tañido de la campana, Eddie no sólo se había vuelto un hombre ordenado, sino también paciente.
El trabajar cerca de los niños le hizo cultivar una paciencia aún más profunda. Los chicos derramaban la leche en el comedor, dejaban caer los borradores llenos de gis en el suelo, en invierno chupaban la escarcha adherida a los cristales de las ventanas, en primavera entraban con los zapatos enlodados y pegaban los chicles prohibidos debajo de los escritorios.
Sin embargo, a Eddie esto no le molestaba en absoluto. Amaba entrañablemente a los niños. Y aquel año tenía a sus dos niñas en la clase de la hermana Regina: Anne, de nueve años, en el cuarto grado y Lucy, de ocho, en tercero. Las había visto afuera hacía apenas un rato, durante el recreo matutino; jugaban a la ronda en el césped verde del patio de juegos. La hermana Regina las acompañaba; jugaba también y sus velos negros ondeaban en la brisa del otoño.
Ya habían regresado al interior del edificio y sus voces infantiles dejaron de flotar en la agradable mañana; en tanto, Eddie hacía la limpieza de otoño en los patios. Era un hombre que se sentía plenamente satisfecho mientras cargaba las herramientas en la carretilla y la empujaba para ir a limpiar el estanque de peces dorados que se encontraba en el patio del padre Kuzdek. El patio era inmenso y se hallaba situado al sur de la iglesia. El refectorio quedaba en la parte de atrás, lejos de la calle. A veces los Caballeros de Colón le ayudaban a podar y arreglar el césped. Así lo hicieron el sábado anterior: llegaron como los mismos trabajadores incansables y leales de siempre.

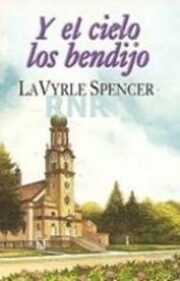
"Y el Cielo los Bendijo" отзывы
Отзывы читателей о книге "Y el Cielo los Bendijo". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Y el Cielo los Bendijo" друзьям в соцсетях.