El animal comenzó a ronronear. Ellos comenzaban a sentirse gratamente adormilados.
En eso, Jean se sentó de pronto sobre la cama y arrojó las mantas a un lado.
– ¡Oh, Dios! ¡Olvidé rezar mis oraciones!
Se bajó de la cama de inmediato, se puso de rodillas y juntó las manos, desnuda como un bebé al nacer, mientras él sonreía para sí en la oscuridad. No la interrumpió, pero tampoco se unió a ella. Ya había tenido suficientes rezos para un solo día con aquella larga ceremonia nupcial. Además, lo que habían hecho juntos le parecía a él casi como una plegaria.
Pronto terminó y volvió a la cama. Él levantó las mantas para ella y Jean encontró de nuevo el cómodo sitio en su hombro.
– ¿Y debes arrodillarte para poder rezar tus oraciones cada noche? -preguntó él.
– Es una vieja costumbre, difícil de romper.
– ¡Ah! -él comprendió.
– ¿Eddie?
– ¿Hum?
– Necesito conseguir un permiso para conducir, aunque antes tengo que aprender. ¿Me puedes enseñar?
– Claro. ¿Para qué?
– Para poder llevar a las monjas a Saint Cloud o a Long Prairie a que les examinen los ojos y les arreglen los dientes. Como lo hacía Krystyna.
– ¡Ah! Como ella.
– Sí.
Eddie sonrió. Siempre habría un pequeño vestigio de la hermana Regina en su esposa Jean, pero eso le parecía bien. Después de todo, él se había enamorado de la monja.
Cuando estaba a punto de quedarse dormido, Eddie le murmuró a Jean al oído:
– Buenas noches, hermana.
Pero ella ya estaba dormida y soñaba con tener sus bebés.
LAVYRLE SPENCER
LaVyrle Spencer volvió a su pueblo natal, Browerville, Minnesota, para ambientar la que sería su última novela, Y el cielo los bendijo.

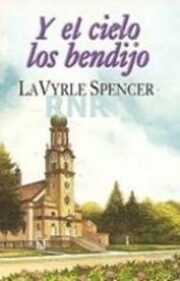
"Y el Cielo los Bendijo" отзывы
Отзывы читателей о книге "Y el Cielo los Bendijo". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Y el Cielo los Bendijo" друзьям в соцсетях.