Se quitó el sombrero y la capa y paseó por la pequeña cabina probando el colchón, empujando los baúles contra la pared. Como no había lugar para guardar la ropa, no se podía sacar nada. El tiempo se arrastraba.
Cuando volvió Rye, la encontró sentada en el camastro de abajo. En cuanto entró, ella se levantó de un salto, cerró la puerta y se apoyó contra ella.
– A las cuatro en punto -anunció Rye, sin más preámbulo.
– A las cuatro en punto -repitió, como una letanía.
– Sí. En el camarote del capitán.
Inspeccionó el vestido amarillo con expresión de tensa impaciencia.
– Bien -suspiró Laura, levantando las manos y mirando alrededor, como si esperara que de las paredes brotara algún entretenimiento que la ayudase a pasar el tiempo.
Él hizo una profundísima inspiración y fue soltándola lentamente, al tiempo que empujaba la gorra hacia atrás con el pulgar. Se apartó de la puerta, la abrió y le cedió el paso.
– Vayamos a ver cómo están los pollos.
Laura sintió que se le aflojaban las rodillas de alivio. Los cuatro pasaron una hora muy grata observando a los pollos y a la perra, que ya no mostraba tanta curiosidad y permitía que le pusieran a las diminutas aves amarillas entre las patas y hasta en la cabeza.
Poco después de mediodía una campana anunció el almuerzo, que fue servido en un largo salón de proa, tan carente de lujos como el resto del navio. Llenaban el salón mesas y bancos, y había poco lugar para que pasaran los sirvientes del barco con el guiso de mariscos, y el duro pan negro que componían la comida.
Laura, sentada junto a Rye, sentía arder el muslo a cada roce del hombre. En torno a la mesa, la conversación era animada y los pasajeros intercambiaban datos sobre lugares de destino y de procedencia. No fue necesario revelar que Laura y Rye iban a casarse esa tarde, pues estando acompañados por Josh y por Josiah, todos los consideraban un matrimonio.
A la tarde, Rye salió del camarote para que Laura descansara, si quería, y él llevó su baúl al cuarto vecino. Pero estaba tan tensa que le era imposible relajarse. Comprobó que consultaba a cada instante el diminuto reloj de oro que llevaba prendido cerca de la clavícula y cuando, al fin, vio que eran las tres, fue al cuarto de al lado a buscar a Josh y, para horror del niño, le indicó que ya era hora de que se cambiara de ropa y se preparase.
Laura había decidido usar el vestido amarillo y se había recogido el cabello en un moño en lo alto de la cabeza, pero los nervios le impedían decidir si usar o no sombrero.
– ¿Qué opinas, Josh?
Josh no la ayudó mucho a decidirse: no hizo más que encogerse de hombros y preguntarse por qué su madre estaría comportándose como un pez fuera del agua.
A las cuatro menos diez se oyó un golpe en la puerta y Laura, haciendo una brusca inhalación, susurró:
– ¡Abre tú, Josh!
Al abrirse la puerta, dejó ver a un Rye Dalton recién peinado, ataviado con el mismo traje elegante que había usado para la cena en casa de Joseph Starbuck. Los pantalones verdes se le pegaban a los muslos como se adhiere el hollejo a una uva. La chaqueta delineaba los hombros y la musculatura con increíble precisión. La piel tostada estaba semioculta por los niveos volantes de las mangas, que le llegaban hasta los nudillos, y resaltaba contra el cuello alto que casi le llegaba hasta las patillas.
– ¿Estáis listos?
Yo lo estoy desde los quince años.
Laura frenó sus salvajes pensamientos, y logró decir, con voz ronca:
– Sí, los dos.
Rye asintió y se apartó de la puerta, hacia la cual se precipitó Josh para salir antes que su madre, pero la mano fuerte del padre lo detuvo a mitad de camino.
– Las damas primero, jovencito.
En la escalera se les unió Josiah, y los cuatro subieron a la cubierta principal de popa, donde estaba el camarote del capitán.
El capitán Benjamín Swain era un sujeto robusto, de grandes patillas, mejillas rojas y una voz áspera y chirriante. Los hizo pasar y los saludó:
– ¡Pasen, pasen! -Se sorprendió al ver al más pequeño del cuarteto, que entró pegado a los talones de la madre-. Bueno, ¿a quién tenemos aquí?
Josh lo miró:
– Soy Joshua Morgan, señor.
– Con que Joshua Morgan, ¿eh?
Josh asintió, y no ofreció más explicaciones al capitán.
El rubicundo capitán cerró la puerta y carraspeó, haciendo retumbar la cabina.
– Este es mi primer ayudante, Dardanelle McCallister -presentó el capitán Swain-. Me pareció que podían necesitar un testigo.
Rye y el ayudante se dieron la mano.
– Señor McCallister, se lo agradezco, pero no será necesario, pues mi padre actuará de testigo.
– Ah, muy bien, señor, entonces iré a ocuparme de mis tareas.
Se hicieron las demás presentaciones, y el capitán estrujó la mano de Laura en su poderoso apretón.
El camarote era la parte más lujosa de la nave. Las paredes eran de rica madera de teca, y había accesorios de fina factura, que no existían en los de la cubierta inferior. En un extremo del cuarto había una cama tallada, y en el otro, un gran escritorio con compartimientos y un gabinete cerrado que parecía un guardarropas. El centro del cuarto estaba ocupado por una mesa sobre la que había mapas, diarios de a bordo, un sextante de bronce y compases. Había más espacio que en sus camarotes, pero de todos modos, las cinco personas presentes lo llenaban todo.
El capitán Swain les indicó que se pusiesen a un lado del escritorio, y él se inclinó para sacar la Biblia del cajón inferior.
Laura estaba entre Rye y Josiah, mientras que Josh se colocó entre ellos, con las manos del padre sobre los hombros. El capitán se puso a hojear la Biblia pero, antes de que encontrase lo que buscaba, Josiah se inclinó hacia delante y le murmuró algo en el oído. Rye y Laura se miraron, intrigados, pero la conversación en murmullos continuó sin que ellos recibieran explicaciones. Luego, el capitán asintió, se situó en su lugar y alzó la vista, carraspeando por segunda vez.
– Entonces, ¿todos listos?
Josh asintió entusiasta, balanceando la cresta. El capitán exhaló, vaciando el pecho, y empezó a leer una sencilla plegaria. Laura sintió que el codo de Rye temblaba al rozar el suyo, y fijó la vista en los botones dorados que relucían en el vientre prominente del capitán. Concluyó la plegaria, y el hombre dejó el libro e improvisó:
– Se han presentado ante mí, el decimotercer día de marzo de mil ochocientos treinta y ocho, para unirse en matrimonio. ¿Es así, señor Dalton?
– Así es.
– ¿Es así, señorita Morgan?
– Así es… soy la señora Morgan.
El capitán arqueó una ceja.
– Señora Morgan, sí -se corrigió-. Según su leal saber y entender, ¿conocen algún impedimento para que el Commonwealth de Massachusetts no acceda a sus pretensiones?
Miró primero a Rye, luego a Laura y cada uno a su turno, respondieron:
– Ninguno.
– El matrimonio es un estado en el que se debe entrar con la intención de que dure toda la vida. ¿Esa es la intención de ambos? ¿Señor Dalton?
– Sí -respondió Rye.
– Sí -respondió Laura.
– También es un estado en el que no se debe entrar sin el vínculo del amor. ¿Prometen amarse el resto de sus vidas?
– Prometo… -Rye miró a Laura con ojos amorosos- amarla el resto de mi vida.
– Prometo… -repitió ella, encontrando la mirada de los ojos azules-, por el resto de mi vida.
– ¿Quién será testigo de esta unión?
– Yo lo seré -afirmó Josiah-. Josiah Dalton.
El capitán asintió.
– ¿Quién entrega a esta mujer?
– Yo -canturreó Josh.
El capitán alzó una ceja: sin duda, esta era la parte de la ceremonia que le había sido dictada.
– ¿Y quién es usted?
– Soy Josh. -Miró sobre el hombro izquierdo-. Ella es mi madre. -Miró sobre el derecho-. Y él es mi padre.
El capitán olvidó el protocolo:
– ¿Qué?
Laura se mordió el labio para no sonreír y Rye se ruborizó y removió los pies.
– Ella es mi madre, él es mi padre, y les doy permiso para casarse.
El capitán se recompuso, y prosiguió:
– Muy bien, ¿dónde están las sortijas?
Se produjo un súbito revuelo: Laura abrió el cordón de un bolso minúsculo y el novio -para perplejidad del capitán-, se sacó del dedo una sortija de oro y se la entregó a la novia. Luego, se volvieron hacia el capitán como si nada insólito hubiese sucedido.
– ¿Va a casarlos o no? -preguntó Josh, inquieto.
– Oh… oh, sí, ¿en qué estábamos?
– ¿Dónde están las sortijas? -le recordó Josh al capitán, que bufó para disimular la confusión.
– Ah, sí, repita después de mí mientras le coloca la sortija en el dedo. «Con este anillo te desposo a ti, Laura Morgan, como mi legítima esposa, desechando a todas las demás para amarte sólo a ti, hasta el fin de nuestros días terrenales».
Laura vio cómo los dedos callosos de Rye colocaban la banda de oro en el nudillo correspondiente, y que le temblaban tanto como la voz cuando repitió las palabras del capitán. Le había colocado la sortija de bodas por segunda vez en la vida.
Laura, a su vez, tomó la mano izquierda de Rye y sostuvo la sortija que él se había quitado hacía instantes. La banda de oro retenía el calor de su piel. La sostuvo con dedos temblorosos mientras el capitán Swain repetía las palabras que ella repetía en voz apagada.
– Con esta sortija te tomo a ti, Rye Dalton, como esposo, desechando a todos los demás, para amarte sólo a ti hasta el fin de nuestros días terrenales.
Le colocó la sortija y levantó el rostro para encontrarse con los claros ojos azules, mientras esperaban que el capitán sellara la unión.
– Por el poder que me otorga el… -Por un instante, echó una mirada por la ventana del camarote hacia la costa, verificando la ubicación-… el Commonwealth de Massachusetts, ahora los declaro marido y mujer.
– De una vez y para siempre -musitó Josiah, sonriendo contento a su hijo alto y apuesto, que se inclinaba hacia la mujer que alzaba hacia él los labios para recibir el beso.
Vio cómo la pareja se separaba con los rostros iluminados por las más radiantes sonrisas que hubiese visto jamás, y luego se abrazaban impetuosamente otra vez.
– ¿Piensas acapararla toda para ti o vas a dejar que este viejo reciba su parte?
Mientras Josiah abrazaba a Laura, Rye estrechaba la mano del capitán pero, de pronto, advirtió que Josh quedaba al margen de los saludos por su corta estatura. Se agachó y alzó al pequeño.
– En mi opinión, la novia merece un beso del hijo.
Encaramado al brazo fuerte del padre, el chico se inclinó y besó a su madre. La dicha que se reflejaba en la cara de ella hizo sonreír al niño. La risa de Laura resonó en el camarote y luego, mirando al niño a los ojos, le dijo en tono tierno:
– Creo que el novio también merece un beso del hijo.
Josh vaciló un instante, con una mano pequeña apoyada en el cuello de Rye y la otra, en el de Laura, uniéndolos en un trío. Cuando sus labios sonrosados tocaron por primera vez a Rye, una oleada de alegría desbordó el corazón del hombre. Josh se enderezó y, con los ojos muy cerca, tan parecidos, los dos se observaron. El momento pareció eterno. De pronto, la mano de Josh soltó a Laura y rodeando a Rye con los brazos, hundió la cara en el cuello fuerte que olía a cedro. Rye cerró los ojos y respiró hondo para poder controlar el flujo de emociones que le produjo el abrazo. El capitán se aclaró la voz.
– Creo que se impone un pequeño brindis, después del cual me sentiré honrado de compartir mi mesa con ustedes. Le he pedido al cocinero que se las ingeniara para agregar algo al estofado de costumbre en honor a la ocasión.
*Por lo que les importaba, Laura y Rye podían estar comiendo serrín. La conversación era animada y, cuando el capitán Swain informó que había tenido el honor de celebrar un matrimonio, el salón pareció mucho más alegre que a mediodía. A pesar de la charla que los rodeaba, ellos no tenían conciencia de otra cosa que sus respectivas presencias y del tiempo, que parecía avanzar con pies de plomo. Tenían que hacer un esfuerzo consciente para no ensimismarse uno en la mirada del otro. Estaban rodeados de personas y, a cada momento, absolutos desconocidos se les acercaban para felicitarlos. A Laura le resultaba imposible consultar su reloj sin ser observada, pero notó que, a medida que avanzaba la velada, Rye sacaba cada vez más a menudo el suyo y lo miraba ocultándolo a medias bajo la mesa. Cada vez que cerraba la tapa y lo guardaba otra vez en el chaleco, miraba a la mujer y ella sentía que una ola de calor le subía a las mejillas.
En una ocasión, mientras escuchaba a una pasajera contar una anécdota referida a una mercería de Albany, sintió la mirada de Rye, se volvió a medias y lo sorprendió contemplándole la mano derecha que, sin que ella lo advirtiese, tocaba el reloj prendido en su pecho. Bajó la mano de inmediato, y siguió escuchando el relato. Pero no oyó una sola palabra de lo que decía la mujer, porque Rye había desplazado su larga pierna bajo la mesa y ella sintió que un muslo duro se apretaba con fuerza contra el suyo, aunque al mismo tiempo se daba la vuelta en dirección contraria y le respondía a un hombre que estaba al otro lado.

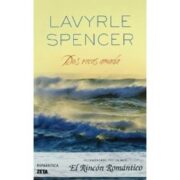
"Dos Veces Amada" отзывы
Отзывы читателей о книге "Dos Veces Amada". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Dos Veces Amada" друзьям в соцсетях.