– ¿Sí? Soy Meg Roberts.
– Hola. Me llamo Carla Morley. Estoy sustituyendo a la señora Hixon, que está en casa con gripe. Solo quería comprobar si es correcto que el padre de Anna la lleve a casa. Anna no se encontraba bien cuando llegó al colegio esta mañana. Como no pudimos contactar con usted a la hora del almuerzo, Anna me pidió que llamara a Hannibal. Su padre ha venido tan rápido como ha podido. El problema es que usted no puso el nombre del señor Johnson en la tarjeta de emergencia, pero él me ha dicho que se debe a que ha estado fuera del país hasta hace poco. Yo le he explicado que no puedo permitirle llevarse a Anna de la escuela a menos que usted me dé su consentimiento.
Dios mío.
– Retenga a Anna ahí. Yo llegaré enseguida. Y gracias por ser tan precavida.
Sin la intervención de Carla Morley, probablemente Kon estaría ya de camino a Hannibal con Anna. Ésta estaba tan enfadada con Meg, que lo habría acompañado a cualquier parte.
Cheryl la miró con preocupación cuando Meg colgó el teléfono.
– ¿Le pasa algo a Anna? Estás blanca como una sábana.
– Está… está mala -no podía hablarle a nadie de Kon, ni siquiera a Cheryl-. Voy a tener que llevarla a casa. ¿Te importa sustituirme?
– Claro que no. De todas formas, no debías haber venido a trabajar esta mañana. Vete a casa y quédate allí hasta que las dos os recuperéis.
– Gracias, Cheryl.
Cuando atravesó la sala de exposición, Ted intentó trabar conversación, pero Meg le dijo que Anna estaba enferma y que no podía pararse a hablar. Él la acompañó al aparcamiento y le abrió la puerta del coche, diciendo que la llamaría más tarde para ver si podía hacer algo.
Meg le agradeció su preocupación, pero le dijo que no era necesario. No volvió a pensar en Ted mientras conducía hacia el colegio de Anna. Por fortuna, la tormenta prevista no se había producido. Las calles estaban relativamente despejadas de nieve y Meg se saltó el límite de velocidad para llegar cuanto antes a su destino. Aparcó en la zona reservada al autobús escolar para ganar tiempo y salió precipitadamente del coche.
Con el corazón en un puño, entró en la oficina de dirección y vio a Anna sentada sobre las rodillas de Kon, con la cabeza apoyada en su pecho. Verlos juntos siempre la perturbaba. Se parecían tanto…
El alivio que sintió al encontrar a su hija a salvo, se convirtió en consternación al ver su cara congestionada.
– Cariño, la señorita Morley dice que estás malita.
– No me encuentro bien -dijo Anna, con una voz débil que sorprendió a Meg.
Atrapada en un torbellino de emociones, Meg se fue directa a Anna, que no opuso resistencia cuando la tomó en brazos. No hubo ningún «te odio, mamá» que hiciera a Meg sentirse peor de lo que ya se sentía.
La señorita Morley le ofreció una sonrisa de conmiseración.
– Hay un brote de gripe. Esta mañana han faltado muchos alumnos.
– Seguramente será eso -murmuró Meg, aturdida. Sintió clavada en ella la mirada de Kon, que se había levantado. Parecía desafiarla a hacer una escena delante de aquella mujer.
– Afortunadamente, hoy es el último día antes de las vacaciones de Navidad -dijo la maestra amablemente-. Anna tendrá todas las vacaciones para recuperarse.
Meg no veía el momento de salir de allí.
– Gracias, señorita Morley.
– No se preocupe. El señor Johnson calmó a Anna en cuanto llegó. ¿Verdad que sí, Anna? -la mujer sonrió primero a la niña y luego a Kon, obviamente encantada con él-. Feliz Navidad.
Meg agradeció que la mujer no sacara a relucir el tema de la autorización. Sin duda, la señorita Morley estaba acostumbrada a tratar con padres divorciados y sabía ser discreta.
– Feliz Navidad -respondió Anna, con una voz que sonó mucho más alegre que antes.
– ¿Cómo sabías el teléfono de tu padre? -le preguntó Meg en cuando salieron de la oficina.
– Le dije a la señorita Morley que papá vive en Hannibal y que se llama Gary Johnson, como él nos dijo. Y ella lo llamó.
Para consternación de Meg, Kon la miró con sorna.
– Nuestra hija es muy lista y tiene muchos recursos -comenzó a decir en ruso-. Si no tienes más cuidado, tu paranoia va a trastornarla.
El reproche hizo que Meg se sintiera pequeña y mezquina. Y, por supuesto, culpable por pensar siempre lo peor de él. Se dio cuenta de que, irónicamente, el incidente verificaba al menos en parte su historia, lo que le daba a Kon una ventaja moral. La llamada probaba que estaba en el listín telefónico y que llevaba establecido algún tiempo en Hannibal.
– ¿Podemos irnos a casa? Príncipe me echa de menos.
– Yo cuidaré de él, Anochka -respondió Kon, antes de que Meg pudiera decir nada. De nuevo, sintió que su mundo se desintegraba… Anna ya no consideraba su apartamento como su hogar.
Al parecer, Kon había notado lo pálida que estaba Meg. Cuando abrió la puerta del coche para que entrara Anna, dijo:
– Ahora mismo, tu madre y tú os vais a meter en la cama.
Anna miró a Meg con pena.
– ¿Estás enferma, mamá?
– No -contestó ella, mientras le abrochaba el cinturón de seguridad-. Solo un poco cansada.
– ¿Papá viene con nosotras?
– Eso depende de tu madre -dijo Kon suavemente, dejando la responsabilidad a Meg, que seguía siendo la mala de la película.
– ¡No te vayas, papá! -Anna comenzó a llorar otra vez.
De pronto, Meg se sintió completamente desesperada. Se apoyó en la puerta del coche, sin fuerzas para luchar. No podía enfrentarse a Kon y a su hija al mismo tiempo. Con voz lánguida, dijo:
– Tu padre puede seguirnos en su coche, si quiere.
Anna dejó de llorar al instante.
Meg esperaba ver una expresión triunfante en el rostro de Kon, pero, cuando él le abrió la puerta del conductor, un fugaz destello de tristeza oscureció sus ojos azules. Eso confundió aún más a Meg, que se preguntó si fingía.
– Estaré justo detrás de vosotras, Anochka.
– ¿Me lo prometes? -preguntó Anna, hipando.
Meg se aferró con fuerza al volante. No reconocía a su hija, De repente, se había convertido en una niña ansiosa, temerosa de que su padre desapareciera de su vida. Su carácter vivo y confiado había cambiado por completo.
Al parecer, Kon no era inmune a la fragilidad de Anna, porque, inesperadamente, abrió la puerta trasera y subió al coche.
– Iré con vosotras y recogeré mi coche más tarde.
Antes de que Meg pudiera impedirlo, Anna se quitó el cinturón de seguridad y saltó al asiento trasero para abrazarse a Kon. Meg los miró por el retrovisor y su corazón se llenó de algo parecido a la tristeza al ver la ternura con que Kon consolaba a su hija, la acunaba en sus brazos y le decía palabras cariñosas.
Y así fue como Meg lo supo. Kon quería a Anna. Una emoción así no podía ser fingida. Un sexto sentido le dijo que Kon quería a su pequeña Anochka tanto como ella misma. Y Anna lo quería a él. Si Meg había tenido la vana esperanza de que aquello solo fuera una ilusión pasajera, de la que Anna se olvidaría en cuanto perdiera de vista a Kon, era mejor que se desengañara.
Hicieron el camino a casa en silencio. Cuando Meg aparcó y salió del coche, vio que Anna se había quedado dormida, con la cara todavía humedecida por las lágrimas, en brazos de Kon. La noche anterior había estado llorando durante horas antes de caer rendida.
Kon salió del coche con mucho cuidado para no despertarla y siguió a Meg.
Ella agradeció que casi no hubiera gente por allí a esa hora del día. Abrió la puerta del apartamento y Kon llevó a Anna a su habitación. Meg los siguió y se quedó en la puerta, observando cómo él le quitaba sigilosamente la chaqueta y los zapatos a Anna y la metía en la cama. Le acarició suavemente en la mejilla y, luego, bruscamente, se irguió y miró a Meg con expresión inquietante.
Asustada por la tensión que se había instalado entre los dos, Meg se fue apresuradamente al cuarto de estar. Se preguntaba si estaba al borde de una crisis nerviosa.
– Podemos casarnos pasado mañana y no tener que pasar por esto otra vez. Pero, si eres demasiado egoísta para pensar en lo mejor para Anna, te advierto que haré todo lo que pueda para tener una relación con ella.
– ¿Y qué hay de lo mejor para mí? -saltó Meg.
Él observó el color febril de sus mejillas, el fulgor de sus ojos grises, las curvas que se adivinaban bajo su blusa de seda blanca.
– Tú no quieres a otro hombre.
– Esa no es la cuestión -replicó Meg.
– Esa es, precisamente, la cuestión, Meggie. Si te hubieras quedado en Rusia, hoy estaríamos casados y Anna tendría un hermanito o una hermanita.
– Hablas de un tiempo que ya pasó. Entonces yo era otra completamente distinta. Lo nuestro no habría funcionado, porque tú ya estabas casado… con tu país. Y yo… yo tenía miedo -se sintió sacudida por un torbellino de emociones.
– Deserté -respondió él-. Eso quiere decir algo.
– ¿Por qué? -gritó ella-. ¿Por qué desertaste? No tenía sentido en un hombre de tu posición. Y, por favor, no insultes mi inteligencia diciéndome que fue porque estabas locamente enamorado de mí.
Kon frunció el ceño.
– Puede que yo haya sido un agente del gobierno, Meggie, pero también soy un hombre. Un hombre que se enamoró hasta el punto de tomar decisiones muy peligrosas, de asumir muchos riesgos, solo para pasar más tiempo contigo. Cuando te fuiste… caí enfermo.
Capítulo 7
– ¿Enfermo?
Meg le dirigió una mirada ansiosa.
– ¿Caíste… enfermo? -murmuró, llevándose la mano a la garganta.
– Es una expresión que usan los agentes cuando están quemados. Yo no había estado enfermo en toda mi vida y, de pronto, caí en una depresión que me dejó emocionalmente roto durante meses. Perdí peso, no podía dormir y tenía una angustia que no había sentido nunca. Como te dije una vez, había habido unas pocas mujeres en mi pasado, sobre todo agentes a mis órdenes. Una relación duró un poco más que las otras, pero siempre pude dejarlas sin involucrarme demasiado.
Meg no sabía nada de esa relación que había durado un poco más. ¿Cuánto más? ¿Le habría pedido a esa mujer que se casara con él? Sintió una punzada de celos.
– Por alguna razón, no me fue tan fácil olvidarme de ti -continuó él-. Un camarada me sugirió que pidiera un permiso y me fuera de vacaciones. Así que me marché a los Urales a pescar. Pero, al final, las vacaciones que iban a durar dos semanas, se quedaron en dos días. Volví al trabajo porque la inquietud que sentía me estaba devorando vivo. Me obsesioné tanto con el trabajo que hasta mis compañeros se apartaron de mí. Entonces me fue diagnosticada una depresión severa. El único placer que encontraba en la vida era seguir tus pasos a través de otro agente que vivía en Estados Unidos -Meg cruzó los brazos, repentinamente helada de frío, aunque hacía buena temperatura en el apartamento-. Un día especialmente negro, el agente me llamó para decirme que estabas embarazada -hizo una larga pausa, perdido en sus recuerdos. Luego volvió a hablar, con voz queda-. Nadie se sorprendió más que yo, porque sabía que había tomado precauciones. Como no te di oportunidad de estar con otro hombre en Rusia, y como estaba seguro de que no habías estado con nadie desde que dejaste mi país, supe que estabas embarazada de mí -ella bajó la cabeza para evitar su mirada posesiva-. Saber que tenías un hijo mío en tus entrañas me llenó de alegría. Me sentí como si estuviera aquí, contigo, compartiendo esa experiencia milagrosa. Y eso fue lo que me sacó de aquel pozo de tinieblas en el que me había hundido. Cuando el agente me mandó una fotografía de Anna en el nido del hospital, casi perdí la razón por no poder estar allí, abrazaría, ver sus piececitos y sus manitas, besarla… Entonces fue cuando decidí desertar.
– Kon…
– En aquellos momentos, el gobierno estaba en crisis y la distensión parecía cercana. Los acontecimientos que estaban cambiando mi país, me hicieron reconsiderar mi vida pasada y mi futuro. Todos esos años de servicio en el KGB, que eran la única vida que había conocido… El nacimiento de Anna me forzó a preguntarme qué quería para mí. No me desprecies por lo que te cuento, Meggie. Rusia siempre ocupará un lugar en mi corazón. Me dieron la mejor educación, los mejores alojamientos, la mejor paga, diversión cuando la necesitaba… Y, sobre todo, Rusia es mi patria. Pero, de pronto, deseé pertenecer a alguien y que alguien me perteneciera a mí -tomó unas fotografías familiares que Meg tenía sobre la mesita junto al sofá y las miró un momento-. No sé si mis padres y mi hermana siguen vivos. Hace treinta años les dijeron que yo había muerto. Eso ya no tiene remedio -dejó las fotografías y lanzó a Meg una mirada indescifrable-. Necesito a mi hija. Estar con ella estos dos días ha llenado en parte ese vacío.

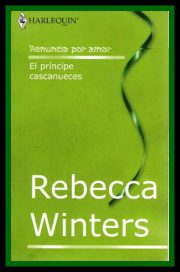
"El príncipe cascanueces" отзывы
Отзывы читателей о книге "El príncipe cascanueces". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "El príncipe cascanueces" друзьям в соцсетях.