Meg sabía que Anna echaría de menos a su amiga, pero sabía también que la separación sería mucho más dura para Melanie. Los de la mudanza pasarían después de Navidad para hacer el porte. En Año Nuevo, Meg y Anna habrían dejado para siempre el apartamento.
Para suavizar la separación, Meg invitó a Melanie a pasar el fin de semana siguiente en su nueva casa. Ello inició una nueva ronda de negociaciones y planes que hicieron la mudanza más llevadera.
Persuadida por Kon y Anna, Meg había dejado su trabajo sin avisar con quince días de antelación.
Ted, que había oído comentarios acerca de su boda con el padre de Anna, la llamó para averiguar qué pasaba. Por desgracia, fue Kon quien descolgó el teléfono. Le dijo a Ted que Meg estaba muy ocupada y que lo llamaría cuando regresaran de la luna de miel.
Meg, que no tenía intención de marcharse de luna de miel, se imaginó la reacción de Ted ante aquellas noticias. Decidió que, pasados unos días, le escribiría una nota explicándole la situación. Era un hombre agradable y Kon no tenía derecho a ofenderlo deliberadamente.
– ¿Tienes frío? -murmuró Kon junto a su oído, sacándola de su ensimismamiento. No se había dado cuenta de que la había seguido hasta el vestíbulo-. Esto te abrigará.
Temblorosa, Meg se volvió y vio que Kon sujetaba un elegante abrigo negro de cachemira, forrado de satén.
– Pruébatelo, Meggie.
Como en un trance, ella pasó los brazos por las mangas y se ató el cinturón.
– Mami, estás muy guapa.
– ¿Verdad que sí, Anochka? -musitó Kon, mientras se ponía un sobrio abrigo azul oscuro.
El pelo rubio de Meg parecía brillar como el oro sobre el abrigo negro. Miró a Kon, intrigada, y él le sonrió.
– Considéralo un regalo anticipado de Navidad.
– Gracias -murmuró ella, desviando la mirada, con una extraña punzada de dolor.
Kon había desertado por los problemas de su trabajo en el KGB, pero, sobre todo, por Anna. Y, para tener a su hija, tenía que cargar también con Meg.
Ésta no se hacía ilusiones. Después de tantos años, no podía estar todavía enamorado de ella. Habían estado separados demasiado tiempo. Estaba segura de que él le había dicho que no había habido ninguna otra mujer solo para halagar sus sentimientos.
Si la cubría de regalos y se hacía el enamorado, era solo porque era la madre de su hija. Anna era la clave. Sin ella, Kon nunca habría ido a Estados Unidos.
Dado lo que habían sentido el uno por el otro, era muy fácil para Kon decir que su amor por ella no había muerto, que era demasiado intenso para morir.
Pero la verdad irrefutable era que Kon habría sido generoso con cualquier mujer que fuera la madre de su hija. Había esperado seis años para presentarse. Incluso le había confesado que había aceptado el riesgo de que ella se casara. Eso no sonaba como si estuviera profunda y apasionadamente enamorado.
Meg volvió a recordar lo que le había contado sobre las otras mujeres de su pasado. Al parecer, ninguna de ellas se había quedado embarazada. Supuso que por eso él no se había casado.
Qué poco sospechaba ella la primera vez que se acostó con él en aquella cabaña, siete años atrás, que su vida daría un giro irrevocable, que ya nunca podría enamorarse de otro hombre.
– Haz como que te diviertes, por el bien de Anna, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo, es el día de nuestra boda -dijo Kon en voz baja y brusca, cuando salieron por la puerta trasera.
Meg se sorprendió por su cambio de actitud. Era evidente que había adivinado sus pensamientos. Por el bien de Anna, debía evitar enfurecerlo aún más.
Se percató de que él todavía intentaba reprimir su enfado cuando abrió la puerta del coche, un Buick, la clase de automóvil que tendría un tipo llamado Gary Johnson. Meg se preguntó qué coche habría elegido Kon si no se hubiera visto obligado a vivir bajo una identidad falsa.
La charla animada de Anna, que iba sentada en el asiento trasero, hizo más evidente el incómodo silencio que reinaba entre ellos dos. Afortunadamente, la niña no pareció darse cuenta de lo que ocurría. Atravesaron calles despejadas de nieve y llegaron al teatro, situado junto al embarcadero del río. Kon las dejó en la puerta mientras buscaba aparcamiento y luego se reunió con ellas.
En contraste con el frío penetrante del exterior, el interior del teatro era cálido y acogedor. Estaba lleno de gente, pero la encargada, vestida con un traje de mediados del siglo XIX, los condujo a la mesa que Kon había reservado. Estaba en la primera fila y Anna podría ver sin problemas el espectáculo.
Las horas siguientes pasaron volando. Tomaron una cena deliciosa y se divirtieron con la función, un musical con canciones antiguas que acababa con algunas versiones de temas del Mississippi. A Anna le encantó.
Y a Meg también le habría encantado si hubiera estado con otra persona y no con su marido, cualquier día y no el día de su boda. Kon, cómodamente sentado junto a ella, parecía disfrutar de la función. Solo, cuando las luces de la sala se apagaron para el mismo acto, Meg se atrevió a mirarlo y vio en sus ojos la mirada sombría y ausente que endurecía sus rasgos. Parecía estar recordando algo, pensando en otro tiempo, en otro lugar.
Por vez primera desde el ballet, Meg comprendió, realmente, cuánto debía de añorar Kon su país, a cuántas cosas había renunciado por su hija. Seis años debían de ser una eternidad para un hombre privado de su lengua y su cultura maternas. ¿Cómo podía soportar vivir allí, siendo hijo de un país que había contribuido tanto a la cultura del mundo, a la literatura, a la música, al ballet y al teatro?
Meg se había enamorado de Rusia. Sabía mejor que nadie cuánto debía de anhelar él los bosques y montañas de su patria. Siete años atrás, habían pasado muchas horas recorriendo aldeas y caminos de montañas. A menos que Meg le pidiera, expresamente, que la llevara a un café o a un museo, Kon siempre prefería marcharse al campo.
Era lógico, ya que sus primeros recuerdos de la infancia eran de Siberia, de la tundra helada en invierno y las praderas de flores silvestres en verano. Seguramente, su hogar habría sido una choza en la montaña, donde la vida sería dura, quizás incluso primitiva, pero donde había amor…
– ¿Lloras, Meggie? -se burló Kon, cuando volvió repentinamente la cabeza para mirarla-. ¿Te has dado cuenta de que, ahora que estamos casados, eres mi prisionera? ¿Estás pensando que las paredes de tu nueva casa no son diferentes de aquella celda de Moscú?
Meg se quedó asombrada de lo lejos que estaba de la verdad. Buscó en el bolso un pañuelo de papel con el que limpiarse las lágrimas antes de que Anna las viera.
– ¡Gary! -llamó una vibrante voz femenina, cuando volvieron a encenderse las luces de la sala. Anna y Meg se giraron y vieron que una mujer morena y curvilínea, vestida de época, abrazaba a Kon-. Sabía que eras tú. En esta sala no se ha sentado nunca un hombre tan guapo como tú.
– Sammi…
A Meg la sorprendió que Kon recordara tan fácilmente el nombre de aquella hermosa mujer. Había tanta familiaridad entre ellos que Kon la besó suavemente en la mejilla antes de ponerse en pie. Rodeando por la cintura a la actriz, bajó la vista hacia Meg. Ésta se sintió tan celosa que apenas pudo moverse. ¡Y Kon lo sabía! Meg se dio cuenta por el brillo de sus ojos.
– Sammi Raynes, te presento a mi mujer, Meg, y a nuestra hija, Anna.
La mujer las miró detenidamente, intentado imaginarse cómo podía tener Kon una hija de esa edad.
– ¿Quieres decir que te has casado mientras yo estaba de gira? -exclamó, extendiendo amablemente su mano-. ¡Rompecorazones! -volvió a mirar a Meg-. ¿Qué le parece? Este personaje me dijo que me estaría esperando cuando volviera. Su boda ha sido muy repentina, ¿no?
– Bueno, K… Gary y yo nos conocíamos desde hace mucho tiempo, en realidad.
La mujer volvió a mirar a Kon.
– Eres un embustero, ¿lo sabías?
Tenía casi la misma edad que Kon y era evidente que sentía hacia él algo más que un interés casual. Aunque mantenía una actitud heroica, Meg se dio cuenta de que, debajo del maquillaje, se había puesto pálida.
¿Habrían dormido juntos? ¿Cuántas veces?
Meg había estado tan concentrada en sus problemas y temores, que no había pensado en las mujeres a las que Kon habría conocido después de desertar. Como suponía, su afirmación de que no había habido otras mujeres después de Meg había sido una más de sus mentiras, una parte de su estrategia. Kon no era el tipo de hombre casto, ni nunca había pretendido serlo. Y pocas mujeres podían resistirse a su encanto, Meg lo sabía mejor que nadie.
Dios mío. Todavía estaba enamorada de él. Siempre lo estaría.
Aquella mujer llamada Sammi se acercó a Anna.
– ¿Te ha gustado la función, cariño?
Anna asintió.
– Hemos venido porque mi papá y mi mamá se han casado hoy.
– ¿Hoy? ¿Por eso llevas ese vestido tan bonito?
Anna volvió a asentir y la mujer miró a Kon, inquisitiva.
– Es cierto.
– Bueno, felicidades. Si lo hubiera sabido, le habría dicho al director que lo anunciara. Mira. Una piruleta -sacó una del bolsillo y se la dio a Anna, que miró a sus padres para saber si podía aceptarla.
La cara de Kon se iluminó con una sonrisa cálida y espontánea, y Meg se sintió incómoda. A ella, Kon nunca le había sonreído de esa forma, ni siquiera en sus días felices en San Petersburgo, cuando estaban solos y a salvo de miradas.
– Gracias, Sammi. Me alegro de verte -murmuró él.
– Lo mismo digo -la mujer apartó la mirada de Kon y la fijó en Meg-. Es usted una mujer muy afortunada. Cuide bien a este hombre maravilloso, no hay otro igual.
Tenía razón, reconoció Meg, y su tristeza se hizo más honda. ¿Por qué sabía Sammi tanto de él? Parecía como si Kon le hubiera revelado a aquella mujer una parte de sí mismo que nunca le había mostrado a ella.
Kon le dio a Sammi un abrazo de despedida.
– Uno de estos días te invitaremos a cenar.
– Tengo un nuevo cachorro que te dejaré acariciar -dijo Anna, con la piruleta en la boca.
– ¿También un nuevo cachorro? Hay tanto ajetreo en tu casa que apuesto a que no podéis dormir.
Anna se echó a reír y Meg sonrió a la mujer, a pesar de su angustia.
– Me ha gustado mucho la función, señorita Raynes.
La actriz sonrió agradecida y se marchó. Kon la acompañó unos metros para hablar con ella en privado. Cuando Meg los vio juntos, una terrible envidia se apoderó de ella. Para darle salida a su energía nerviosa, se levantó y ayudó a Anna a ponerse el abrigo antes de ponerse ella el suyo. Habían echado a andar entre la multitud cuando Kon les salió al paso.
Meg sintió sus ojos clavados en ella, pero no pudo mirarlo. Kon tomó a Anna en brazos y Meg los siguió hasta el coche. Se aseguró de no caminar cerca de él para que no la tocara.
– ¿Ahora vamos a comprar nuestro árbol de Navidad? -preguntó Anna alegremente.
– Creo que ya hemos hecho suficientes cosas por hoy, Anochka. ¿Qué tal si vamos mañana por la mañana, después del desayuno?
– De acuerdo. ¿Quién era esa señora, papá? Le has dado un beso.
– Es una buena amiga.
– ¿También la quieres a ella?
Inconscientemente, Meg retuvo el aliento, esperando la respuesta.
– Si te refieres a si la quiero como a mamá y a ti, no.
– ¿Ella te quiere?
Kon la abrazó más fuerte.
– Hay muchas clases de cariño, Anna. La conocí hace unos años, cuando su hijo se perdió durante una comida en el campo. Toda la ciudad acabó buscándolo. Y, finalmente, lo encontré yo, dormido bajo unos arbustos.
A Meg se le aceleró el corazón.
– ¿Cómo se llama su hijo? -insistió Anna.
– Brad.
– ¿Cuántos años tiene?
– Ocho.
– ¿No tiene papá?
– Sí, pero no vive con ellos.
– ¿Y cómo lo encontraste?
– Tuve suerte.
Anna lo abrazó fuerte.
– Estoy muy contenta de que seas mi papá.
– Yo también -murmuró él.
«Y yo también», repitió Meg para sus adentros.
Capítulo 8
Cuando llegaron a casa, Anna abrazó a su cachorro y subió a acostarse. Kon dijo que subiría a darle un beso de buenas noches en cuanto se ocupara de los perros y apagara las luces.
Pero Anna se quedó dormida tan pronto puso la cabeza sobre la almohada, abrazada a su cascanueces.
Meg colgó el bonito vestido de fiesta en el armario, le quitó suavemente el cascanueces a Anna y lo puso sobre la cómoda blanca de estilo provenzal, a juego con la cama de dosel y la mesilla de noche. La habitación era un primor de rosa y blanco, todo lo que una niña podía desear.
Después de Navidad, cuando acabaran la mudanza, la habitación se llenaría con las cosas de Anna, incluyendo el resto de sus muñecas. Mientras tanto, lo único que se habían llevado era el acuario, que Kon instaló enseguida bajo la supervisión de su hija.

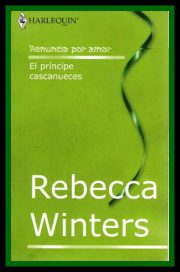
"El príncipe cascanueces" отзывы
Отзывы читателей о книге "El príncipe cascanueces". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "El príncipe cascanueces" друзьям в соцсетях.