Meg decidió que lo mejor sería poner el árbol junto al ventanal del cuarto de estar. Así, cualquiera que pasara podría verlo desde la calle.
Su sugerencia fue aprobada por unanimidad y Kon, vestido con vaqueros y una sudadera, colocó el abeto perfectamente derecho en cuestión de minutos.
Meg desenrolló una tira de luces y Anna, con Thor a sus pies, se las acercó a su padre, que las colocó sobre el árbol. Los tres trabajaron en perfecta armonía. Si alguien hubiera mirado desde la ventana, habría visto a la familia ideal.
Sin embargo, nadie podría imaginar la tristeza que acumulaba Kon, ni que, la noche anterior, después de que él se marchara de su cama, Meg no había podido dormir. Angustiada, una parte de ella deseaba dolorosamente ir a su habitación y arrojarse en sus brazos.
Pero algo intangible había sucedido durante su conversación. El hombre que la había destrozado al prometerle que nunca volvería a pedirle que durmiera con él, no era el mismo que, poco antes, le había suplicado que se tumbara a su lado solo para notar su cercanía.
Meg no tuvo valor para afrontar una negativa de reconciliación y se quedó en la cama, sola. Pasó el resto de la noche tratando de ordenar sus confusos sentimientos.
Siempre que intentaba ponerse en el lugar de Kon, se ponía físicamente enferma. Podía imaginarse la soledad, la nostalgia y la tristeza que debía de haber sentido cuando dejó Rusia para establecerse en un país extraño y hostil. Unos años antes, Meg había leído unos artículos sobre los desertores. En ellos, un tema predominaba sobre el resto. Los desertores sufrían las consecuencias de su desarraigo el resto de sus vidas.
Tal vez eso explicaba por qué Kon se había convertido en un padre ejemplar. Quizás así podría olvidar durante algún tiempo lo que había dejado atrás.
Eso explicaría también por qué le había pedido a Meg que durmiera con él: para olvidar durante un rato su sufrimiento.
Para ser completamente sincera, Meg tenía que admitir que no podía culparlo por sentir aquellas necesidades tan humanas. Si sus papeles estuvieran cambiados y fuera ella la que no pudiera volver a Estados Unidos, aquello sería una experiencia horrible que tendría que sublimar de algún modo, igual que hacía él.
– Mamá, te has olvidado de abrir la última caja.
Absorta en sus pensamientos, Meg rasgó el papel celofán y le alargó las luces a Anna. Su mirada se posó en Kon, que parecía mirar a través de ella, como si sus pensamientos estuvieran muy lejos de allí. En sus ojos había tanta desdicha y resignación que Meg se sintió paralizada de temor y, con la excusa de la cena, salió de la habitación.
Durante los días siguientes hubo un ambiente de tranquilidad doméstica, al menos en la superficie. Pero Kon se había alejado emocionalmente de Meg y ella estaba pagando un precio muy alto por ello. Él se había convertido en un extraño que la trataba con indiferencia y Meg, dolida y confusa, necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para romper la tensión entre los dos.
En uno de sus viajes con Anna al apartamento para acabar de recoger sus cosas, Meg abrió un montón de tarjetas de Navidad que había recibido. Entre ellas encontró una de Tatiana Smirnov, su antigua profesora de ruso. Aquella tarjeta le dio una idea para hacerle a Kon un regalo especial de Navidad, un regalo con el que pretendía decirle que comprendía la soledad de su exilio voluntario y que deseaba aliviarlo modestamente.
Cuando Kon fue a buscarlas, Meg le dijo que, aprovechando que estaban en San Luís, Anna y ella tenían que comprar algunos regalos más. Kon las dejó en un centro comercial y dijo que debía ocuparse de un asunto y que volvería a buscarlas dentro de un par de horas.
En cuanto se marchó, Meg le explicó a Anna su plan. Llamó a un taxi y le dio al conductor la dirección de una galería de arte que Tatiana mencionaba en su tarjeta. Había un lote de antigüedades rusas a la venta. Meg y Anna pasaron más de una hora mirando cuadros, iconos, muñecas, sombreros, pañuelos, huevos de Pascua… Toda clase de recuerdos de tiempos pasados.
Los ojos de Meg se iban una y otra vez hacia una pintura al óleo que mostraba un paisaje de montaña con una pradera de flores silvestres en primer plano.
El título del cuadro, escrito en ruso, la convenció: Los Urales en primavera.
A Anna le gustaron los iconos, pero sobre todo uno que representaba a la Virgen con el Niño. La combinación de colores le llamaba la atención. Meg le dijo a la encargada que se llevaba el icono y el cuadro. Sin que Anna lo oyera, le dijo también que purera una muñeca que había sobre el mostrador. La figura de la campesina rusa, en rosa y negro, escondía siete versiones idénticas de la misma muñeca. A Anna le encantaría descubrir la sorpresa. La vendedora la envolvió y, cuando Anna no miraba, Meg se la guardó en el bolso. Los regalos costaron más de mil colares y se llevaron la mayor parte de los magros ahorros de Meg. Pero la situación entre Kon y ella se había vuelto tan precaria que Meg habría hecho cualquier cosa por hacer las paces.
Tomaron otro taxi de vuelta al centro comercial, donde se pararon para meter los regalos en cajas y envolverlos con papel de colores. Luego se entretuvieron mirando escaparates hasta que Kon fue a buscarlas.
Anna se moría de ganas por decirle a su padre lo que habían hecho y quería darle los regalos allí mismo, pero logró contenerse. Sin embargo, sus ojos brillaban como topacios azules. Kon miró varias veces a Meg con expresión inquisitiva. Su mirada divertida hizo que a ella le diera un vuelco el corazón. Su enemistad pareció desvanecerse, momentáneamente, ante la cara de felicidad de su hija.
El día de Nochebuena, otra tormenta cubrió de nieve el vecindario, para alegría de Anna. Kon y ella salieron con los perros al jardín. Bajo la atenta mirada de Anna, Kon despejó la entrada y luego comenzó a hacer un muñeco de nieve. Meg los observó, desde la ventana del comedor, mientras ponía la mesa. Un par de chicos de la edad de Anna se unieron a ellos. Los niños gritaban y los perros correteaban a su alrededor.
Viéndolos así, Meg se preguntó otra vez si Kon no sería exactamente lo que aparentaba: un hombre que había hecho una elección. Un padre cariñoso. Un nuevo ciudadano estadounidense que había abrazado su país de adopción. Un hombre que todavía la amaba, aunque hubieran pasado siete años. ¿Y si no había motivos ocultos y todo lo que le había dicho era cierto? Los ojos se le llenaron de lágrimas.
Aquella noche no pudo conciliar el sueño. De madrugada bajó al piso inferior para poner los regalos bajo el árbol y luego se quedó en la cama, completamente despierta, llorando en la oscuridad.
El día de Navidad por la mañana temprano, Anna entró corriendo en su habitación con los perros tras ella, balbuciendo de excitación. Papá estaba preparando el desayuno, dijo, y había dicho que Papá Noel había llegado y que, en cuanto desayunaran, podrían mirar en el salón y ver los regalos.
Meg sintió una especie de mareo cuando salió de la cama y se metió en el cuarto de baño. Después de pasar toda la noche llorando, estaba convencida de que ver a Kon, especialmente el día de Navidad, sería superior a sus fuerzas. Pero tenía que hacerlo, por el bien de Anna.
La ducha la reanimó un poco. Se cepilló el pelo y se lo sujetó con horquillas a ambos lados, se aplicó un poco de colorete, se pintó los labios y se puso un vestido de punto de color cereza que tenía desde hacía un par de años. Sus mocasines bajos de color negro eran cómodos para estar en casa y, al mismo tiempo, parecer arreglada.
– Sigue andando hacia mí -musitó Kon, cámara en mano, cuando Meg comenzó a bajar las escaleras-. Feliz Navidad, Meggie.
– Feliz Navidad -dijo ella, cuando recuperó el habla.
Se había quedado muda al verlo. Llevaba unos pantalones negros y un jersey ajustado de color verde. Sus movimientos eran tan ágiles y su rostro moreno tan atractivo…
Anna estaba de pie junto a él, con un vestido nuevo de cuadros escoceses rojos y azules y una mirada brillante de ansiedad en los ojos.
– Mamá, tienes que besar a papá, porque papá dice que es una tradición.
– Solo si ella quiere, Anochka.
Meg no necesitó que nadie la animara para acercarse a él y, poniéndose de puntillas, besarlo en la boca. Kon no podía adivinar cuánto lo deseaba, ni el control férreo que necesitó para no devorarlo delante de su hija. A Meg no le servían de nada sus esfuerzos por olvidar los meses que habían pasado juntos.
La pasión de Kon le había mostrado una felicidad completa que nunca creyó posible.
Que el cielo la ayudara. Quería saborear de nuevo aquella felicidad.
Capítulo 9
– ¿Podemos entrar, papá? Ya me he comido los huevos y me he bebido la leche.
– ¿Qué dices tú, Meggie? ¿Estamos listos?
Ella levantó los ojos y sorprendió una mirada sombría en los de Kon. Solo fue un instante, pero esa mirada hizo que se sintiera aún peor.
Asintió y dejó su taza de café sobre el platillo.
– ¿Por qué no os grabo primero?
Sin esperar la respuesta, se levantó de la mesa y agarro la cámara, precediéndolos de espaldas de camino al salón.
La siguiente hora pasó volando. Los perros se echaron junto a Anna, que miraba encandilada su nueva casa de muñecas y el juego de té que Kon le había regalado. Meg había escondido la muñeca rusa en el calcetín de la niña, junto con unos caramelos. Anna lo sacó todo y examinó aquel extraño juguete.
– ¿Qué es esto, mami? ¿Una viejecita?
Meg se echó a reír al ver que su hija no sabía qué hacer con aquello. Kon también rió alegremente y le lanzó a Meg una mirada curiosa, como preguntándose de dónde había sacado aquel pequeño tesoro. La relajada alegría con que le hablaba a su hija le recordó a Meg vivamente otro tiempo y otro lugar. Un tiempo, siete años atrás, en que ella estaba locamente enamorada de él y era libre para expresar su amor. Una noche. en su hotel de San Petersburgo, con Constantin sentado en el suelo junto a ella, como en ese momento… Solo que ahora era la cara de Anna la que acariciaba y sus gruesos rizos los que despeinaba.
– Mira esto, Anochka.
Con gran habilidad, Kon separó las dos mitades de la muñeca. Anna vio dentro una muñeca idéntica pero más pequeña y gritó de alegría.
– Ábrela -dijo Kon.
En un momento, hubo catorce mitades diseminadas por la alfombra. Anna se sentó con el ceño fruncido por la concentración e intentó volver a unirlas.
Meg pensó que era el momento de darle a Kon su regalo.
– Espero que te guste -dijo, nerviosa, preguntándose demasiado tarde si no sería un error regalarle aquello. Tal vez no querría nada que le recordara lo que había dejado atrás.
Él tomó el paquete y se sentó para desenvolverlo. Anna estaba demasiado ocupada con las muñecas para darse cuenta de lo silenciosa que se había quedado la habitación, pero Meg se sintió incómoda por el silencio. Retuvo el aliento mientras Kon observaba el cuadro. ¿Qué estaba pensando?
– Es… un paisaje de los Urales. Debes de añorar Rusia y, como me dijiste que te gustaba escaparte allí, pensé que…
– Meggie… -él apretó con fuerza el marco del cuadro.
– Yo también tengo un regalo para ti, papá.
Anna dejó las mitades de las muñecas que no lograba encajar y se escurrió detrás del árbol para sacar su regalo. Cuando se lo dio a Kon, él lo sacudió junto a su oreja, haciéndola reír.
– Me pregunto qué me habrá regalado mi pequeña Anochka.
Anna no pudo esperar más.
– Es un… un icono, ¿no, mamá?
La sonrisa de Kon se convirtió en una expresión respetuosa cuando sacó con mucho cuidado la placa de madera y siguió reverentemente con un dedo el halo dorado de la figura.
Anna saltó por encima de los perros y se arrodilló junto a su padre.
– Es el Niño Jesús con su mamá -dijo-. Mamá me dijo que era de Rusia. ¿Te gusta, papá?
Él tomó a Anna en sus brazos y hundió la cara entre sus rizos.
– Me gusta mucho -respondió-. Me gusta casi tanto como tú.
En voz baja, dijo algunas palabras en ruso que hicieron que a Meg se le llenaran los ojos de lágrimas. Para ocultar su turbación, se puso a abrir una caja de dulces que le había enviado su jefe y otra de Ted.
– ¿Dónde está el regalo de mamá? -preguntó Anna.
– Tu padre ya me lo ha dado -dijo Meg, antes de que él respondiera-. ¿Te acuerdas de ese bonito abrigo negro que llevé al teatro la otra noche?
Anna asintió.
– En realidad, tengo otro regalo para tu madre, pero no ha llegado a tiempo.
– No, por favor -Meg agarró una cesta de fruta, regalo de la señora Rosen, y se fue a la cocina a vigilar el pavo, evitando la intensa mirada de Kon-. No quiero nada más. Ya has hecho bastante por nosotras.

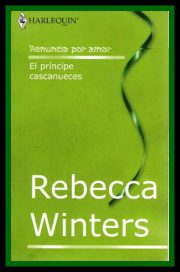
"El príncipe cascanueces" отзывы
Отзывы читателей о книге "El príncipe cascanueces". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "El príncipe cascanueces" друзьям в соцсетях.