Al igual que muchos de sus compatriotas en la sala, era un magnífico bailarín. Después de tres bailes volvieron a la mesa, sobre la que Meg descubrió unos cócteles de champán y dos copas de sorbete de lima.
– Qué combinación tan deliciosa -dijo, consciente de que la noche le parecía hechizada porque estaba enamorada de él.
Estaba sedienta por el baile y se bebió rápidamente el cóctel. Luego lo miró, preguntándose por qué tenía una expresión tan seria. Ansiosa por animarlo, se acercó a él.
– ¿Bailamos otra vez? -preguntó, confiando en que la pregunta no sonara a súplica.
– No hay tiempo -contestó él con frialdad-. Le traeré el abrigo mientras acaba su helado.
Meg no quería que la noche se terminara, pero no podía hacer nada. Él estaba de servicio. Suponía que era casi un milagro que se hubiera tomado una hora libre solo para complacer sus deseos.
– ¿Nos vamos?
Ella asintió y se levantó. Volvieron a pasar entre la multitud hasta alcanzar la salida. Esa vez, él no la tocó mientras caminaban hacia el coche. En realidad, había algo diferente en el modo en que la trataba. Parecía molesto. ¿Era porque había revelado algo del hombre que se ocultaba tras el disfraz de agente del KGB? Tal vez quisiera mostrarle a Meg que aquello solo había sido una debilidad momentánea y que no podía esperar que volviera a suceder.
En el coche, de camino al hotel, Meg permaneció en silencio. Se limitó a mirar por la ventanilla, temiendo el momento en que él le diría buenas noches y se marcharía.
Casi habían llegado cuando, de pronto, él tomó bruscamente un desvío que salía de la ciudad. Se alejaron de las calles iluminadas para adentrarse en la oscuridad.
– Kon, ¿adonde vamos? Este no es el camino del hotel.
Él no contestó y aceleró hasta que se internaron entre los árboles. Ella empezó a inquietarse.
– Pensaba que tenías que volver a… lo que quiera que hagas.
Él no le prestó atención y siguió conduciendo hasta que llegaron a un apartadero desierto. Salió de la carretera y detuvo el motor. El único sonido que llegaba a oídos de Meg era el fiero martilleo de su propio corazón.
Miró afuera y vio los árboles que bordeaban la carretera y las estrellas que titilaban en el cielo. La belleza de la noche no le pasó desapercibida, pero no pudo concentrarse en ella. El hombre que iba a su lado se había convertido en un extraño enigmático y ella estaba a su merced.
Cuando no pudo soportar más el silencio, se volvió a mirarlo. La luz tenue del tablero de mandos revelaba la mirada de sus ojos, en los que Meg vio un deseo inconfundible que le aceleró el corazón.
– ¿Tienes miedo de mí?
– No -respondió ella con voz trémula. Y era verdad.
Él dejó escapar una suave queja.
– Pues deberías. En los últimos seis años, te has convertido en una mujer excitante. Mis camaradas me envidian porque me reservé tu vigilancia.
Ella se humedeció los labios.
– Me alegro de que lo hicieras. Eso me evitó tener que buscarte.
– Explícate.
Meg bajó la cabeza y se miró las manos.
– Nunca he olvidado lo amable que fuiste conmigo. Quería buscarte y agradecértelo. Y conocerte mejor.
Él respiró hondo.
– Tu sinceridad sigue siendo tan sorprendente como hace seis años.
Ella lo miró.
– Lo dices como si te molestara.
– Al contrario. Me parece maravilloso. ¿Te sorprenderías si te digo cuánto deseo hacerte el amor? ¿Cuánto deseo besar cada milímetro de tu cara y de tu cuerpo, todo tu cuerpo?
Ella se estremeció.
– No -murmuró, mirándolo a los ojos-, porque yo he deseado lo mismo desde que tomé aquel avión en Moscú.
Suspirando, él dijo:
– Ven aquí -se acercó para tomarla en sus brazos-. Meggie.
Susurró su nombre antes de besarla en la boca, con un ansia que disipó todas las dudas de Meg. Ella se abandonó, permitiendo que sus sensaciones la llevaran a dimensiones inexploradas de su deseo. Había anhelado tanto su cercanía, que temía estar soñando. Y no quería despertar.
No supo cuánto tiempo pasó, ni se dio cuenta de que unos faros se aproximaban de frente, hasta que su luz iluminó el interior del coche.
Rápidamente, Kon la apartó de sí. A Meg se le había borrado el carmín de los labios. Tenía la cara ardiendo y su cuerpo palpitaba.
Cuando el otro coche pasó de largo, Kon puso en marcha el motor y volvió a la carretera, maniobrando con la misma precisión con que lo hacía todo.
– Kon… yo… no quiero volver. No quiero que se acabe la noche. Por favor, no me lleves al hotel.
– Tengo que hacerlo, Meggie.
– ¿Por tu trabajo?
– Sí.
– ¿Cuándo podremos estar juntos otra vez? Juntos de verdad, más de una hora.
– Lo arreglaré.
– Por favor, que sea pronto.
– No digas nada más, Meggie, y no vuelvas a tocarme esta noche.
Por una vez, a Meg no le importó que la llevara de vuelta al hotel, ya que sabía que su pasión era tan profunda como la de ella. Su extraño silencio probaba que no habían vuelto a su relación anterior.
Cuando llegaron al hotel, él se quedó al volante y dejó que Meg entrara sola. Luego se marchó bruscamente, como si saliera en persecución de otro coche.
Meg cruzó a toda prisa el vestíbulo y las escaleras, aliviada por encontrar una habitación vacía. Al menos, podría saborear en soledad los acontecimientos de aquella noche.
Pero, mucho después de haberse metido en la cama, seguía despierta. No podía dormir. Tenía el teléfono junto a la cama y, tumbada de lado, esperaba a que sonara.
Cuando por fin lo hizo, levantó el auricular antes del segundo timbrazo.
– ¿Kon? -gritó alegremente.
– Nunca vuelvas a contestar así al teléfono.
Avergonzada, ella susurró:
– Lo siento. Lo he hecho sin pensar.
– Ya es sábado. A las diez pasaré a recogerte. Prepara algunas prendas de abrigo para el fin de semana.
Y colgó.
Meg dejó el teléfono y se abrazó a la almohada, pero no pudo dormirse.
Para dejar de mirar el reloj, se puso a preparar las lecciones de la semana siguiente y, cuando acabó, corrigió los ejercicios de sus alumnos.
El trabajo fue una bendición. La mantuvo ocupada hasta las nueve, cuando lo dejó todo y preparó las cosas que necesitaba para el viaje. A las nueve y media bajó a desayunar, saludando desde lejos a las pocas profesoras que conocía. Se alegró de que la señora Procter no estuviera entre ellas.
A las diez en punto, Kon apareció en el vestíbulo. Meg sintió su presencia antes de verlo, como una especie de onda gravitatoria. Corrió a su encuentro, con una pequeña maleta en una mano y el bolso en la otra.
Para cualquiera que pasara por allí, él habría parecido el mismo agente del KGB que la llevaba de un lado a otro desde su llegada a San Petersburgo. La diferencia solo era visible para Meg. Cuando Kon la miró, sintió una excitación física y emocional que no pudo ocultar. Tuvo la impresión de precipitarse irremediablemente hacia él, sin poder detenerse.
Tampoco él había dormido mucho, pero las ojeras le daban un aire ligeramente disipado que aumentaba su atractivo. Meg lo siguió dócilmente hasta el coche y entró en él mientras Kon guardaba las cosas en el maletero.
Salieron de la ciudad por el mismo camino que habían tomado la noche anterior. Apenas había tráfico y enseguida llegaron a la carretera del bosque.
Meg iba sentada de lado, mirando el perfil de Kon y su cuerpo tenso y musculoso. Él iba vestido con la misma sobriedad de siempre. En realidad, ella solo lo había visto con la camisa blanca y el traje oscuro que, suponía, eran su uniforme de trabajo. Le sentaban bien. Demasiado bien. Meg no podía apartar los ojos de él.
– Nunca antes me había escapado con un hombre -confesó-, ¿Y tú? Con una mujer, quiero decir.
Él le lanzó una mirada penetrante.
– Yo sí.
– No he debido preguntártelo, pero todo esto es nuevo para mí.
Por supuesto, él había tenido otras relaciones. Meg sabía, por sus conversaciones nocturnas, que tenía poco más de treinta años. A un hombre soltero y atractivo como él, no le faltaría la compañía femenina.
– No ha habido tantas mujeres como te imaginas -bromeó él-. Con mi trabajo, me resulta casi imposible mantener una relación duradera. Las pocas mujeres que he conocido también trabajaban para el Partido. Para serte sincero, Meggie, hasta ahora nunca me había sentido atraído por una extranjera. Lo que me sorprende es la fuerza de mis sentimientos por ti, lo mucho que he deseado estar a solas contigo.
Ella se estremeció.
– Gra… gracias por ser tan sincero conmigo. Eso es lo único que te pido.
– Nunca has hecho el amor, ¿verdad?
Parecía una afirmación, no una pregunta.
– No. ¿Te importa?
– Sí.
Meg intentó reprimir el repentino aguijoneo de las lagrimas.
– Ya veo.
Él masculló algo en ruso que ella no entendió.
– Hemos llegado, Meggie.
Había estado tan concentrada en la conversación que no se había enterado de nada más. Cuando miró hacia afuera, vio que estaban parados en medio de un tupido bosque, junto a una humilde cabaña de leñador.
Entonces se le presentó la realidad de la situación en toda su crudeza. Había pensado que su inocencia compensaría su falta de experiencia, pero, de pronto, lo vio todo distinto. Kon era un hombre mundano, experto y sofisticado… y seguramente estaba decidido a dar la vuelta y llevarla de nuevo a la ciudad.
Y ella no podría soportarlo. Salió precipitadamente del coche y se internó entre los árboles.
– ¿Meggie? ¿Adonde crees que vas? -gritó él, irritado.
– A… ahora mismo vuelvo.
– No te alejes. Es muy fácil perderse.
– No lo haré.
«Dame solo un momento para prepararme», suplicó para sus adentros, y siguió corriendo hasta que se quedó sin aliento.
Se apoyó en el tronco de un árbol para descansar. Sintió una punzada de vergüenza por comportarse como una niña. No lo culparía si perdía todo interés por ella.
Entonces oyó que él la llamaba. Por sus gritos, supo que se estaba acercando. Su voz parecía llena de angustia. ¿Estaría realmente preocupado por ella? ¿Era posible que sus sentimientos fueran tan profundos y verdaderos como los de ella?
Meg supo la respuesta cuando se encontró con él, mientras corría de nuevo hacia la casa.
– Siento haberte preocupado -dijo, al oírle pronunciar un torrente de ininteligibles palabras en ruso.
Kon la estrechó contra su pecho. Sus ojos eran una abrasadora llamarada azul.
– Meggie…
Su inesperada pasión le reveló a Meg lo que quería saber. Él todavía quería estar con ella. Nada había cambiado.
Buscó ciegamente su boca y se perdió. Kon la levantó en brazos y la llevó a la cabaña, abriendo la puerta de un puntapié.
Lo que ocurrió después fue natural e inevitable. Ebrios de deseo, fueron solo un hombre y una mujer ansiosos por saborear y sentir al otro.
Desde ese instante, se rompieron las barreras impuestas por sus papeles de visitante extranjera y agente del KGB. Solo la necesidad absoluta que sentían el uno por el otro gobernó su relación. Una necesidad que fue satisfecha y que marcó el inicio del resto de sus días y sus noches juntos. Solo querían amarse hasta perder el sentido.
Y pensar que todo aquello había sido parte de un plan…
Meg apartó aquellos recuerdos. Creía que había dejado atrás el dolor para siempre, pero la aparición de Kon había vuelto a abrir heridas que ya nunca sanarían. Le lanzó una mirada acusadora.
– Dime una cosa -dijo, sin intentar ocultar su reacción a aquellos recuerdos agridulces-, ¿cómo conseguiste parecer sincero cuando me pediste que me casara contigo?
– ¿Cuándo, Meggie? -replicó él-. Que yo recuerde, te pedía que te casaras conmigo cada vez que hacíamos el amor. Debería ser yo quien te preguntara a ti una cosa: ¿qué crees que me impulsaba a seguir pidiéndotelo, si sabía cuál sería tu respuesta? -intentó parecer tan desolado como cuando le contó a Anna su despedida en el aeropuerto.
¡Qué buen actor era! Tan bueno que a Meg le daba miedo.
– ¡Ahórrate la farsa, Kon! -dijo, desdeñosa, para enmascarar su incertidumbre-. Estabas trabajando para tu país. Seguro que, a lo largo de tu carrera, has engañado a otras mujeres ingenuas como yo. Puede que en nombre del deber, te hayas convertido en padre de otros niños… -de pronto se detuvo, sin aliento por la rabia-. ¿Por qué has venido a buscar a Anna cuando hay miles de mujeres en Rusia que estarían encantadas de casarse y tener hijos contigo? Según creo, allí hay muchas más mujeres que hombres. Podrías elegir a la que quisieras y fundar una familia si…
Él la interrumpió con calma.
– La mujer que he elegido está justo delante de mí y la única hija que tengo acaba de dormirse en mis trazos.

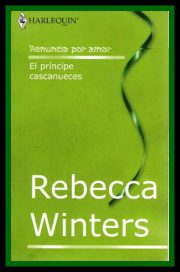
"El príncipe cascanueces" отзывы
Отзывы читателей о книге "El príncipe cascanueces". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "El príncipe cascanueces" друзьям в соцсетях.