– Sí, eso lo sorprendió. Normalmente, los estudiantes estadounidenses echaban mano de todo lo que encontraban, podían derrochar el dinero de sus padres. Pero tú eras diferente.
Ella dio un profundo suspiro y volvió a llorar.
– ¿Por qué era diferente?
– Eras una chica alegre, independiente y malcriada, como todos los demás, pero también muy valiente frente a los guardias. Muy libre de espíritu. A pesar de tu juventud, en ningún momento te acobardaste. En parte, yo estaba intrigado por esa rara cualidad tuya.
Ella alzó la mirada y sus ojos se encontraron durante un minuto. Pero, enseguida, Meg se agitó intranquila en sus brazos. Estaba asombrada por la confesión de Kon, pero también más preocupada y confusa que nunca. Sin duda, él había padecido una pesadilla de niño. Pero el KGB había sido su familia desde los ocho años.
Había algo de verdad en lo que le había contado. Pero, ¿qué parte era mentira? ¿Y qué estaba haciendo ella sentada en sus rodillas, con el cuerpo pegado al de él, con su boca separada de la de Kon solo por unos milímetros?
Se sintió alarmada al pensar que su perspectiva había quedado nublada por la compasión y se levantó.
Necesitaba separarse de él, sustraerse de la atracción sexual que todavía ejercía sobre ella.
Estaba loca si bajaba la guardia tan fácilmente. Y todo porque él le había provocado sentimientos que estaban en directa contradicción con sus temores.
– Tu nueva familia hizo un magnífico trabajo de adiestramiento -dijo con frialdad, intentando poner distancia entre los dos-. Abordarnos, a Anna y a mí en el teatro, de la forma en que lo hiciste es un ejemplo perfecto de los métodos del KGB. Para ti es tan natural como respirar, ¿no es verdad, Kon? Pero si intentas apartarme de Anna, te llevaré a los tribunales. La niña solo me ha tenido a mí desde que nació. Sería cruel apararnos. ¡No lo permitiré!
– Ya te he dicho que esa no es mi intención. Quiero que vivamos los tres juntos -esbozó una sonrisa complaciente-. En cualquier caso, es muy tarde para ultimátums, ¿no, Meggie? Le he prometido a Anna que estaré aquí cuando despierte mañana. Seguramente, después de pasar cuatro meses conmigo, sabes que nunca rompo una promesa.
– Rompiste una -replicó ella con frialdad-. Me prometiste que no me quedaría embarazada. Y yo fui tan estúpida que te creí.
Él entornó los ojos.
– Los dos sabemos que tuve cuidado. Todas las veces. Pero parece que subestimamos la determinación de nacer de nuestra hija.
– No, Kon. Yo subestimé lo que serías capaz de hacer para que pareciera un accidente.
Kon le lanzó una mirada terrible.
– Dejemos una cosa clara. La segunda vez que fuiste a Rusia, no quería dejarte embarazada. Si ese hubiera sido mi plan, te habría llevado a la cama el mismo día que pisaste suelo ruso.
No necesitó añadir que ella habría aceptado. Meg se sonrojó, humillada.
– Para tu información -continuó él-, yo entonces tenía muchas responsabilidades, entre las que tú eras solo una más; y bastante insignificante, por cierto. Debía haberte asignado un agente de nivel inferior. De hecho, era un trabajo tan rutinario que uno de mis compañeros me preguntó por qué me ocupaba de algo tan trivial como vigilar a una maestra estadounidense sin importancia. No insultaré tu inteligencia negando que algunos de los agentes se acostaban con las mujeres a las que tenían que vigilar para obtener información. Una de las razones por las que me encargué de tu vigilancia, fue para protegerte de algo así.
– ¿Por qué lo hiciste?
Kon se reclinó en los cojines.
– Porque había en ti una inocencia refrescante cuando te marchaste de Rusia la primera vez. Una especie de honestidad. Seis años después, cuando vi tu nombre en una lista de profesores extranjeros que iban a pasar una temporada, quise saber si todavía conservabas esa cualidad -hizo una breve pausa-. El único cambio que vi fue que aquella muchacha se había convertido en una hermosa mujer. Y, más que nunca, quise asegurarme de que ningún hombre se aprovechara de ti mientras estuvieras en mi país.
– No te creo, Kon.
Él inclinó la cabeza y la observó un momento.
– ¿Te obligué a hacer algo alguna vez, Meggie? ¿Has olvidado que fuiste tú quien me rechazó?
De alguna forma, él se las arreglaba para que sus discusiones siempre acabaran haciéndola parecer culpable. Hasta que conoció a Kon, Meg nunca se había enamorado. No había tenido novios formales, ni experiencias físicas importantes que la prepararan para el tumulto de emociones y deseos sexuales que había sentido por el padre de Anna.
Meg era hija única. Su madre tenía más de cuarenta años cuando ella nació y su padre más de cincuenta. Los dos estaban encantados por tener por fin una hija. Era devotos cristianos que vivían modestamente. La protegieron, la animaron para que fuera una buena estudiante, insistiendo en que aprovechara todas las oportunidades académicas que se le presentaran.
Sus padres eran pacifistas que creían firmemente en el entendimiento como clave de la paz mundial. Conforme a sus creencias, la matricularon en un programa especial de ruso que siguió desde el colegio hasta la universidad. Ninguno de los dos vivió lo suficiente para saber que, su bienintencionada idea, había llevado a Meg por el camino de una pasión prohibida hasta la situación de vida o muerte que afrontaba en ese instante, en su propio apartamento.
– ¡No podía renunciar a mi nacionalidad y dejar atrás toda mi vida!
– Desde luego, no por mí -murmuró él para sí, pero ella lo oyó y se sintió furiosa otra vez por la capacidad de Kon para hacer que se sintiera culpable-. Así que tomé todo lo que estabas dispuesta a darme: todos los días y las noches que pudimos conseguir. Soy un hombre, Meggie. Sabes lo que pasó entre nosotros.
– Querrás decir que creía saber lo que pasó entre nosotros -dijo ella con acritud-. Evidentemente, todo era mentira. Tú te las arreglaste para manipularme y… seducirme. Y lo lograste.
Él la miró de arriba abajo. Extrañamente, a Meg le recordó el modo en que la miró cuando fue detenida en el aeropuerto.
– Tienes razón. Hice todo lo posible por conseguirse. Pero ya te lo he dicho… mi éxito no fue completo -Meg, que no estaba preparada para una confesión a sangre fría, sintió como si él le hubiera dado una bofetada-. Antes de la caída del comunismo, parte de mi trabajo era seguir la pista a visitantes extranjeros, en su mayoría turistas. La información de tu tío era correcta. Si alguno de ellos hacía una segunda visita, se lo vigilaba como a un posible simpatizante o un posible subversivo. Se le asignaba un agente especial para observar su comportamiento. Si el mismo visitante iba una tercera vez, era detenido de inmediato -la miró fijamente- Era obvio que tu mala experiencia en aquella prisión no te impidió volver, y eso me confirmó lo que pensaba de ti: que tenías una voluntad indomable. Intrigado, me aseguré de que me asignaran tu vigilancia.
Meg echó hacia atrás la cabeza.
– Y yo fui tan ingenua que creí que nuestro encuentro había sido pura coincidencia -dijo, furiosa-. No podía creerme la suerte que había tenido. Pensaba que sería imposible encontrarte para agradecerte que me hubieras dejado volver a casa para el funeral y que me hubieras dado el libro. Y, en lugar de eso, allí estabas, ¡en el aeropuerto de Moscú! -trató de mantener la voz firme-. Y, lo que era todavía más sorprendente, asignado a mi vigilancia. Cuando estaba metida entre todos aquellos agentes que me hacían preguntas sin fin, de nuevo me sacaste de allí y me llevaste a San Petersburgo. Me sentí como una princesa rescatada por un caballero de brillante armadura. Te puse en un pedestal. ¡Imagínate, poner en un pedestal a un agente del KGB…! -exclamó.
Él dio un hondo suspiro.
– ¿Puede esperar todo esto hasta mañana? Estoy cansado. Buenas noches, Meggie.
Antes de que ella pudiera decir nada, Kon se quitó los zapatos y se tumbó en el sofá, dándole la espalda. Meg se puso rabiosa.
– ¿Qué crees que estás haciendo?
– ¡Chist! Vas a despertar a Anna. Creí que estaba claro: voy a dormir.
Horrorizada, ella gritó:
– ¡No puedes dormir aquí!
Él se dio media vuelta y la miró por encima del sombro, con el pelo revuelto.
– Si me estás invitando a dormir en tu cama, no me negaré.
Meg se negó a responder a aquella insinuación.
– Voy a llamar a mi abogado, Kon.
– Es un poco tarde, ¿no? Pero inténtalo -dijo, aburrido. Luego se volvió y ahuecó los cojines un par de veces, buscando una postura más cómoda.
Meg se fue a la cocina.
El teléfono había desaparecido. Kon debía de haberlo escondido mientras ella acostaba a Anna.
– Relájate. Estás perfectamente segura conmigo. Si por la mañana todavía quieres llamar a tu abogado, adelante. Eso solo hará que te encuentres con el senador Strickland más pronto que tarde. Que descanses, Meggie.
Ella dejó escapar un sonido que era mitad sollozo mitad gruñido. Se quedó mirando con impotencia la espalda de Kon. Pasados unos segundos, notó que cambiaba el ritmo de su respiración. ¡Se había dormido!
¿Qué podía hacer ella? ¿Secuestrar a su hija y llevársela de su propio apartamento?
Se le escapó una risa amarga. Además, Anna no soportaría verse privada de Kon. ¿Y adonde podría llevarla Meg sin que él la siguiera?
Se sintió física y emocionalmente agotada y recordó un comentario de una de sus amigas divorciadas del trabajo. Cheryl le había hablado de lo duro que era tratar con un ex marido que todavía actuaba como si fuera parte de la familia. Le había descrito su sensación de opresión y claustrofobia y, a veces, también de miedo.
Por vez primera, Meg entendió lo que Cheryl quería decir. Pero sabía que, si le hablaba de su pasada relación con Konstantino o de lo que les había ocurrido a Anna y a ella en el ballet, Cheryl no la creería. La propia Meg apenas podía creerlo.
Y, sin embargo, uno de sus mayores miedos se había hecho realidad. Kon le había arrebatado el corazón de Anna. Respecto al otro miedo de Meg, que él quisiera vivir con Anna parte del año, solo el tiempo revelaría sus verdaderas intenciones.
En vez de aliviarla, la historia que Kon le había contado sobre su reclutamiento forzoso en el KGB, no había hecho más que aumentar su ansiedad. Él había sido brutalmente arrancado de su familia. Más tarde, se había enterado de la existencia de Anna. ¿Y qué podía ser más natural que reclamar a su propia hija para llenar ese vacío?
Lo sucedido en el ballet era una prueba irrefutable de que, de allí en adelante, dondequiera que Kon fuera, hiciera lo que hiciera, se aseguraría de llevar consigo a su querida hija. Y no permitiría que nadie se interpusiera en su camino, y menos Meg.
Kon era un experto en la intriga y la manipulación. ¿Cuál era el punto de contacto entre el abogado de Meg, el senador Strickland y la CIA? Ninguno de ellos podía ofrecerle a Meg la seguridad que necesitaba.
Estaba ante una situación, sin precedentes, que tendría que afrontar sola. Primero, Kon intentaría darle una falsa sensación de seguridad y, entonces, golpearía. Tal vez tendrían que resolverlo fuera de los tribunales. Por el momento quizá lo mejor fuera seguirle el juego hasta ver con claridad la forma de enfrentarse a él. Sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo. Apagó las luces del árbol de Navidad y perdió de vista a Kon. Pero, de alguna forma, la oscuridad pareció magnificar su presencia.
La ironía de la situación no le pasaba inadvertida. En un tiempo, Meg lo habría dado todo por tener a Kon tumbado en su sofá. Después de saber que estaba embarazada, su fantasía preferida era verlo entrar por la puerta y arrojarse en sus brazos.
«Entonces yo estaba trastornada», se reprendió a sí misma, deseando con toda su alma haber escuchado las advertencias de su tía.
Después de perder a sus padres, Meg había ido a vivir con su tía Margaret, que estaba inválida por la artritis y sufría del corazón. Margaret se horrorizó cuando Meg se atrevió por fin a contarle que había sido detenida y encarcelada en Moscú.
Su tía era la viuda de Lloyd, el hermano del padre de Meg, quien había hecho una notable carrera en la inteligencia naval y había muerto cuando Meg tenía poco más de veinte años. El tío Lloyd se había opuesto de manera tajante a los estudios de ruso de Meg y a su viaje a Rusia. Margaret también compartía aquella opinión.
Los hermanos tenían ideas contrarias sobre la amenaza que Rusia significaba para el mundo. El padre de Meg no solo era pacifista, sino también un humanista que creía que el idioma era la base de la comunicación entre los pueblos. Decía que llegaría un día en que las dos naciones coexistirían en paz. Los Estados Unidos necesitarían maestros y embajadores que comprendieran y hablaran ruso, gente como Meg. El tío Lloyd, por su parte, decía que las ideas de su hermano eran puras quimeras y utilizaba todos los datos que tenía a su disposición para apoyar sus puntos de vista. Cuando Meg le contó lo ocurrido a su tía, ésta repitió aquellos datos y le dijo que, si su marido viviera aún, habría convertido el encarcelamiento de su sobrina en un incidente diplomático.

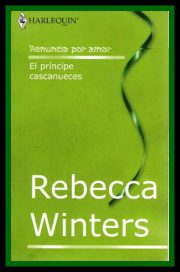
"El príncipe cascanueces" отзывы
Отзывы читателей о книге "El príncipe cascanueces". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "El príncipe cascanueces" друзьям в соцсетях.