– Era justo la frase que esperaba escuchar.
– Podría decirte cosas mucho peores, tal vez debería -replicó mientras introducía una baguette en el horno y lo ponía en marcha. Después preparó una cafetera-. Ha sido una completa estupidez.
– ¿Por qué? Nos queremos. -Sus ojos destilaban tranquilidad cuando la miró. No había vuelto a sentir esa felicidad desde que la dejó.
– ¿Estaría fuera de lugar recordarte que te divorciaste de mí? Y por lo que tengo entendido, hiciste lo correcto. Nuestras vidas eran demasiado diferentes.
– Ahora todo ha cambiado. Eres una escritora en ciernes, vives en una buhardilla en París. Podrías casarte conmigo por mi dinero.
– Tengo dinero. No necesito el tuyo.
– Qué lástima. Si fueses tras mi fortuna, todo sería perfecto.
– No te estás tomando en serio este asunto -le regañó. Sacó la baguette y sirvió café en una taza. Vertió la cantidad de azúcar justa y se la tendió a John.
– Me lo estoy tomando muy en serio. Eres tú la que no se lo toma en serio. Es algo totalmente inmoral acostarse con un tipo y, a la mañana siguiente, pedirle que se largue. En especial si ese tipo asegura amarte.
– No quiero mantener una relación. No quiero tener novio, y no quiero un marido. Quiero que me dejen tranquila para escribir mi libro. Entiéndelo, lo que hemos hecho es una estupidez. Nos hemos acostado juntos, muchos divorciados lo hacen. Se le denomina perder el juicio temporalmente. Eso es lo que ha sucedido. Se acabó. Tú te vas a Nueva York. Yo me quedaré aquí. Nos olvidaremos de lo ocurrido.
– Me niego a olvidarlo. Soy adicto a tu cuerpo -dijo burlándose de ella al tiempo que servía los huevos en dos platos, añadía el beicon y se sentaba a la mesa de la cocina.
– Te ha ido muy bien sin mi cuerpo durante un año. Apúntate a un programa de doce pasos.
– No me hace ninguna gracia -dijo muy serio.
– A mí tampoco. Y tampoco tiene gracia lo que hicimos anoche. Fue, pura y simplemente, una estupidez.
– Deja de decir eso. Es insultante. Fue maravilloso y lo sabes. ¿Y sabes por qué? Porque nos amamos.
– Nos amábamos. Ahora ni siquiera sabemos quiénes somos. Prácticamente somos dos extraños el uno para el otro.
– Entonces, conóceme.
– No puedo. Geográficamente hablando, no resultaría práctico. Lo sé de sobra -dijo con total seriedad. Probó los huevos. Estaban riquísimos-. John, sé razonable. Te vuelvo loco. Odiabas estar casado conmigo. Lo dijiste. Me dejaste.
– Tenía miedo. No sabía lo que estaba haciendo. Tu vida y tu mundo me resultaban totalmente desconocidos. Ahora lo echo de menos. Te echo de menos. No dejo de pensar en ti. No quiero estar con una rubia aburrida de la Júnior League. Quiero a mi loca pelirroja.
– No estoy loca -dijo un tanto ofendida.
– No, pero tu vida sí lo era… un poco. O al menos era excéntrica.
– Tal vez ahora te aburrirías conmigo. Me he convertido en una ermitaña.
– Al menos no eres frígida -se burló.
– Podría aprender a serlo, si eso pudiera convencerte de que te alejases de mí. Guarda lo que hicimos anoche como un bonito recuerdo, como una especie de regalo que nos hicimos. Déjalo ahí. Nos reiremos al pensar en ello dentro de veinte años.
– Solo si seguimos juntos -afirmó.
– Puedo prometerte que no lo estaremos. No voy a volver contigo. Y, realmente, tú no quieres estar conmigo, no más de lo que querías estarlo antes. Eso es lo que crees, precisamente porque no puedes tenerme.
– Fiona, te quiero -espetó con desesperación.
– Yo también te quiero. Pero no voy a volver a verte. Nunca. Si esa es la manera que tenemos de comportarnos cuando estamos juntos, queda bien claro que no podemos ser amigos, que es lo que yo ya creía.
– Entonces, seamos amantes.
– Vivimos en ciudades diferentes.
– Volaré hasta aquí los fines de semana.
– No digas tonterías, eso es una locura.
– No lo es si de lo que se trata es de estar con alguien a quien has amado lo suficiente para casarte.
– Y odiado lo bastante para divorciarte -le recordó de nuevo. Él hizo rodar sus ojos sin dejar de masticar un pedazo de beicon. El café estaba delicioso. Fiona siempre preparaba un café estupendo.
– No te odiaba -le corrigió con un gesto de genuina incomodidad.
– Sí que me odiabas. Te divorciaste de mí -le aclaró dando buena cuenta de los huevos y mirándole a los ojos.
– Fui un gilipollas. Lo admito. Fui un imbécil.
– No, no lo fuiste -dijo con amabilidad-. Eras maravilloso, por eso me enamoré de ti. Pero no quiero volver a hacerlo. Tuvimos nuestro momento. Después, se acabó. ¿Por qué estropear los buenos recuerdos añadiendo nuevos malos recuerdos? Casi había olvidado la parte mala del asunto, y ahora apareces por aquí y quieres que pasemos por ello otra vez. Pues bien, yo no quiero.
– De acuerdo. Olvidémonos de la parte mala. Disfrutemos solo de la buena.
– Lo hicimos anoche. Ahora puedes volver a Nueva York con tu amiga de la Júnior League y seguir con tu vida sin mi.
– Tú has acabado con esa posibilidad. Ahora me debes algo -dijo reclinándose en su silla y mirándola con engreimiento-. No puedes limitarte a acostarte conmigo, volver del revés mi existencia y después darme de lado como si fuese basura. ¿Qué pasaría si te hubiese dejado embarazada? -preguntó indignado. Ella se echó a reír y después se inclinó sobre la mesa y le besó.
– Realmente, estás loco -dijo despreocupada.
– Tú me has contagiado -dijo besándola a su vez. Le echó un vistazo al reloj y le sonrió-. Y dado que solo tienes pensado usarme, librarte de mí y olvidarme, ¿qué te parecería algo más de materia para olvidar antes de que suba al avión que ha de llevarme a Nueva York? Dispongo de un par de horas, si dejas de hablar de una vez. -Ella se disponía a decirle que era una idea ridícula, pero entonces él volvió a besarla y decidió que tal vez no lo era tanto. Cinco minutos después, estaban de nuevo en la cama. Y allí estuvieron durante las dos horas siguientes.
John salió de la cama de mala gana a mediodía. Tenía que ducharse, afeitarse, vestirse y recoger sus cosas en el Crillon. Había despachado a su chófer la noche anterior diciéndole que tomaría un taxi para regresar al hotel. No quería hacerle esperar. Y había quedado con él a la una en punto en el hotel para que lo llevase al aeropuerto. Había previsto pasear por París durante la mañana, pero le gustaba el resultado del cambio de planes.
– Odio tener que irme -dijo apesadumbrado mientras se ponía la chaqueta. No tenía ni idea de cuándo volvería a verla, o de si ella le permitiría hacerlo. Se estaba mostrando increíblemente terca, parecía dispuesta a poner el definitivo punto final. Ni siquiera quería plantearse la posibilidad.
– Te habrás olvidado de mí antes de que aterrices en Nueva York -dijo con la intención de tranquilizarle.
– ¿Y tú qué? ¿Me olvidarás incluso antes de eso? -le preguntó con semblante trágico.
Ella le sonrió y le pasó los brazos por encima de los hombros.
– Nunca te olvidaré. Siempre te querré -dijo, y lo creía, y casi empezó a llorar cuando la besó otra vez.
– Fiona, cásate conmigo…, por favor… Te quiero… Te juro que nunca volveré a dejarte. Por favor, ayúdame a arreglarlo. Cometí un terrible error dejándote. No nos obligues a sufrir las consecuencias de mi estupidez.
– No fuiste estúpido. Tenías razón. Y no puedo hacerlo. Te quiero mucho. No quiero que vuelvas a hacerme daño, o hacértelo yo. Las cosas son mejor así.
– No lo son.
Pero no podía quedarse a discutir con ella. Tenía que subir a un avión. La besó una última vez antes de irse y después corrió escaleras abajo y cruzó el patio mientras ella le observaba alejarse. Cuando se fue, volvió a meterse en la cama y allí se quedó durante todo el día. La llegada de la noche la pilló tumbada, llorando y sin dejar de pensar en John. Él la telefoneó desde el aeropuerto, pero ella no respondió. Oyó su voz en el contestador diciéndole lo mucho que la amaba, y ella cerró los ojos y lloró todavía con más fuerza.
15
Fiona no le contó a Adrian lo ocurrido cuando la llamó al día siguiente para explicarle cómo había ido la comida de Acción de Gracias. Le escuchó y fingió estar interesada, pero lo único en lo que podía pensar era en John. Le había llamado una docena de veces desde que se fue. Pero ella no respondía a sus llamadas, ni las devolvía. No quería volver a hablar con él. Creía en todo lo que le había dicho. Se había acabado. La noche que habían pasado juntos había sido como un breve indulto en una vida que los condenaba a estar separados. Y, en todos los sentidos, había complicado muchísimo las cosas. Lo cual le llevó a estar todavía más convencida de que no quería hablar con él ni volver a verle. Jamás había amado a alguien de ese modo, y no quería volver a sentir dolor otra vez, especialmente por su causa. Le amaba demasiado para intentarlo de nuevo. Y sabía que, tarde o temprano, John dejaría de llamar.
Le costó casi una semana retomar el trabajo. Paseaba y fumaba. Conversaba interiormente consigo misma. Intentó escribir, pero no pudo. Era como desintoxicarse de una droga altamente adictiva. No solo lo añoraba o lo echaba de menos, lo deseaba. Lo cual demostraba el peligro que John entrañaba para ella.
Había pasado una semana desde la visita de John cuando Andrew Page llamó para decirle que la segunda editorial quería comprar su libro. Y no solo eso: le ofrecían un contrato por tres libros. Era la primera buena noticia que recibía desde que John se fue, y tras colgar, comprobó que ni siquiera eso la alegraba. Se sentía casi tan mal como cuando se divorció de él. Y dos días después, John finalmente dejó de telefonear.
Esa tarde salió a comprar comida, lo cual le parecía una estupidez porque, en cualquier caso, no estaba comiendo nada, pero necesitaba cigarrillos y café. Entró en el patio acarreando un par de bolsas cuando oyó pasos a su espalda. Se volvió para ver quién le estaba siguiendo y vio a John. Parecía completamente destrozado. No le dijo una sola palabra, se limitó a acercarse.
– ¿Qué estás haciendo aquí? -le preguntó sin darle inflexión alguna a su tono de voz. No tenía energía suficiente para discutir con él. Pero se sintió exactamente igual que cuando se fue. Creía a pies juntillas en todo lo que le había dicho, y lo mal que lo había pasado durante esta última semana no hacía sino confirmarlo. John era un peligro para ella. Esta vez no iba a acostarse con él, fuera cual fuese la razón que le había llevado a París.
– No puedo vivir sin ti. -Daba la impresión de sentirlo realmente.
– Pues pudiste durante año y medio -le recordó antes de dejar las bolsas en el suelo. Pesaban mucho. El las cogió y la miró a los ojos.
– Te amo. No sé qué otra cosa decirte. Cometí un terrible error. Tienes que perdonarme.
– Te perdoné hace mucho tiempo. -Estaba triste y hundida.
– Entonces, ¿por qué no lo intentamos de nuevo? Sé que esta vez funcionará.
– Confié en ti. Y tú me traicionaste -se limitó a responder.
– Me arrancaría el corazón antes de volver a hacerlo.
– No sé si podría volver a confiar en ti.
– No lo hagas. Déjame ganarme tu confianza.
Ella le miró sin decir nada durante un buen rato, rememorando lo que Adrian le había dicho tiempo atrás, acerca del compromiso y de la adaptación. Ella tampoco había sabido hacerlo. Pero él deseaba confiar en ella. De lo único que ahora estaba segura era de que lo amaba.
No abrió la boca, se dio la vuelta, subió la escalera y abrió la puerta. Él la siguió cargando con las bolsas de comida y cerró la puerta a sus espaldas.
16
Nevaba la víspera del día de Navidad, y Adrian llegó a París esa mañana. Había traído consigo unos cuantos regalos para ella, y Fiona tenía un puñado de paquetes muy bien envueltos para él, apilados bajo el árbol que había decorado el día anterior. Su apartamento transmitía calidez, parecía más festivo y hogareño que nunca. Pero Fiona estaba más seria de lo que nunca la había visto.
Llevaba un vestido de terciopelo negro que había comprado en Didier Ludot, acompañado por una pequeña chaquetilla con ribetes de mustela. Era obra de Balenciaga, de los años cuarenta, y a Adrian le dio la impresión de que nunca había visto tan distinguida a su amiga. Habían reservado mesa en Le Voltaire para última hora de esa noche, porque antes tenían pensado ir a la misa de la iglesia de St. Germain d'Auxerrois. Era una pequeña y oscura iglesia gótica de piedra, iluminada por completo con velas. Fiona apenas abrió la boca de camino allí, y Adrian no le presionó. Se sentó en silencio y se limitó a mirar por la ventanilla. Él la tomó de la mano.
Cuando llegaron a la iglesia, John les estaba esperando. Sonrió en cuanto la vio. Había sido difícil arreglarlo, pero John se encargó de todos los detalles. Sus papeles estaban en orden. La vez anterior se habían casado en una iglesia protestante, así que estaban en disposición de poder casarse ahora en una iglesia católica, lo cual según el punto de vista de Fiona le aportaba un toque de mayor oficialidad. Se lo explicó a Adrian antes de que emprendiese el viaje, por si acaso quería cancelarlo, pero él había insistido en estar allí. Tenía pensado ir a visitar a unos amigos en Marruecos cuando ella y John se fuesen a Italia a pasar la luna de miel. Iban a pasar juntos el día de Navidad, como habían planeado, y al día siguiente cada uno tomaría su camino. Y ella había deseado que Adrian estuviese presente como testigo de boda. A Fiona todavía seguía pareciéndole una locura, y no dejaba de sorprenderle estar dispuesta a hacerlo. No estaba segura de si confiaría en John de nuevo, pero creía que podría hacerlo. Y, finalmente, se debían el uno al otro tanto perdón como amor.

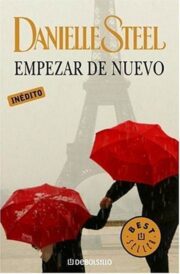
"Empezar de nuevo" отзывы
Отзывы читателей о книге "Empezar de nuevo". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Empezar de nuevo" друзьям в соцсетях.