– Solo un minuto. Tengo que ponerme a trabajar -precisó. Y él asintió.
La siguió al atravesar la enorme puerta en la fachada principal, por la que en un tiempo pasaron carruajes, y llegaron al patio, que a él le pareció un lugar mágico. Era propio de Fiona haber encontrado algo así. Y la casa en la que vivía era tan encantadora como le había dicho. Usó la llave y el código, apagó la alarma y él le siguió escalera arriba. Segundos después estaban en el apartamento, y tal como él había sospechado era adorable, y estaba bellamente decorado. Ella lo había llenado de orquídeas, había colgado algunos cuadros y también había comprado unos cuantos muebles. El efecto que destilaba era de comodidad y calidez, y tenía su inimitable toque exótico. Era Fiona al cien por cien. Subieron un tramo más de escalera hasta llegar al estudio con el jardín del tejado en el que trabajaba, y John sonrió ampliamente cuando lo vio.
– Tiene totalmente tu estilo. Me encanta. -Le habría encantado aún más sentarse y tomar una taza de té, pero ella no le invitó. Parecía estar deseando que se marchase. Habían estado juntos más tiempo del necesario. Ella necesitaba tomar aire. Y, al darse cuenta, John no tardó en irse.
Le costó varias horas retomar el trabajo. La comida en Le Voltaire la había dejado tocada. Y pensar en ello la desconcentraba. Le resonaban en los oídos las cosas que había dicho. Mientras caminaba junto al Sena, y después por el Faubourg St. Honoré, a él le ocurría exactamente lo mismo. Podía ver su cara, oír su voz y oler su perfume. Fiona seguía subyugándolo como había hecho en el pasado, tal vez más incluso ahora que parecía haber crecido como persona. Le gustaba en lo que se había convertido, a pesar del alto precio que había tenido que pagar. Pero se sentía menos culpable ahora que antes. De algún modo, sentía como si ambos hubiesen acabado aterrizando en un lugar mejor. Y le encantaba el apartamento en el que vivía.
La telefoneó esa noche, pero ella no respondió. Suponía que estaba allí cuando le habló al contestador. Le estaba escuchando y preguntándose por qué llamaba. Le dio las gracias por haberle dejado entrar en su casa. Y al día siguiente, con la única intención de ser amable, ella le llamó y le dio las gracias por la comida.
– ¿Te apetece cenar esta noche? -le sugirió John, tal como había hecho el día anterior. Ella negó con la cabeza.
– No creo que sea buena idea. -Parecía tensa.
– ¿Por qué no? -preguntó apenado. Quería verla. De repente, la echaba más de menos de lo que la había echado en todo el año anterior, y tenía la desagradable sensación de que estaba dejando escapar valiosos diamantes entre los dedos. Ella, a su modo, también tenía la misma sensación. Pero Fiona estaba dispuesta a vivir con la pérdida. Se había acostumbrado y no tenía la más mínima intención de reabrir las viejas heridas. Una cosa que sabía seguro, en la que siempre había creído, era que por mucho que uno lo lamente no puede volver atrás en el tiempo. Y ya le había dicho demasiado-. No te estoy proponiendo que volvamos al pasado. Te estoy proponiendo que avancemos. Si no puede ser otra cosa, podemos ser amigos.
– No estoy segura de poder hacerlo. Me pone muy triste. Es como mirar las fotografías de Sir Winston. Esto tampoco voy a poder hacerlo. Duele demasiado.
– Lamento oír eso -dijo con pesar. Tenía que acudir a una reunión de trabajo y no podía seguir hablando por teléfono con ella. Le prometió llamarla después, pero antes de que volviese a hacerlo le llegó a Fiona un enorme ramo de flores de la floristería Lachaume. Era lo más espectacular que había visto nunca, y le hizo sentir incómoda y preocupada. No quería empezar nada con él. Le dejó un mensaje de agradecimiento en el buzón de voz del hotel, sabiendo que no estaría y así no tendría que volver a hablar con él. Y cuando él la telefoneó más tarde, no respondió. Dejó que saltase el contestador. Le propuso Alain Duchase u otra opción similar, o tal vez algo más sencillo si lo prefería así. No le devolvió la llamada y se quedó escribiendo hasta muy tarde esa noche. Todavía estaba frente a la mesa, con unos vaqueros y una sudadera vieja, cuando llamaron a la puerta. No podía imaginar de quién se trataba, así que respondió desde el interfono de su estudio.
– Qui est-ce? -preguntó en francés.
– Moi -respondió una voz familiar. Eran las once de la noche.
– ¿Qué estás haciendo aquí? -Era John.
– Te he traído la cena. Supuse que no habrías comido nada. ¿Puedo subírtela? -Fiona no supo si reír o echarse a llorar. Apretó el botón a regañadientes y después fue a abrir la puerta. Allí estaba él, con una especie de caja metida en una bolsa de papel.
– No deberías hacer estas cosas -dijo frunciendo el ceño e intentando mostrarse severa. Era un gesto que había aterrorizado a los editores principiantes de la revista durante años, pero que él conocía de sobra y no le asustaba en absoluto. Fiona llevó la bolsa a la cocina y cuando la abrió vio que se trataba de los profiteroles de La Voltaire. Se volvió hacia él con una sonrisa-. Es como si mi camello me hubiese traído la mercancía a casa.
– Supuse que necesitarías algo de energía, o de calorías o algo. -Fue todo un detalle de su parte, pero no quería volver a sentirse tentada por él. Profiteroles. Flores. Comida. Era como si John estuviese desempeñando una misión, o una búsqueda. Y ella no quería ser su recompensa.
– ¿Quieres? -le preguntó colocando los profiteroles en una bandeja. A pesar de sus reservas, no pudo resistirse a lo que había traído, le pasó una cuchara a John y se sentó o la mesa de la cocina; él se sentó a su lado.
Ambos se pusieron a comer-. No quiero liarme contigo -dijo con sinceridad-. Ya me rompiste el corazón en una ocasión. Fue suficiente. -Fue una declaración directa y calmada que para John supuso poco menos que una explosión.
– Lo sé. Pierdo la cabeza cuando estoy cerca de ti, Fiona. -Era una afirmación de corte clásico. Pero cuando se alejaba de ella perdía algo más que la cabeza.
– He intentado mantenerme alejada de ti. Es lo mejor para los dos.
– No estoy seguro -replicó con la misma sinceridad. Siempre lo habían sido el uno con el otro, era una de las características que más le había gustado a Fiona de su relación-. Tal vez tengamos que mantener esto fuera de nuestro sistema.
Ella negó con la cabeza. Tenía manchado los labios de chocolate, lo que hizo reír a John. Deseó limpiárselos con la lengua.
– Lo hicimos. Está fuera de nuestro sistema. Dejémoslo así. Por nuestro bien. No tenemos por qué volver a destrozarnos la vida. Ya lo hicimos una vez.
– ¿Y qué pasaría si esta vez funcionase? -dijo esperanzado, deseando convencerla, y a un tiempo completamente aterrado.
– ¿Y qué pasaría si no funcionase? Nos haríamos daño. Demasiado daño. -Era una decisión similar a la que había tomado respecto a los perros. No quería volver a tener ninguno. No quería preocuparse hasta ese extremo. Y tampoco quería preocuparse por John. Se preocupaba igualmente, por descontado, pero no quería sentir el dolor que esa preocupación llevaría de forma implícita, o sus hijas, o su ama de llaves, o su perra asesina. Pero no le dijo nada de todo eso-. Además, tus hijas volverían a ponerse furiosas.
– Ahora son un poco más mayores. Las conozco un poco mejor. La señora Westerman se ha jubilado y se ha ido a Dakota del Norte. Ejercía en ellas una tremenda influencia. Y siempre podemos matar a Fifi. Por cierto, ¿cómo están tus tobillos? Espero que no causase un daño permanente. -Fiona rió al pensar en ello.
– Menuda perra endemoniada.
– La perra del infierno. Hilary se la ha llevado consigo a Brown. Les permiten tener perros. Tal vez Fifi consiga una mejor educación allí.
– ¿Quieres tomar una copa de vino o alguna otra cosa? -le ofreció. John dudó con cara como de pedir perdón. Se había entrometido y era consciente de ello, pero no quería desaprovechar la oportunidad, ahora que estaba en París.
– ¿Te he obligado a dejar de trabajar?
– Sí, pero como ya lo has hecho… En cualquier caso, ahora ya estoy demasiado cansada. Y los profiteroles me hacen sentirme perezosa. ¿Quieres una copa de oporto? -Recordaba lo mucho que a John le gustaba el oporto, pero en esta ocasión él se decantó por una copa de vino blanco. Así que le sirvió una y se sirvió otra para ella.
Se acomodaron en el pequeño salón. John encendió un fuego en la chimenea y hablaron del libro de Fiona, del trabajo de John, del nuevo apartamento que quería comprar en Nueva York. Pasaron de un tema a otro, y la mutua compañía calentó sus corazones. Él seguía hablando de una casa de la que había quedado prendado en Cape Cod, cuando ella se inclinó para servirle otra copa de vino y él, cariñosamente, le acarició la cara.
– Te quiero, Fiona -susurró a la luz del fuego. Estaba más guapa que nunca con aquella sudadera vieja y el pelo recogido en una coleta informal.
– Yo también te quiero -susurró a su vez-, pero eso ya no importa. -El momento se esfumó para los dos. Pero mientras ella lo pensaba, él la besó, la atrajo hacia sí, y antes de poder recapacitar, ella también le estaba besando. Era precisamente esa situación a la que ella deseaba no haber llegado, pero ya no recordaba el porqué de su negativa, pues el año de anhelo mutuo les empujó a los dos, y minutos después estaban en la cama. La pasión que les sobrecogió fue de tal calibre que solo horas después pudieron detenerse un rato a tomar aire. A esas alturas, Fiona estaba ya medio dormida.
– Ha sido muy mala idea -susurró contra su pecho al tiempo que se acomodaba para dormir entre sus brazos. Él sonrió.
– No lo creo. Ha sido la mejor idea que he tenido nunca -dijo acomodándose también para dormir.
Cuando Fiona despertó por la mañana, preguntándose si había sido un sueño, miró a John con incredulidad.
– Oh, Dios mío -dijo sin apartar la mirada. Él ya estaba despierto, tumbado a su lado abrazándola, y parecía sentirse la mar de satisfecho-. No puedo creer lo que hemos hecho -dijo avergonzada-. Debemos de estar locos.
– Me alegro de que lo estemos -respondió él alegremente rodando sobre su cuerpo para mirarla. Sonrió al ver su rostro-. Dejarte fue la tontería más grande que he hecho en mi vida. He pasado todo un año deseando tener una segunda oportunidad. No creí que fuese posible, o lo habría intentado mucho antes. Estaba convencido de que me odiabas. Tenías todo el derecho. Me sorprendió que no fuese así. Suponía que podría dejarlo correr, a pesar de lo mucho que te amaba. Pero cuando te vi en La Goulue, en Nueva York, supe que no podría. Supe que, como mínimo, tenía que verte y hablar contigo. No he dejado de pensar en ti desde esa noche.
– ¿Querías una segunda oportunidad, para hacer qué? -Se sentó y le miró a los ojos; parecía enfadada-. ¿Para volver a dejarme? No voy a volver contigo -dijo con una mirada de salvaje determinación. Saltó de la cama y él no pudo evitar admirar sus largas piernas. Su cuerpo era exquisito, la edad no había hecho mella en él-. Ya ni siquiera vivimos en el mismo país -dijo como si esa fuese razón suficiente para no poner de nuevo en marcha su relación-. No creo en los amores a larga distancia. Y no voy a volver a Nueva York. Aquí soy feliz.
– Bien, ahora que hemos dejado las cosas en su sitio, ¿qué te parece si preparo el desayuno? Pero te diré una cosa, Fiona Monaghan, si no vuelves conmigo, eso haría que lo de anoche fuese un simple rollo pasajero, y tú no eres de esa clase de mujeres. Ni yo de esa clase de hombres.
– Entonces, aprenderé a serlo. Nunca volveré a casarme contigo.
– No recuerdo habértelo pedido -dijo saliendo de la cama y colocándose frente a ella al tiempo que la rodeaba con los brazos-. Te quiero, y creo que tú también me quieres. Lo que decidamos hacer con eso será el tema de toda una serie de conversaciones.
– No quiero conversar contigo sobre ese tema -insistió, todavía desnuda junto a John, pero no se resistió a abrazarlo. Había disfrutado de la noche tanto como él-. Creía que tenías que irte.
– Mi avión no despega hasta las cuatro. No tendré que irme al aeropuerto hasta la una. -El reloj de la mesita de noche señalaba las nueve en punto. Eso les daba un margen de cuatro horas para solucionar sus problemas-. Podemos hablar de ello mientras desayunamos.
– No hay nada de que hablar -dijo antes de salir a toda prisa hacia el baño y cerrar la puerta a su espalda. Él se puso los pantalones y fue a preparar el desayuno. Fiona volvió a salir diez minutos más tarde con el cepillo de dientes en la boca y peinándose, cubierta con un albornoz rosa.
– ¿Te lo llevaste del Ritz? -le preguntó. Estaba preparando huevos revueltos y beicon. Daba la impresión de ser plenamente feliz.
– No -gruñó con la boca llena de pasta dentífrica-. Lo compré. No puedo creer que me haya acostado contigo. Es la cosa más absurda que he hecho nunca. Segundas partes nunca fueron buenas.

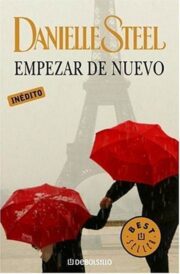
"Empezar de nuevo" отзывы
Отзывы читателей о книге "Empezar de nuevo". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Empezar de nuevo" друзьям в соцсетях.