Como este último pormenor no era nada habitual en él, Aldo decidió abordarle para conocer la razón de una expresión tan sombría.
—¡Vaya, vaya! —exclamó mientras se sentaba en el taburete contiguo al de su amigo e indicaba con un gesto al barman que le sirviera lo mismo—. ¿A qué viene esa cara tan seria?
Adalbert Vidal-Pellicorne se sobresaltó, pero enseguida desplegó aquella sonrisa que raramente abandonaba sus labios. Él era el compañero más agradable del mundo: siempre optimista y sin cambios bruscos de humor, desde hacía unos meses él y Aldo habían trabado una amistad que, originada al principio por pura necesidad, se iba afianzando de continuo, con gran satisfacción por ambas partes, aunque su primer encuentro, propiciado por Simon Aronov, había tenido lugar en unas circunstancias bastante pintorescas. Vidal-Pellicorne era uno de los escasos hombres en quien el Cojo confiaba ciegamente, a pesar de que tanto el aspecto como la conducta del primero eran muy originales, por no decir extravagantes.
Físicamente, a sus cuarenta años aparentaba tener treinta. Alto y tan esbelto que producía la impresión de carecer de esqueleto, bajo su espeso y rizado cabello rubio, siempre despeinado, mostraba una faz de querubín, unos ojos azules y cándidos y una sonrisa angelical, cosa que no le impedía ser sagaz como un lince, fuerte como una roca y estar dotado de una habilidad manual realmente notable. Arqueólogo de profesión, sentía preferencia por la egiptología y conocía a fondo el mundo de las piedras preciosas. Escribía muy bien, se vestía con elegancia y poseía todas las cualidades de un epicúreo, de un perfecto hombre de mundo, de un hábil prestidigitador y de un cerrajero tan competente que habría suscitado la envidia del mismísimo Luis XVI. Gracias sobre todo a esas variadas aptitudes, Morosini había podido recuperar el zafiro y devolvérselo a Simon Aronov. Morosini quería mucho a su amigo, con todas sus virtudes y todos sus defectos, y valoraba el hecho de tenerlo como compañero en la peligrosa búsqueda del pectoral.
Adalbert no respondió a la pregunta de Aldo y se limitó a ampliar su sonrisa.
—Bueno, ¿qué me dices del entierro? —inquirió, apartándose con un gesto maquinal el mechón que continuamente le caía sobre una ceja—. ¿Qué tal ha ido?
—Lo sabrías si me hubieras acompañado.
—¡Habría sido pedirme demasiado, muchacho! Sólo he venido a este país medio salvaje para hacerte compañía. Además, me horrorizan los entierros.
—Para ver éste, valía la pena desplazarse. Ha sido de una sencillez llena de grandiosidad y de color local, y además me ha deparado una sorpresa.
—¿Buena o mala?
—No muy terrible. Aunque ya sabía que los Saint Albans pertenecían a la familia de sir Andrew, ignoraba que eran sus herederos directos. Ahora son el conde y la condesa de Killrenan. Esa descendencia no debe de gustarle mucho a mi viejo amigo. Los encuentro muy antipáticos a los dos, pese a que ella es muy bonita.
—Sir Andrew tenía que haber pensado antes en su descendencia y haber tenido hijos —dijo Adal, repitiendo sin saberlo el comentario del duende de la landa.
—Alguien me ha dicho lo mismo esta mañana. Verás qué aspecto tienen los condes el día de la subasta en Sotheby's. Quizás incluso los veas antes, porque lady Mary todavía no ha digerido el asunto del brazalete.
—¿Crees que pujarán por la Rosa?
—Ella seguro que sí; se pone en trance en cuanto ve una joya. En cuanto a él, no tengo ni idea: colecciona jades raros, pero tal vez esté enamorado, y como parece un abogado bastante rico...
—¿Ejerce la abogacía?
—Eso parece.
Mientras Morosini se llevaba a los labios el vaso que acababan de servirle, Adalbert vació el suyo con la misma expresión pensativa de antes. Sin embargo, su amigo no tuvo tiempo de hacerle preguntas, porque, después de rascarse la punta de la nariz y exhalar un suspiro, dijo:
—Hablando de abogados, alguien que tú aprecias va a necesitar uno en seguida.
—¿De quién se trata?
—De Anielka Ferrals. La acusan de haber asesinado a su marido.
El vaso de Morosini estuvo a punto de escapársele de las manos, pero lo retuvo con un gesto nervioso. Su segundo reflejo fue el de beberse el whisky de un trago.
—¿Cómo te has enterado?
El arqueólogo levantó el periódico que seguía desplegado sobre sus rodillas, le dio la vuelta y se lo tendió.
—Lo pone aquí. No quería decírtelo por temor a descorazonarte aún más después del entierro de tu amigo, pero es inútil aplazarlo, más vale que lo sepas todo.
—Desde luego, lo prefiero.
Morosini leyó la noticia en un santiamén. Era una nota informativa breve, casi lacónica. Resultaba evidente que Scotland Yard guardaba un silencio prudente frente a los periodistas, con objeto de que no pudieran inmiscuirse en sus pesquisas y tal vez dificultarlas. Como existían serios indicios de que lady Ferrals había envenenado a su marido, la joven había sido conducida a la comisaría central de Canon Row y después presentada ante el juez, que le había denegado la libertad provisional. Acababa de ser encerrada en la cárcel de Brixton. La nota no decía nada más.
Mientras Aldo leía, Vidal-Pellicorne observaba a su amigo, que parecía anonadado. La indolente ironía que hacía tan atractivo aquel rostro fino y atezado, con perfil de condottiere, había desaparecido. Y cuando los acerados ojos azules se posaron en los suyos, Adalbert vio en ellos una sombra de dolor que confirmó sus inquietudes: a pesar de la terrible decepción que le había causado la joven polaca con la que por un instante había pensado casarse, Morosini seguía queriéndola. Guardándose mucho de hacer ningún comentario sobre el tema, Vidal-Pellicorne dijo:
—Lo que no puedo comprender es cómo las cosas han llegado tan lejos. —Suspiró—. Es imposible que sea culpable.
—¿Tú crees? ¡Sus reacciones son tan imprevisibles! A veces he tenido la impresión de que para ella la muerte, ya fuera la suya o la de los demás, carecía de importancia. Tal vez sepa amar, pero lo que es seguro es que sabe odiar. ¡Acuérdate de su boda y de los días que siguieron!
—¡Pero tienes que concederle unas circunstancias atenuantes! Su marido se había portado como un bruto con ella sin esperar siquiera a estar casados por la Iglesia. En cuanto a ti, estaba convencida de que la estabas engañando con la sublime Dianora Kledermann, tu antigua amante.
—Es posible. No obstante, de ahí a llegar a matar va un trecho muy largo. De todos modos, no sirve de nada darle vueltas. Cuando mañana lleguemos a Londres, quizá nos enteremos de algo más... A propósito, tú que conoces a todo el mundo, ¿tienes algún conocido en Scotland Yard?
—Ninguno. Inglaterra no es un lugar de vacaciones que me guste mucho. Aprecio sus sastres, sus camiseros, sus jardines, su tabaco, su whisky y su código de cortesía pueril y recto, pero detesto su clima, su olor a carbón, su aceitoso Támesis, su Servicio de Inteligencia, con el que he tenido algunas diferencias, y sobre todo su cocina. De este último apartado, lo peor es el haggis, ese cocido de menudillos de oveja que es el comistrajo más repugnante que he probado en mi vida.
Desde luego, ese plato no formó parte de la cena, durante la cual Aldo apenas comió. A pesar de la severidad que había mostrado con respecto a Anielka, no podía quitarse a la joven de la cabeza. La idea de que esa exquisita mujer-niña de diecinueve años estuviera pudriéndose en la penumbra maléfica de una prisión le resultaba insoportable, sobre todo porque Aldo llevaba cuatro meses intentando relegar su imagen al rincón más profundo de su memoria, rayano en el olvido. Naturalmente, no lo había conseguido, pues estas cosas requieren mucho tiempo.
Anielka... Desde su primer encuentro con ella en el parque de Wilanow, en Varsovia, la joven le obsesionaba. Tal vez porque había entrado en su vida al mismo tiempo que Simon Aronov y porque no había sido del todo casual el hecho de que la joven luciera la Estrella Azul cuando se apeó del Nord-Express junto con su padre y su hermano aquella tarde de abril. En aquel momento, Morosini ya le había impedido por dos veces suicidarse. La primera vez, Anielka había querido quitarse la vida porque tenía que renunciar a Ladislas, el estudiante al que amaba, y la segunda porque se negaba a casarse con Eric Ferrals, el comerciante de armas. Y más adelante, ella y Morosini se habían encontrado en el Parque Zoológico (a la joven le encantaban los parques), donde, después de confesar a Aldo que lo amaba, le había suplicado que la librara de aquel matrimonio odioso que se veía obligada a contraer para poner a flote la fortuna familiar. Luego, tras una serie de acontecimientos, ella le había enviado aquella nota de despedida diciendo que a pesar de que había aceptado, por una lógica realista, la vida conyugal, continuaba sintiendo por su príncipe veneciano un amor eterno. Aquella misma noche, Aldo hacía trizas la nota y la tiraba por la ventanilla del tren que lo conducía a Venecia.
Se preguntaba si sería ese amor el que la había inducido a matar. Creerlo así resultaba muy tentador, y Morosini rechazaba cada vez más débilmente esta explicación romántica que halagaba su vanidad. En cualquier caso, sabía que lo primero que haría nada más llegar a Londres sería correr a su lado, si fuera posible, tratar de verla y hacer lo que estuviera en su mano para ayudarla.
Esta idea fija ocupó su mente durante la mayor parte de la noche y todo el interminable trayecto a bordo del tren de la Great Northern Railway, que al día siguiente los depósito, a Adalbert y a él, rendidos de cansancio y cubiertos de carbonillas del glorioso carbón británico, en un andén de la estación de King's Cross. Desde allí, un valeroso taxista los transportó al hotel Ritz a través de una niebla tan espesa que se hubiera podido cortar con un cuchillo.
Hacía ya tiempo que el príncipe Morosini tenía por costumbre alojarse en ese gran hotel de Picadilly, así como en su homónimo de la place Vendôme, en París. Acaso se debiera a que le agradaba su arquitectura, inspirada en los hermosos edificios parisienses y en las arcadas de la Rue de Rivoli. Pero también le gustaban su elegante decoración interior, la perfección que caracterizaba los menores detalles, la esmerada atención del servicio y por encima de todo su estilo incomparable. Adalbert, en cambio, sentía predilección por el hotel Savoy, frecuentado por la clientela americana y las estrellas de cine de Hollywood, a quienes el Ritz se negaba a aceptar desde que Charlie Chaplin se había comportado de una manera indecorosa. Sin embargo, para no separarse de su amigo, Adalbert se plegó a las preferencias de éste y no tuvo que arrepentirse.
Llegaron al hotel a la hora del té. Un desfile de señoras elegantes y caballeros bien vestidos se dirigía hacia el gran salón donde tenía lugar esta importante ceremonia. Deseoso de librarse de las carbonillas y de descansar un poco, Adalbert se precipitaba ya hacia los ascensores sin mirar ni a derecha ni a izquierda cuando Aldo lo retuvo cogiéndolo de la manga.
—¡Fíjate quién está ahí!
Dos damas cruzaban el vestíbulo en dirección al salón de té, escoltadas por un criado de librea. La de más edad, que caminaba apoyada en el brazo de su acompañante, era la que había llamado la atención de Morosini. Alta y con mucha prestancia, se cubría la cabeza con una toca de terciopelo violeta como las que solía llevar la reina Mary, que enmarcaba un rostro que, pese a estar surcado de arrugas, gracias a su osamenta perfecta conservaba una belleza un poco fósil pero muy real.
—¿La duquesa de Danvers? —susurró Vidal-Pellicorne—. ¡Qué curioso!
—Sí, ¿verdad? Si alguien está al tanto de lo que ha ocurrido en casa de Ferrals, ha de ser ella. Recuerda que, cuando la boda, sir Eric la trataba como a un familiar cercano.
—¡Oh, no he olvidado nada! Ya sabemos lo que tenemos que hacer: subir a cambiarnos a toda velocidad y bajar a tomar el té.
Un cuarto de hora después, Aldo y su amigo se presentaban a la joven vestida de negro y blanco que, a esa hora del día dedicada sobre todo a las mujeres, hacía las funciones de maître. Ambos sabían que había que obtener su aprobación antes de poder gozar de las delicias del tea time.
—Si no tienen mesa reservada desde hace al menos tres semanas, no podré acomodarles —dijo ella con una pizca de severidad.
—Somos clientes del hotel —contestó Morosini con su sonrisa más encantadora— y nuestras habitaciones están reservadas desde hace un mes. ¿No basta con eso?
—Es muy posible. ¿Serían tan amables de darme sus nombres?
El título principesco hizo su efecto y la damisela se dignó sonreír, pero las exigencias de Aldo iban más allá.
—Señorita, sería el colmo de la gentileza que aceptase colocarnos... cerca de una señora que tenemos el honor de conocer y que hemos visto entrar hace un rato.

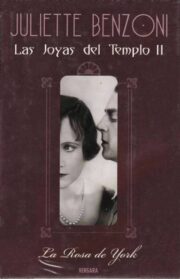
"La rosa de York" отзывы
Отзывы читателей о книге "La rosa de York". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "La rosa de York" друзьям в соцсетях.