La camarera frunció sus rubias cejas.
—¿Una... señora? —dijo con un deje de desprecio que indicaba que para ella se trataba de una especie desconocida—. No tenemos por costumbre...
—No se equivoque, señorita —la interrumpió secamente Morosini—. Creo que las usanzas del Ritz no tendrán inconveniente en que presentemos nuestros respetos a su excelencia la duquesa de Danvers. Le aseguro que no albergamos malas intenciones hacia su persona.
Colorada como un tomate, la joven murmuró unas vagas excusas y añadió:
—Tenga la bondad de seguirme, alteza.
La suerte estaba de parte de los dos amigos. Después de hacerles atravesar la sala llena de flores y de resplandeciente vajilla de plata, donde flotaba el sutil perfume del té lapsang-souchong y de los pasteles, la maître, tal vez para asegurarse de que no le habían mentido, los condujo a una mesa contigua a la de la duquesa. Aunque en los ojos de la joven brillaba una llamita de desafío que divertía mucho a Morosini, ésta tuvo que aceptar lo incontestable: antes de tomar asiento, los dos extranjeros saludaron con respeto a su excelencia, que, después de haberlos observado a través de sus impertinentes, lanzó una exclamación de sorpresa:
—¡Qué casualidad encontrarlos aquí, caballeros! No hace ni dos minutos que le hablaba de ustedes a mi prima, lady Winfield, al contarle el extraño matrimonio de ese pobre Eric Ferrals.
—Muy extraño, en efecto, y que acaba de terminar de un modo todavía más extraño, por lo que dice el periódico. Parece que han detenido a lady Ferrals, ¿no?
—¡Qué acción tan estúpida! ¡Una mujer tan joven, casi una niña! Pero vengan a tomar el té con nosotras, será más fácil conversar.
Al oír esta proposición, ninguno de los dos hombres contuvo una amplia sonrisa. Era evidente que el Cielo les favorecía. Mientras la maître llamaba a un camarero para que hiciera los cambios necesarios en la mesa, entre los cuatro hubo un intercambio de saludos y presentaciones, y por fin los dos amigos ocuparon sus asientos.
—Si he captado bien su idea, señora duquesa —dijo Aldo, escogiendo la fórmula francesa—, usted no cree en la culpabilidad de Anielka, ¿o me equivoco?
—Siempre tiendo a desconfiar cuando es un sirviente, o al menos un subordinado, el que acusa a una lady.
—¿De modo que existe un acusador?
—Sí, el secretario de sir Eric, John Sutton. Y su testimonio es rotundo, lo mismo que el de uno de los criados. Lady Ferrals había ofrecido una aspirina o Dios sabe qué a su esposo, que se quejaba de migraña. Este echó la pastilla en un vaso de whisky con soda... y se desplomó en el suelo. La autopsia ha revelado la presencia de estricnina, de ahí que el efecto haya sido fulminante.
—Desde luego —comentó Aldo, que recordaba lo que había leído—, pero ni la botella de whisky ni la de soda contenían veneno alguno. En cambio, el vaso...
—¡No es ningún problema! Alguien echaría discretamente el veneno en el vaso. Tal vez un criado —sugirió Vidal-Pellicorne—. ¿O por qué no ese tal John Sutton? Los acusadores siempre me resultan sospechosos.
—Es imposible —declaró en tono perentorio la duquesa—. En ningún momento el secretario se acercó a sir Eric ni a la bandeja donde todo estaba dispuesto. Así lo he testificado.
—Entonces, ¿estaba presente?
—Pues sí. Estábamos tomando una copa en el despacho de ese querido amigo antes de ir a cenar al Trocadero. Si no, ¿cómo podría ser tan categórica? Por descontado, la prensa no ha podido publicarlo; el superintendente Warren, que dirige la investigación, es más reservado que una ostra y obliga a todo el mundo a callar.
—Por eso es un detalle por tu parte que les cuentes todo eso a estos caballeros, querida prima —terció con voz aflautada lady Winfield, observando a ambos extraños con cierto recelo.
—¡No digas tonterías, Penélope! Todos nosotros pertenecemos al mismo círculo. Verá, querido príncipe, lo que incrimina a la joven Anielka... demasiado joven, por desgracia..., es que ya hacía semanas que el matrimonio se tambaleaba. Discutían con frecuencia y, al final de aquel terrible día, antes de que yo llegara, había estallado una nueva disputa. Sutton oyó exclamar a lady Ferrals: «¡Esto tiene que acabar algún día! ¡Ya no te aguanto!» Y después Eric salió dando un portazo. Cuando nos reunimos todos en su despacho, se quejó de un fuerte dolor de cabeza. Entonces, su joven esposa, que parecía de humor normal y tal vez un poco arrepentida, le entregó un papelillo contra la migraña que ella misma fue a buscar a su habitación. ¿Sería un gesto de buena voluntad? ¿Una insinuación de que deseaba hacer las paces?
—¿Y sir Eric cayó fulminado inmediatamente después de haber bebido el remedio? En fin, yo creo que si lady Ferrals hubiera querido desembarazarse de su esposo, lo habría hecho de una forma más hábil y sobre todo más reservada —comentó Adalbert, que escuchaba con enorme interés.
—Yo opino lo mismo, al igual que su excelencia —intervino de nuevo lady Winfield—. Me inclino a sospechar de un sirviente. ¿Quién sirvió el famoso whisky? ¿El mayordomo? ¿Un criado?
—Un criado que llevaba poco tiempo trabajando en casa de los Ferrals. Es un compatriota de Anielka, un polaco llamado Stanislas que había servido a su padre y con quien ella se había topado por azar. Con ánimo de ayudarle, Anielka lo había hecho contratar como miembro del servicio doméstico en la mansión de Grosvenor Square. Un muchacho desde luego bien educado y que realizaba sus tareas con la discreción adecuada. Por desgracia, desapareció poco antes de que llegara la policía.
Tal fue la indignación de Morosini que se atragantó.
—¿Dice que desapareció? ¿Y es a Anielka a quien detienen? ¡Pero si lo lógico hubiera sido correr para atraparlo!
—Puede estar seguro que es justamente lo que hace Scotland Yard. Lo malo es que al parecer Anielka le tiene a ese tal Stanislas más cariño del que corresponde. Cuando un inspector de policía anunció que no lo encontraban en ningún sitio, ella estalló en sollozos y balbució que seguramente se habría asustado, pero que sin duda iba a regresar y que le costaba creer que tuviera parte alguna en el asunto..., o algo por el estilo. No lo recuerdo muy bien, aunque lo que nunca olvidaré es la furia repentina que embargó al secretario. Sin la menor vacilación, cubrió de insultos a la pobre criatura y afirmó que no era de extrañar que intentase proteger a su amante. Fue un verdadero horror, se lo aseguro, pero no podría decirles nada más. Una vez que hube hecho mi declaración ante el superintendente... un hombre, por cierto, extremadamente cortés..., me acompañaron a casa y no he tenido más contacto con la policía —concluyó la duquesa, satisfecha de haber desempeñado un papel importante en una tragedia y de haberlo hecho con sumo placer—. Pero veo que se ha quedado muy pálido, querido príncipe —añadió—. Se diría que esta penosa historia significa mucho para usted.
Significaba mucho más de lo que ella podía suponer. Lo que Aldo acababa de escuchar le trastornaba hasta el punto de hacerle olvidar por un instante dónde se hallaba. Adalbert se dispuso a socorrerle. Sabía, desde su primer encuentro con lady Danvers, que ésta no era demasiado inteligente, pero temía que el temperamento italiano de su amigo le empujara a armar un escándalo. De modo que se apresuró a hacer un comentario que relajara un poco el ambiente.
—Aunque los periódicos no lo mencionan, espero que el conde Solmanski haya acudido al lado de su hija para apoyarla. Una noticia así no puede dejar de desquiciar a un padre —agregó con hipocresía.
—No, de momento no está aquí, pero seguramente no tardará en llegar. Cuando sucedió el drama se encontraba en Nueva York, adonde había ido para asistir a la boda de su hijo con no sé qué heredera de no sé qué magnate, pero ya se ha puesto en camino. En la actualidad debe de estar a bordo del Mauritania, que navega rumbo a Liverpool. Pero se lo ruego, queridos amigos, hablemos de otra cosa. Este terrible suceso me resulta dolorosísimo porque quería mucho a Eric Ferrals, con un sentimiento un poco... maternal. ¡Era tan joven cuando lo conocí! Pero volvamos a usted, príncipe. Supongo que ha venido a Londres para la subasta del diamante, que tanta tinta ha hecho correr, ¿no?
Ya repuesto de su emoción, Aldo ahogó un suspiro. Más valía reanudar la conversación mundana y rechazar la imagen de Anielka defendiendo la causa de un criado que Sutton, pocos minutos después de la muerte de su esposo, no había dudado en afirmar que era su amante. Se imaginaba a Anielka vestida de luto, sentada en el camastro de una cárcel y pensando quizás en ese Stanislas salido de quién sabía dónde, pero que ella había conseguido imponer a Ferrals por una razón conocida sólo por ella. Aldo, por su parte, no creía en la versión de un gesto de caridad hacia un compatriota en una situación difícil. Y de súbito, una idea le atravesó la mente, una idea tal vez absurda, pero lo bastante insistente como para que Morosini interrumpiera a la duquesa, que mantenía con Adalbert una apasionante conversación sobre las alhajas egipcias.
—Perdone, excelencia, pero ¿está segura de que ese criado se llama Stanislas?
Los impertinentes apuntaron a Morosini con la rapidez de un fusil.
—Naturalmente. ¡Qué pregunta tan rara!
—Puede tener importancia. ¿No se llamaría más bien Ladislas?
—¡Oh, no! ¿Sabe?, estos nombres polacos se parecen todos mucho, incluso los que se pueden pronunciar, pero juraría que su nombre era Stanislas. Bueno, ¿va a decirme ahora qué importancia tiene eso?
Una pregunta difícil de esquivar sin mostrarse descortés con la duquesa. Aldo decidió contestarla en un tono despreocupado.
—En realidad, no tiene ninguna, he hablado sin pensar. Es que he recordado que en Varsovia, cuando la conocí, la joven condesa Solmanski se veía a menudo con un tal Ladislas, por el que mostraba mucho interés..., pero cuyo apellido impronunciable no he grabado en la memoria —añadió con su sonrisa más seductora.
—Querido amigo —dijo lady Danvers dándole con los impertinentes unos golpecitos en la mano—, hace mal en preocuparse por un detalle tan nimio. Estos polacos son una gente insoportable y mi pobre Eric habría salido ganando si hubiera conservado un celibato que le resultaba muy conveniente desde cualquier punto de vista. Ahora, me gustaría que dejara usted esa taza cuyo contenido lleva un cuarto de hora revolviendo con la cuchara. Debe de estar imbebible.
Lo estaba. Aldo se hizo servir otro té, excusándose con buen humor por su distracción, y la conversación se centró de nuevo en los aderezos egipcios. Antes de separarse, la anciana dama otorgó a los dos amigos un pasaporte verbal que les permitía entrar a lo grande en su residencia de Portland Place.
—No es algo que podamos despreciar—comentó Adalbert cuando hubieron acompañado a las señoras hasta su carruaje—. Seguro que en su casa uno conoce a mucha gente. Y eso puede resultar interesante. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer esta noche?
—Tú haz lo que quieras. En cuanto a mí, lo que me apetece es acostarme pronto. El viaje me ha dejado exhausto.
—Y además no tienes ganas de charlar sino de reflexionar, ¿verdad?
—Algo de eso hay. Lo que he oído hace un rato no tenía nada de agradable.
—¡Como si no conocieras a las mujeres! Dicho esto, ¿te importaría que te dejara solo?
—En absoluto. Me haré subir un tentempié cuando haya digerido la merienda. ¿Vas a buscar plan? —preguntó con una sonrisa impertinente.
—No, voy a ir a los pubs de Fleet Street.[2] Los indígenas que los frecuentan siempre están sedientos de noticias, y se me ha ocurrido que no tenemos ningún conocido que trabaje de periodista. Quizá consiga hacerme con un amigo de la niñez que no pueda negarme nada en lo que a información se refiere. Últimamente los periódicos se muestran demasiado discretos. Están los famosos anónimos relativos a la venta de la Rosa de York, de los que tal vez se pueda sacar algo.
—Si pudieras enterarte de más detalles acerca de la muerte de Eric Ferrals tampoco estaría mal.
—Aunque no me creas, es justamente lo que pensaba hacer.
2. Un tipo raro
Adalbert Vidal-Pellicorne se ciñó el cinturón del Burberry como si quisiera partirse por la mitad, se subió el cuello, bajó la cabeza y refunfuñó:
—Nunca pensé que saldría tan caro convertirse en el amigo de infancia de un periodista, que encima no es una figura. Hemos recorrido una docena de pubs, sin contar el Grenadier, donde se ha empeñado en obsequiarme, a expensas de mi bolsillo, claro, con el menú que el duque de Wellington encargaba para sus oficiales: buey a la cerveza, patatas hervidas con mantequilla y rábanos blancos, y, de postre, tarta de manzanas y moras cubierta de crema. Sin contar los innumerables litros de cerveza. ¡Hay que ver lo que es capaz de despachar, el muy bruto!

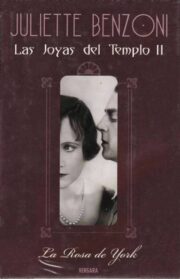
"La rosa de York" отзывы
Отзывы читателей о книге "La rosa de York". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "La rosa de York" друзьям в соцсетях.