Cuando Nat se bajó del estrado, Collins se puso de pie.
– La defensa llama a Norris MacReady -anunció.
Norris ocupó su sitio vistiendo, como su hermano, su uniforme de la Primera Guerra Mundial, que le quedaba un poco ancho en el cuello arrugado. La frente le brillaba de habérsela restregado hacía poco, lo que le había realzado las manchas de la vejez como si formaran parte de un estampado de topos. Slocum apretó los labios, maldijo entre dientes y se pasó una mano por el pelo de modo que se chafó la cresta.
– Diga su nombre.
– Norris MacReady.
– Profesión.
– Jubilado de la nave frigorífica el mismo año que Nat.
Tras una serie de preguntas relativas a la creación de la Patrulla Civil de Whitney y a su función, Collins pasó a abordar otras más sustanciosas.
– La noche del 17 de agosto de 1943, mientras patrullaba para comprobar el cumplimiento del toque de queda, ¿oyó una conversación en la puerta trasera de la Biblioteca Municipal Carnegie de Whitney?
– Sí.
– ¿Le importaría contárnosla, por favor?
Norris abrió los ojos como platos y se volvió hacia el juez.
– ¿Cree que tengo que repetir exactamente lo que dijo Lula?
– Exactamente tal como lo oyó, sí -contestó el juez.
– Bueno, está bien, señoría…, pero a las señoras de la sala no va a gustarles.
– Está bajo juramento, señor MacReady.
– Muy bien… -vaciló Norris, que era un caballero de los de antes, y a continuación añadió-: ¿Cree que pasaría nada si lo leyera en lugar de decirlo?
Slocum se levantó de un salto para protestar.
– Permítame establecer que el material de lectura es admisible, señoría -intervino rápidamente Collins.
– Se desestima la protesta, pero establézcalo con una sola pregunta, ¿entendido, señor Collins?
– Sí, señoría. -Collins se volvió hacia Norris-. ¿Qué le gustaría leer?
– Nuestro diario. Nat y yo lo anotamos todo fielmente en un diario, ¿verdad, Nat?
– Ya lo creo -respondió Nat desde la zona del público.
Esta vez nadie elevó ninguna protesta. La sala se quedó tan silenciosa como el espacio sideral.
– ¿Llevan un diario mientras patrullan? -dijo Collins.
– Oh, tenemos que hacerlo. Lo dice el Gobierno. Tenemos que anotar todos los aviones que veamos y todas las personas que violen el toque de queda. Esta guerra es distinta a la Primera Guerra Mundial. En ésa no tuvimos que preocuparnos nunca por si había algún espía entre nosotros como ocurre esta vez, por eso tenemos que llevar unos registros tan exactos.
– Puede leer la entrada del diecisiete de agosto, señor MacReady.
Norris se sacó un libro con las cubiertas verdes y los bordes gastados del bolsillo interior del uniforme. Se puso unas gafas con montura metálica en la nariz y tardó un buen rato en situarse las patillas en las orejas. Luego, echó la cabeza hacia atrás, se humedeció un dedo y pasó las páginas tan despacio que empezaron a oírse risitas ahogadas en la sala. Por fin encontró el punto exacto.
– «Diecisiete de agosto de 1943 -empezó a leer con voz ronca, se detuvo y carraspeó-. Nat y yo salimos a patrullar a las nueve. No vimos a nadie en las calles aparte de a Carl y Julie Draith, que volvían de la partida de bridge en casa de los Nelson, sus vecinos. A las diez, al subir por la calle Comfort, oímos que alguien entraba por la puerta trasera de la biblioteca. Yo me quedé donde estaba mientras Norris se situaba tras los arbustos para ver quién era. Norris me hizo una seña para que me acercara y esperamos. Menos de cinco minutos después la puerta se abrió de golpe y un zapato de tacón alto salió volando y dio a Nat en el hombro, lo que le provocó que se le formara un cardenal. Will Parker y Lula Peak se estaban peleando de lo lindo. Parker la echó a empujones por la puerta trasera de la biblioteca y le gritó: «Si estás caliente, ve a buscarte a otro.» Le cerró la puerta en las narices y ella la golpeó con el puño y lo llamó gilipollas, imbécil y marine de mierda. Después, gritó (lo bastante fuerte como para resucitar a un muerto: "¡Seguro que tu polla ni siquiera me llenaría la oreja!" Menudas palabrotas para una mujer.»
Norris se sonrojó. Nat se sonrojó. Will se sonrojó. Elly se sonrojó. Collins tomó educadamente el diario de MacReady y lo presentó como prueba C antes de dejar a su testigo para que el fiscal lo contrainterrogara.
Esta vez Slocum pensó con la cabeza y dejó que Norris se marchara sin preguntarle nada más. La sala empezó a agitarse. Se oían continuamente murmullos de los asistentes, que se habían sentado en la punta de sus sillas mientras Collins llamaba a su siguiente testigo.
– La defensa llama al doctor Justin Kendall.
Kendall recorrió a zancadas el pasillo central. Era un hombre imponente de más de metro ochenta, con un traje hecho a medida de sarga marrón y una frente alta que daba la impresión de que se la hubiera frotado con un cepillo quirúrgico. Llevaba unas gafas sin montura que le conferían aspecto de experto. Cuando repetía el juramento con la mano levantada, se le vieron los dedos largos y limpios. Cuando se tiró de los pantalones para sentarse en el estrado, Collins ya le estaba haciendo la primera pregunta.
– Diga su nombre y su profesión, por favor.
– Justin Ferris Kendall, médico.
– Tiene su consulta aquí, en Calhoun, ¿es eso correcto?
– Sí.
– ¿Y reconoció hace poco a la fallecida, Lula Peak?
– Sí, señor, el veinte de octubre del año pasado.
– ¿Y confirmó en ese momento que estaba embarazada de aproximadamente dos meses?
– Sí.
– ¿Le confirmó que estaba embarazada de dos meses, dos meses después de que se oyera a Will Parker diciéndole que si estaba caliente, se buscara a otro?
– Sí, señor.
– ¿Y trabaja para usted una enfermera titulada que se llama Miriam Gaultier y que hace también las veces de recepcionista?
– Sí.
– Gracias. Su testigo.
Evidentemente, Slocum no podía adivinar el motivo de esta línea de interrogatorio y echó un vistazo a su alrededor, desconcertado ante el cambio brusco de testigos de la defensa.
– No hay preguntas, señoría -dijo, levantado a medias de la silla.
– La defensa llama a Miriam Gaultier al estrado.
La gente volvió la cabeza para ver a la mujer menudita que cruzaba la baja puerta de vaivén de la barandilla de madera y sonreía al doctor Kendall, que se la sujetaba abierta.
– Diga su nombre y su profesión, por favor.
– Miriam Gaultier. Soy enfermera y recepcionista del doctor Justin Kendall.
– Acaba de oír al doctor Kendall declarar que la fallecida, Lula Peak, fue a verlo el veinte de octubre del año pasado. ¿Trabajó usted ese día en la consulta del médico?
– Sí, señor.
– ¿Y habló con Lula Peak?
– Sí, señor.
– ¿Y sobre qué fue esa conversación?
– Pregunté a la señorita Peak su dirección para poder enviarle la factura.
– ¿Y se la dio?
– No, señor, no lo hizo.
– ¿Por qué no?
– Porque me pidió que enviara la factura a Harley Overmire, de Whitney, Georgia.
Nadie oyó cómo Collins cedía el turno de preguntas de su testigo al fiscal Slocum, pero sí vieron todos cómo el sudor manaba de los poros de Harley Overmire mientras la acusación contrainterrogaba a Miriam Gaultier en la silenciosa sala.
– ¿Se llegó a pagar la factura, señorita Gaultier?
– Sí, señor.
– ¿Puede afirmar, sin lugar a dudas, que no la pagó la señorita Peak?
– Bueno…
– Sin lugar a dudas, señorita Gaultier -repitió Slocum, mientras le clavaba los ojos oscuros.
– La pagaron en efectivo.
– ¿En persona?
– No, el dinero llegó por correo.
– Gracias, puede retirarse.
– Pero lo enviaron en un sobre de…
– ¡Puede retirarse, señorita Gaultier!
– … la compañía eléctrica, como si quien lo había enviado…
¡Clac! ¡Clac! Murdoch dio unos mazazos.
– ¡Eso es todo, señorita Gaultier!
Las cosas iban mejor aún de lo que Collins había esperado. Llamó rápidamente a su siguiente testigo mientras el viento soplaba a su favor.
– La defensa vuelve a llamar a Leslie McCooms.
El alguacil recordó a la doctora McCooms que seguía estando bajo juramento y Collins fue al grano sin histrionismos.
– Cuando examinó el cadáver de Lula Peak, descubrió que no le habían causado la muerte con el trapo como se había creído en un principio sino con la presión de unas manos, probablemente de un hombre. ¿Es eso cierto?
– Sí.
– Dígame, doctora McCooms, ¿cuántas huellas encontró en el cuello de Lula Peak?
– Nueve.
– ¿Y a qué dedo correspondía la huella que faltaba?
– Al índice de la mano derecha.
– Gracias… Su testigo.
Will sintió que lo invadía la esperanza. Con una mano alrededor de la otra, se apretó los labios con los nudillos del pulgar y se advirtió que aquello todavía no se había acabado. Pero no pudo evitar volverse para mirar a Elly un instante. Tenía la cara sonrojada de entusiasmo. Se llevó un puño hacia el corazón, lo que motivó que el de Will latiera con renovadas esperanzas.
Slocum tomó la palabra, evidentemente agitado.
– ¿Es verdad, doctora McCooms, que es posible que una víctima sea estrangulada por alguien que tiene diez dedos y le deje menos de diez huellas?
– Sí, lo es.
– Gracias. Puede retirarse.
Will volvió a perder la esperanza, pero no tuvo tiempo para desanimarse. El sorprendente Collins mantenía un ritmo rápido, sabedor de lo valiosa que era la conmoción que había provocado.
– La defensa llama a Harley Overmire.
Overmire, con el aspecto de un simio peludo y asustado, recorrió el pasillo central, embutido en un traje azul claro con las mangas quince centímetros demasiado largas para sus brazos regordetes, tanto que casi le tapaban las manos.
– Levante la mano derecha, por favor -ordenó el alguacil con la Biblia preparada.
Harley tenía la cara pálida como una luna llena. Gotas de sudor le perlaban en el labio superior y dos redondeles le oscurecían los sobacos del traje.
– Levante la mano derecha, por favor -repitió el alguacil.
Harley no tuvo más remedio que hacer lo que le pedía. Titubeante, levantó el brazo y, al hacerlo, la manga le resbaló un poco hacia abajo. Todas las miradas de la sala se fijaron en esa mano rolliza que se recortaba contra la pared blanca del juzgado y que carecía de dedo índice.
– ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
La voz de Harley sonó como el chillido de un ratón cuando se cierra la trampa.
– Lo juro.
Mientras el alguacil seguía el procedimiento con su voz monótona, Collins echó un vistazo a los miembros del jurado y comprobó que todos tenían los ojos clavados en la temblorosa mano con cuatro dedos de Overmire.
– Diga su nombre y su profesión, por favor.
– Harley Overmire, encargado del aserradero de Whitney.
– Puede sentarse.
Collins fingió repasar sus notas durante treinta largos segundos mientras Harley se sentaba deprisa y escondía la mano derecha en su costado. El ambiente era electrizante. Collins dejó que el voltaje fuera aumentando mientras miraba de forma significativa por encima de las medias gafas la mano que Harley escondía, la mano infame que ya le había valido en todo el condado la fama de desertor del ejército. Collins se quitó las gafas, se puso de pie como si el reumatismo lo estuviera matando y se acercó al estrado. Se llevó un dedo al mentón, se quedó pensativo un instante y regresó a su mesa como si se hubiera dejado algo en ella. A medio camino, giró bruscamente y observó en silencio a Overmire. Los asistentes estaban tan callados que hubiera podido oírse cómo una araña tejía su tela. Collins repasó todos los rostros del jurado antes de posar su mirada en el presidente.
– No hay preguntas -dijo en un tono cargado de connotaciones.
Eran las cuatro y veinte de la tarde. A todos les sonaban las tripas, pero nadie pensaba en ir a comer. El juez Murdoch tampoco echó ningún vistazo al reloj. Pidió a los abogados que expusieran sus conclusiones finales.
Y, para deleite de Collins, fueron anticlimáticas. Tal como él las quería. Tenía un jurado hambriento, un juez y un público subyugados, y un testigo preocupado.
Cuando el jurado se marchó, dejó la sala de un modo insólito: inmóvil.
Todos los presentes permanecieron en sus asientos como si supieran que la espera sería corta. Incluido el juez Murdoch, que esperó reverentemente en silencio, con demasiado calor y mucha hambre pero sin querer perderse el sonido del primer paso que indicara la vuelta del jurado.
Pasados exactamente siete minutos, doce pares de zapatos repiquetearon en la madera de la tarima donde había doce sillas esperando. Cuando los miembros del jurado estuvieron sentados, una pregunta se elevó hacia el alto techo.

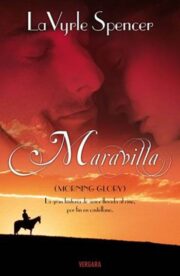
"Maravilla" отзывы
Отзывы читателей о книге "Maravilla". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Maravilla" друзьям в соцсетях.