– Claro, señorita.
– Déjelas junto a la puerta trasera, y yo vendré a buscarlas antes de irme.
– Muy bien. Procuraré poner un par de esos pasteles de grosella que tanto le gustan.
– ¿Cómo lo sabe?
– Señorita, el personal comenta. Sé casi todas las comidas que le gustan, y también las preferidas de todos los integrantes de la familia.
Lorna sonrió otra vez.
– Bueno, gracias, señora Schmitt, me encantará comer pasteles de grosella, y espero que disfrute de una linda tarde de descanso, ¿eh?
– Así será, señorita, y gracias a usted también.
Salió sin volverse a miras a Harken, aunque al cerrarse la puerta recordó perfectamente sus brazos fuertes que parecían leña de roble y recordó también las miradas hacia ella mientras hacía la tarea de la cocina.
Salió al mediodía con el cesto del almuerzo. Encaramado a la cabeza tenía un sombrero de paja toscana, sujeto por un alfiler recién afilado, como correspondía. Le caían por la espalda las cintas azul claro, del mismo color que las rayas de la falda de satén. Para calzarse, había elegido un par de Prince Alberts de lona con refuerzos elásticos, que eliminaban la necesidad de los molestos ganchos para botones. A unos seis metros de la orilla, soltó los remos, se alzó las faldas y se quitó los zapatos, a los que siguieron las medias de hilo de Escocia y las ligas, que puso en el canasto. Retomó los remos y adoptó el rumbo guiándose por la costa, hacia donde estaba Tim Iversen, al otro lado del lago.
Tim Iversen en una de esas raras personas que caía bien a todos. Gracias a su trabajo, se las arreglaba para traspasar la brecha que separaba la clase alta de la baja pues, como fotógrafo, trabajaba para ambas. No era rico según los cánones de nadie, pero tenía una cabaña hecha por él mismo en el lago White Bear tiempo antes de que los ricos construyeran allí elegantes casas de veraneo. Llamaba Albergue del Abedul a la caballa, y tenía la puerta abierta para cualquiera que llegase. No sólo navegaba con los ricos sino que también cazaba, pescaba y se visitaba con ellos, y venía registrándolo todo en fotografías desde que los ricos decidieron convertir a White Bear en patio de juegos.
Del mismo modo, los trabajadores consideraban a Tim un amigo. De origen humilde, no los rechazaba. Más aún, era modesto y nada apuesto pues, de joven, perdió un ojo en un accidente en que intervino una flecha hecha con la ballena de un corsé, y usaba ojo de cristal. Sin embargo, el ojo sano le servía muy bien como fotógrafo de las dos clases sociales. No sólo había instalado un estudio en Saint Paul sino que había ganado prestigio como fotógrafo, viajando por todo el mundo con una cámara de doble lente, que sacaba fotos continuadas para el estereoscopio invadiendo todos los salones de Norteamérica y se había transformado en un pasatiempo nacional.
Pero a medida que Lorna se aproximaba al muelle de Iversen, la cámara de este no se veía por ningún lado. En cambio, sí estaban él y Harken con los pantalones enrollados, y colocaban una red barredera a poca profundidad, junto a la orilla. Todavía a cierta distancia, Lorna apoyó los remos y se puso las medias y los zapatos. Tomó otra vez lo remos, miró sobre su hombro y vio a Tim que la saludaba con la mano. Le devolvió el saludo. Harken, con la red en la mano, se limitó a mirar cómo se acercaba el bote.
Cuando llegó al muelle, los dos la esperaban con el agua por la rodilla para sujetarlo. Harken agarró el cabo para arrimar el bote al muelle, mientras Tim la saludó:
– Bueno, qué agradable sorpresa, señorita Lorna.
La muchacha se puso de pie, conservando el equilibrio pese al balanceo del bote.
– No es ninguna sorpresa, señor Iversen. Estoy segura de que Harken le dijo que yo venía.
– Bueno, sí, me lo dijo… -Iversen rió y saltó sobre el muelle para ofrecerle la mano- pero conozco la opinión de su padre acerca de las mujeres que navegan y, por lo tanto, supongo que tuvo problemas para salir.
– Como ve, tuve que conformarme con el bote -replicó Lorna, aceptando la mano de Iversen y saliendo del bote-. Y también tuve que prometer volver dentro de dos horas.
Hasta ese momento, había evitado mirar a Harken y lo hizo mientras él, en el agua a los pies de Lorna, amarraba el bote.
– Hola -le dijo con voz queda.
Harken alzó el rostro y la miró, haciéndole un guiño. Su cabeza rubia estaba descubierta y tenía los pantalones mojados casi hasta la ingle. La camisa blanca, arrugada, no tenía cuello y los tirantes rojos marcaban los hombros. Dio un último tirón al nudo.
– ¡Hola, señorita!
– Interrumpí la colocación de la red.
– Oh, no hay problema. -Lanzó una mirada que en realidad no llegó hasta la red, ni hasta el balde abandonados. Podemos terminar luego.
Lorna recorrió el muelle, iluminado por el sol, seguida por Iversen, que iba dejando sus huellas húmedas. Harken vadeó junto a ellos, por abajo. Convergieron en la orilla arenosa, donde el sol pegaba con fuerza y el agua plácida casi no se movía. La tarde era cálida y apacible. Alrededor, el chirrido de los saltamontes se articulaba en una sílaba aguda que no cesaba jamás. En el bosque cercano, hasta los arces parecían marchitos. Junto a la orilla, los sauces llorones parecían hundir la lengua en el agua para beber.
Lorna le preguntó a Tim:
– ¿Le dijo el señor Harten que vine a enterarme de cómo ganar la regata?
– Sí, me lo dijo, pero, ¿le dijo él que ya le llevó la idea a media docena de miembros del Club de Yates de White Bear y todos le dijeron que estaba loco? Lorna volvió otra vez la mirada al hombre rubio. -¿Lo está, señor Harken? -Quizá. Pero no creo.
– ¿Qué es, exactamente, lo que propone? -El diseño de un barco totalmente nuevo.
– Muéstreme.
Por primera vez, las miradas de ambos se encontraron, y Jens se preguntó por qué una muchacha tan preciosa como ella quería saber cosas sobre barcos. ¿Entendería? Había esbozado la idea ante navegantes mucho más experimentados que Lorna, y no creyeron en ella. Peor aun, si el padre se enteraba de ese encuentro clandestino, no cabía duda de que perdería el empleo, tal como se lo advirtió Hulduh Schmitt. Pero ahí estaba la muchacha, mirándolo expectante bajo la sombra del sombrero de paja, con una fina película de sudor en la frente y un atisbo de humedad en las sisas de las mangas abullonadas. De la cintura hacia abajo, era esbelta como una fusta pero, hacia arriba, había heredado el busto generoso de su madre. Un hombre tendría que tener dos vendas en los ojos para no advertir todo eso y, además, su hermoso rostro. Con todo, Jens Harken conocía su lugar. No tenía dificultad en cuidar las formas y tratarla con la deferencia que se esperaría de un criado de cocina, pero no podía dejar de lado la oportunidad de hablar respecto de su barco con otra persona más. El barco resultaría. Lo sabía con tanta certeza como sabía que no debería estar ahí, en ese muelle, descalzo junto a la señorita Lorna Barnett con su preciosa falda rayada y su sombrero encintado. Pero, ¿quién podía decir quién sería la persona que al fin lo escucharía? Bien podría resultar hasta esta muchacha rica aburrida que, tal vez, no estuviera haciendo otra cosa que divertirse con un criado. Por si las intenciones de la joven eran honestas, decidió mostrárselo:
– De acuerdo-respondió, recuperando el balde con peces. Dio tres pasos en el agua, lanzó al aire los pequeños peces y el agua del lago, y llenó otra vez el balde-. Mire -le aviso a Lorna antes de volcar agua sobre la arena, para formar una pizarra lisa y húmeda.
Cortó una rama de un arbusto cercano, y volvió junto a Lorna, donde se puso de cuclillas, haciendo equilibrio sobre un talón.
– Usted sabe un poco de navegación, ¿verdad? -preguntó, empezando a dibujar.
– Sí, un poco. Me escabullo cada vez que puedo.
Aunque sonrió, Jens mantuvo la mirada fija en la arena.
– Esta es la clase de barco que su padre pilota ahora. Es una balandra, y usted sabe cómo son las balandras por abajo… -Trazó una aleta inferior profunda-. Esta forma de quilla significa que toda esta zona, desde aquí… hasta aquí -dibujó la línea del agua- desplaza agua. Al mismo tiempo, cuando se usan para carreras, llevan muchas más velas y, para compensar, hay mucho más hierro y plomo atornillado en la quilla, como lastre. Y como ni siquiera eso impide que vuelquen, ponen sacos de arena y la tripulación va de una banda a otra cada vez que se balancea, ¿entiende?
– Sí, sé todo lo que respecta al lastre de arena.
– Muy bien, ahora imagine esto… -Apoyé las dos rodillas en la arena y dibujé, con entusiasmo, otro barco-. Una chalana, un lanchón pequeño y liviano, de fondo casi plano que se desliza sobre el agua, en lugar de surcada. Un casco que planea sobre el agua contra uno que se desplaza, de eso estamos hablando. Una nave de doce metros que pese, digamos, unas ocho toneladas con casco de desplazamiento, sólo pesaría unas dos toneladas y media con el casco plano. Ahorraríamos todo ese peso.
– Pero, si no usa lastre de plomo, ¿qué impedirá que se incline?
– La forma. -Ya animado, lanzó a Lorna una mirada fugaz y dibujé una tercera figura-. Imagínese que tiene la forma de un cigarro pisoteado. Sólo tendría algo menos de un metro desde la parte superior de la cubierta hasta el fondo del casco.
– ¿Tan plana?
– No sólo eso, nos desharemos de ese largo bauprés, pues ya no lo necesitaremos para sujetar las amuras de esas velas tan desproporcionadas. Emplearíamos velas mucho más pequeñas.
– Pero, al estar tan cerca del agua, ¿no se hundiría de nariz?
– No.
– Le costará bastante convencer de eso a mi padre.
– Puede ser, pero tengo razón. ¡Sé que es así! Aunque el casco del barco sea plano, aun así tiene contorno -señaló el cigarro aplastado- y, por ser planeadora, tiene mucha alzada natural. Cuando corra a favor del viento, la proa se levantará en lugar de hundirse; y cuando navegue ciñendo al viento, quedará lo bastante elevada para que haya muy poca superficie húmeda, al contrario del antiguo diseño, en el cual el casco está por completo en el agua, provocando un tremendo arrastre.
Se interrumpió para tomar aliento y se sentó con las manos sobre los muslos, mirando a Lorna a los ojos. Los de él, que apresaban el radiante sol veraniego, brillaban tanto como el cielo contra el cual se recortaba, y parecía faltarle el aliento por la excitación.
– ¿Cómo sabe todo eso?
– No sé cómo, sólo sé que es así.
– ¿Estudió usted?
– No.
– ¿Y entonces?
Jens aparté la mirada, arrojó la vara con la que estuvo dibujando y se sacudió las manos.
– Soy noruego. Creo que lo llevo en la sangre y, además, navego desde niño. Mi padre me enseñó y a él, mi abuelo.
– ¿Dónde?
– Primero, en Noruega; después de inmigrar, aquí.
– ¿Inmigraron?
Jens asintió.
– Cuando yo tenía ocho años.
Por eso no tenía acento. Hablaba un inglés bien pronunciado, pero al observar el perfil, Lorna vio con claridad las nítidas líneas nórdicas del rostro: nariz recta, frente alta, boca bien formada, cabello rubio y esos perturbadores ojos azules.
– ¿Su padre está de acuerdo con usted?
Le lanzó una mirada pero no respondió.
– Me refiero al barco -aclaré Lorna.
– Mi padre murió.
– Oh, lo siento.
Jens levantó otra vez la vara y la clavó, distraído, en la arena.
– Murió cuando yo tenía dieciocho, en un incendio en el astillero donde trabajaba, en New Jersey. En realidad, yo también trabajaba allí, y traté de convencerlos de que me escuchasen, pero se rieron de mí como todos los demás.
– ¿Y su madre?
– Murió, antes que mi padre. Pero tengo un hermano, allá en New Jersey. -Sonrió de nuevo, esta vez con cierto aire malicioso-. Le dije que vendría a Minnesota y encontraría a alguien que me prestara atención, y cuando me hiciera rico y famoso diseñando los barcos más veloces que hubiese sobre el agua, él podría venir a trabajar para mí. Está casado y tiene dos niños pequeños, y para él no es fácil moverse. Pero, acuérdese de lo que le digo: algún día le haré venir.
Estaban los dos arrodillados, concentrados uno en el otro, sin advertir el paso del tiempo. La mano de Jens estaba inmóvil sobre la vara que emergía de la arena. La de Lorna se apoyaba sobre su propio muslo. Los ojos del muchacho estaban llenos de sol. Los de ella, bajo la sombra del ala del sombrero. Ella tenía un aspecto muy femenino con la blusa de cuello alto, de mangas inmensas. El, muy masculino con la camisa arrugada, los tirantes, y los pies descalzos. Por un momento, los dos estaban muy bellos y se admiraban mutuamente, por el simple placer de contemplarse.
Por fin, privé la decencia y Harken bajó la vista.
– Señorita Lorna, está ensuciándose la falda.

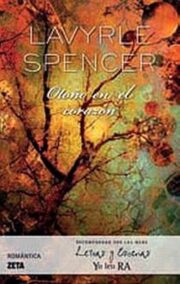
"Otoño en el corazón" отзывы
Отзывы читателей о книге "Otoño en el corazón". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Otoño en el corazón" друзьям в соцсетях.