– Oui, c'est moi.
«Soy yo.» Pues claro. ¿Quién más podía ser? Vestía un top sin espalda, dentro del cual los pechos parecían querer explotar. A continuación venía una enorme exhibición de estómago y, luego, los shorts más cortos que Pascale había visto en su vida. Todo el cuerpo parecía ser absolutamente redondo, como un globo. Lo único que la salvaba eran unas piernas bonitas. Con gran pesar, Pascale vio que también llevaba unos tacones de quince centímetros. Eran el tipo de zapatos que en los cincuenta se llamaban FMQ. La mujer observaba a Pascale, con una mirada neutral, bizqueando, con un Gauloise papier maïs, con su papel de color maíz maduro, pegado a los labios. El humo ascendía dibujando un largo rizo gris y la obligaba a cerrar un ojo. Era todo un espectáculo. Dando vueltas en torno a sus pies había tres perros pequeños, blancos, que ladraban como locos. Caniches, con el pelo impecablemente recortado. A diferencia de su dueña, parecía que acabaran de salir de la peluquería; todos llevaban un lacito de color rosa. Pascale no podía apartar los ojos de la mujer, tratando involuntariamente de adivinar su edad. Debía de estar en los cuarenta o quizá incluso en los cincuenta, pero la piel de su carita regordeta no tenía arrugas.
Pascale se presentó, mientras uno de los caniches trataba de morderle el tobillo y otro le atacaba el zapato; Agathe no se molestaba en mandarles que pararan.
– No le harán nada -dijo tranquilizando a Pascale, al tiempo que se hacía a un lado.
Pascale vio entonces la sala de estar. Era como un decorado de La novia de Frankenstein. Los muebles eran viejos y destartalados; había telarañas que colgaban del techo y de la lámpara de araña, y las alfombras persas, supuestamente elegantes, estaban raídas. Por un instante, Pascale no supo qué decir y luego miró a la mujer sin dar crédito a lo que veía.
– ¿Es esta la casa que hemos alquilado? -preguntó Pascale con una voz que más parecía un graznido.
Rezaba por que la mujer le dijera que no, que la que habían alquilado estaba un poco más arriba, en la misma calle. Cuando Agathe asintió con una risita, se le cayó el alma a los pies. Para entonces, el tercer perro se dedicaba a frotarse, con frenesí, contra su otro zapato. Desde luego no era un flechazo; salvo, quizá, para el perro.
– Ha estado cerrada durante un tiempo -explicó Agathe alegremente-. Mañana, con el sol, tendrá un aspecto estupendo.
Sería necesario mucho más que el sol para hacer que la casa dejara de parecerse a una tumba. Pascale no había visto nunca nada tan sombrío. Lo único que reconocía de las fotos era la chimenea y las vistas. Ambas eran excepcionalmente bonitas, pero el resto era un desastre y no tenía ni idea de qué podía hacer. Los demás llegarían dentro de dos días. Lo único que se le ocurría era llamar al agente inmobiliario para que le devolviera el dinero. Pero y luego, ¿qué? ¿Dónde se alojarían? En esa época del año, todos los hoteles estarían llenos. Y no podían presentarse en casa de su madre en Italia. Las ideas se le agolpaban en la cabeza y la mujer con el pelo afro rubio parecía divertida.
– Lo mismo le pasó a una gente de Texas el año pasado.
– ¿Y qué hicieron?
– Demandaron al agente y al propietario. Y alquilaron un yate.
Era una idea, por lo menos.
– ¿Puedo ver el resto? -preguntó Pascale sin fuerzas.
Agathe asintió y cruzó la sala de nuevo, repiqueteando con sus altos tacones. Para entonces, los perros se habían acostumbrado a Pascale y se quedaron allí ladrando, sin tratar de atacarla, cuando su dueña los apartó. Hacían un ruido increíble y, mientras seguía a Agathe a través de la sala de estar, Pascale sentía deseos de matarlos.
La sala era tan grande como parecía en las fotos, pero no quedaba en ella ni resto de los muebles que se veían en ellas. El comedor era largo, desnudo y vacío, con una antigua mesa de refectorio, unas sucias sillas de lona y una lámpara de araña que parecía colgar de un frágil hilo desde el techo. Había gotas de cera de velas por toda la mesa, que nadie se había molestado en limpiar, al parecer desde hacía años. Pero cuando Pascale vio la cocina fue como si alguien le pegara un mazazo en pleno estómago y lo único que pudo hacer fue gemir. Estaba absolutamente hecha un asco y nada, salvo quizá una manguera, podía arreglarlo. Todo estaba recubierto de grasa y mugre y apestaba a comida rancia. Estaba claro que Agathe no había perdido su tiempo limpiando la casa.
Los dormitorios estaban un poco mejor. Eran sencillos, espaciosos y aireados. Casi todo era blanco, salvo las sucias alfombras de flores del suelo. Pero la vista desde las ventanas, por encima del mar, era espectacular y era posible que nadie observara ni le importara lo mucho de que carecían las habitaciones en cuanto a decoración. Había una remota posibilidad de que, si Agathe se ponía manos a la obra de verdad y llenaban las habitaciones de flores, fuera posible dormir allí una noche. La suite principal era la mejor, pero las otras eran también bastante decentes; solo marchitas y necesitadas de jabón, cera y aire.
– ¿Le gustan? -preguntó Agathe.
Pascale vaciló. Si se quedaban, cosa que dudaba, habría que hacer un montón de trabajo. Pero no podía imaginar que se quedaran; sabía lo exigentes que eran sus amigos. Diana quería que todo fuera perfecto y estuviera inmaculadamente limpio, y lo mismo podía decirse de Eric. Sabía, además, que ni Robert ni John esperaban encontrarse con aquel desastre, especialmente después de lo que habían pagado. Pero no sabía qué ofrecerles a cambio y no soportaba la idea de abandonar la esperanza de pasar un mes en Saint-Tropez. Además, sabía que John no dejaría que lo olvidara por años que viviera. Solo dio gracias a Dios de que no fuera su madre quien hubiera encontrado la casa y pensaba encargarse del agente ella misma. Quizá pudiera encontrarles otro sitio.
Una ojeada a los cuartos de baño bastó para confirmar sus peores temores. La fontanería tenía cuarenta o cincuenta años y la suciedad llevaba allí por lo menos el mismo tiempo.
Estaba claro que Agathe no limpiaba los baños ni las ventanas ni los suelos ni casi nada. Aquel sitio era una vergüenza. No podía culpar a los tejanos por demandar a los propietarios y al agente. Estaba pensando en hacerlo también ella. De repente, se sintió tan furiosa y tan decepcionada que habría querido gritar.
– C'est une honte, es una vergüenza -le dijo a Agathe, con una mirada que no era solo francesa, sino parisina y si se hubiera atrevido, le hubiera dado una patada a los perros que no paraban de ladrar-. ¿Cuándo fue la última vez que se limpió la casa?
– Esta mañana, madame -dijo Agathe, con aire de sentirse ofendida.
Pascale negó con la cabeza, ocultando apenas la ira que sentía. Estaba claro que nadie había limpiado desde hacía años.
– ¿Y el jardinero? Su esposo. ¿No puede ayudarla?
– Marius no hace trabajos domésticos -dijo Agathe, con aires de gran duquesa, irguiéndose en toda su estatura, que apenas superaba la de Pascale, incluso encima de sus tacones de quince centímetros. Por otro lado, en circunferencia triplicaba la de Pascale.
– Bien, pues quizá tenga que hacerlo, si es que nos quedamos -le advirtió Pascale, con los ojos echando chispas.
Luego se dirigió abajo para llamar por teléfono.
Solo había uno, en la cocina. A Pascale casi le daba miedo tocarlo; estaba tan grasiento como los fogones. Cuando la mujer de la agencia inmobiliaria se puso al teléfono, le dijo lo que pensaba, con un fuego graneado de palabras que desbordaban indignación.
– ¿Cómo ha podido…, cómo se ha atrevido…?
La amenazó con pleitos, mutilaciones, asesinatos y le dijo que tenía que encontrarles otra casa o suites en un hotel. Pero alojarse en un hotel no sería ni la mitad de divertido, por no hablar del gasto. Se le encogió el estómago al pensar en John y se lanzó de nuevo a la garganta de la agente.
– No podemos quedarnos aquí, bajo ninguna circunstancia; es inhabitable… mugriento… repugnante… déguelace… ¿Usted lo ha visto? ¿En qué estaba pensando? Este sitio no se ha limpiado desde hace veinte años.
Mientras lo decía, vio cómo Agathe se iba, furiosa, taconeando fuerte, seguida de su manada de perros.
Pascale estuvo al teléfono media hora. La agente le prometió ir a la mañana siguiente, para ver qué se podía hacer, pero le aseguró a Pascale que no había nada por alquilar en Saint-Tropez. Insistió en que era una buena casa, que lo único que necesitaba era pasar el aspirador y un poco de jabón.
– ¿Está loca? -le preguntó Pascale chillando, perdidos ya los estribos-. Este sitio necesitaría una bomba atómica. ¿Y quién va a hacerlo? Mis amigos llegan dentro de dos días. Son de Estados Unidos. Y esto es exactamente lo que piensan de Francia. Les ha demostrado usted que todo lo que dicen de nosotros en el extranjero es verdad. Enviarnos esas fotos fue un fraude, nos ha robado y esta casa es una pocilga. Es una deshonra para todos nosotros -exclamó Pascale, poniéndose melodramática-. No solo me ha traicionado a mí, sino a Francia. -Habría querido matar a aquella mujer, que seguía insistiendo en que a sus amigos les encantaría y que, de verdad, era una casa estupenda-. Puede que lo fuera en algún momento -la interrumpió Pascale, cortante-, pero de eso hace mucho, muchísimo tiempo.
– Mañana le enviaré un equipo de limpieza para ayudar -dijo la agente, tratando de calmar a Pascale, pero en vano.
– No, lo que quiero es que venga usted misma, que esté aquí a las siete de la mañana, con un cheque devolviéndonos la mitad del dinero; de lo contrario, la demandaré. Y traiga a su equipo de limpieza con usted. Trabajará aquí, conmigo, los próximos dos días y será mejor que su equipo sea bueno de verdad.
– Por supuesto -dijo la agente con un aire ligeramente desdeñoso. Era amiga del agente que Pascale conocía en París y esta ya le había garantizado que, a menos que hiciera un milagro, su reputación con la agencia de París quedaría tan hecha pedazos como la casa-. Haré todo lo que pueda para ayudarla.
– Traiga mucha gente, un montón de materiales de limpieza y un montón de jabón suficiente para limpiar el infierno.
– Haré todo lo que pueda para serle útil -dijo la agente con altivez.
– Gracias -respondió Pascale con los dientes apretados, tratando de controlarse, aunque era un poco tarde para eso.
Le había dicho a aquella mujer lo que pensaba y se lo merecía. Los había engañado por completo, hasta el punto de ser un fraude. Al salir de la cocina, Pascale pegó un salto. Tenía delante de los ojos a un hombre que parecía medir tres metros. Era alto y delgado y daba miedo. Llevaba la barba y el pelo largos y vestía un peto vaquero, sin camisa, y zapatos de etiqueta, de charol. Parecía un vagabundo que se hubiera metido en la casa. Con una sensación de absoluto vacío en el estómago, Pascale supuso quién era. Llevaba en los brazos a uno de los caniches, que seguía ladrando, y le arreglaba amorosamente el lacito rosa. Solo podía ser el marido de Agathe, Marius. Cuando Pascale se lo preguntó, se inclinó.
– A su servicio, madame. Bienvenue.
Bienvenida. ¡Precisamente! Habría querido darle una patada en la espinilla por el estado en que se encontraba el jardín. Se suponía que él era el jardinero y el chófer.
– Tiene mucho trabajo que hacer -dijo Pascale sin rodeos-. ¿Tiene un cortacésped?
Por un momento, pareció no saber de qué le hablaba, como si le hubiera pedido alguna herramienta insólita y desconocida.
– Sí, creo que sí.
– Entonces, quiero que empiece a cortar la hierba mañana, a las seis de la mañana. Le llevará todo el día limpiar el terreno.
– Ah, pero madame…, tanto encanto…
– Las malas hierbas no tienen encanto -dijo Pascale, tajante, fulminándolo con la mirada, mientras él seguía acariciando al perro-. Este jardín no tiene encanto. Y el césped es una vergüenza. No le estoy pidiendo su opinión, le estoy diciendo lo que tiene que hacer. Cuando acabe, necesitaremos su ayuda en la casa. Hay mucho trabajo por hacer.
Vio cómo Agathe y Marius cruzaban una mirada. No parecían contentos.
– Tiene la espalda mal -explicó Agathe-. No puede hacer esfuerzos. Se cansa mucho.
Debía de tener cuarenta y cinco años bien cumplidos y parecía más holgazán que cansado. En realidad, Pascale sospechaba que estaba bebido o colocado. Exhibía una especie de sonrisa mema y una expresión aturdida y, cuando se inclinó por tercera vez, pareció que fuera a perder el equilibrio. Pero a Pascale le importaba un pimiento. Le inyectaría café, si tenía que hacerlo, o le daría anfetaminas. Tenía que hacer el trabajo. Por el momento, no había nadie más. Solo Dios sabía cómo sería el «equipo» de limpieza de la agente inmobiliaria.

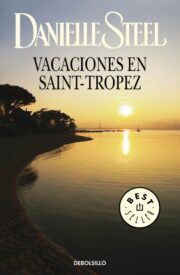
"Vacaciones en Saint-Tropez" отзывы
Отзывы читателей о книге "Vacaciones en Saint-Tropez". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Vacaciones en Saint-Tropez" друзьям в соцсетях.