A las cinco, Pascale fue a Saint-Tropez y volvió con el coche lleno hasta los topes. Había comprado velas y flores y enormes jarrones donde ponerlas y, también, arreglos de flores secas. Había comprado tres chales más, llenos de colorido, para usar en la sala y tres latas de pintura blanca para que Marius se encargara de los muebles del jardín al día siguiente. Para cuando acabó, a las nueve de la noche, todos los rincones de la casa estaban inmaculados; el césped de todas partes, cortado; las malas hierbas, arrancadas, y había flores y revistas en todas las habitaciones. Había comprado unos maravillosos jabones franceses y toallas extra para todos y cada una de las habitaciones de la casa había experimentado una transformación mágica. Quizá no fuera un «flechazo», pero había mejorado muchísimo.
No podía imaginar qué dirían cuando vieran la casa. A ella le parecía mejor, pero seguía sin ser lo que ninguno de ellos esperaba. Temía que se enfadaran con ella, pero no era mucho más lo que podía hacer, sin contar con un pintor, un constructor y un decorador. Aquella noche, cuando bajó al muelle, a ver el barco, se preguntó si llegaría a navegar. Parecía como si llevara años amarrado y las velas estaban manchadas y hechas jirones. Sin embargo, sabía que si había alguna esperanza, Robert y Eric harían que desplegara sus velas.
También aquella noche se desplomó exhausta en la cama, pero con la sensación de haber cumplido sus propósitos. Se sentía enormemente aliviada por haber tenido la previsión de llegar con dos días de antelación. De no haberlo hecho, estaba segura de que los demás no habrían querido quedarse y pensaba que, ahora, sí que lo harían. Por lo menos, eso esperaba. No quería renunciar a su mes de vacaciones en Saint-Tropez.
Durmió como un leño y eran las diez de la mañana cuando se despertó. El sol bañaba la habitación y las flores que había puesto en las mesas añadían pinceladas de color y vida por todas partes. Se preparó café, que había comprado junto con otras provisiones el día anterior, y comió un pain au chocolat mientras leía un viejo ejemplar de Paris Match, antes de pasar a The International Herald Tribune. Cuando estaba en Francia, le gustaba leer Le Monde, pero John insistía en tener el Herald Tribune y lo había comprado para él el día anterior.
Cuando estaba metiendo los platos en el fregadero, entró Agathe, vestida con unos pantalones de ciclista de color verde eléctrico y un top sin espalda blanco, prácticamente transparente. Parecía uno de sus caniches, con el pelo ahuecado hacia fuera. Llevaba gafas de sol arlequinadas con piedras brillantes incrustadas en cada extremo y unos zapatos de plataforma espeluznantemente altos.
– Bonito día -comentó, lavando la taza de Pascale con una mano perezosa-. ¿Cuándo llegan sus amigos? -preguntó con aire indiferente, como si no le importara mucho.
– No hasta la tarde. Querría que Marius me acompañara al aeropuerto con la camioneta. No tengo sitio en el maletero de mi coche para todas sus cosas.
– Ayer se hizo daño en la espalda -dijo Agathe, acusadora, mirando, con el ojo izquierdo entrecerrado, a quien iba a ser su patrona por un mes. Tenía que cerrar el ojo derecho para evitar que le entrara el humo del Gauloise que parecía llevar eternamente pegado a los labios.
– Pero ¿puede conducir? -preguntó Pascale, observándola y dudando si hacerle algún comentario o no sobre su manera de vestir.
– Quizá -fue lo único que Agathe se avino a decir.
Pascale comprendió qué se requería. Fue discretamente a buscar su bolso y sacó quinientos francos para cada uno. Habían trabajado duro; seguramente más duro que en muchos años. Agathe pareció contenta. Pascale lo había comprendido. De cualquier modo, ya tenía intención de darles algo.
– Creo que para conducir sí que estará bien. ¿A qué hora quiere salir?
– A las tres. El avión llega a las cinco. Estaremos de vuelta para la hora de cenar.
Pascale había planeado dejar la cena preparada. Ninguno de ellos tendría ganas de salir la primera noche. Estarían cansados del viaje y querrían acomodarse.
Incluso consiguió que Marius pintara algunos de los muebles del jardín, a cambio de otros quinientos francos, y cuando se marcharon, la casa tenía realmente buen aspecto. Había obrado un milagro. Incluso Agathe lo comentó antes de que se fueran y dijo que todo tenía un aspecto estupendo. Se había sorprendido cuando Pascale se quedó, en lugar de ir a un hotel. En realidad, nadie había vivido en aquella casa desde hacía años.
– Hemos hecho un buen trabajo, ¿verdad? -dijo.
Pascale parecía satisfecha. Los perros de Agathe ladraban girando en torno a sus pies mientras ella se servía una cerveza y bebía un buen trago. Cuando se fueron al aeropuerto, le dijo adiós con la mano como si fueran viejas amigas. A esas horas vestía una escandalosa blusa rosa, transparente, con unos sostenes negros y unos shorts de un vivo color rosa y sus zapatos FMQ favoritos. Era toda un anuncio de moda y Pascale decidió no abordar el asunto de su ropa. Los demás podrían vivir con aquello, aunque quizá no con aquellos perros ladradores. Pascale le había pedido que los tuviera encerrados en su habitación todo lo posible. Le dijo que su esposo era alérgico a ellos, lo cual no era cierto, no al pelo, aunque sin ninguna duda, sí al ruido que hacían.
Era un largo y caluroso trayecto desde Saint-Tropez a Niza y, cuando llegaron al aeropuerto, Pascale se compró un zumo de naranja y vio cómo Marius compraba una cerveza. Mientras esperaba a que llegara el avión, observó que llevaba de nuevo su peto y sus zapatos de charol, evidentemente su uniforme de gala. Nunca se había sentido tan cansada en su vida. Verdaderamente, ahora sí que necesitaba unas vacaciones.
El vuelo de Nueva York llegó sin problemas. John venía con los Morrison, aunque no iba sentado con ellos. Como siempre, ellos viajaban en clase preferente y él, en clase turista. Eric le había tomado el pelo cuando fue a verlos durante el vuelo; charlaron un rato y luego John volvió a su asiento. Diana estaba leyendo en silencio y John vio cómo cruzaban una mirada extraña. Había una frialdad entre ellos que nunca había visto antes, pero ninguno de los dos dijo nada y él regresó a su asiento para dormir un rato. Tenía muchas ganas de volver a ver a Pascale. Pese a todas sus peleas, después de veinticinco años, seguía muy enamorado de ella. Hacía que su vida siguiera siendo interesante y era muy apasionada en todo, tanto si se trataba de hacer el amor como de discutir. Sin ella, durante aquellas seis semanas, el piso de Nueva York le había parecido solitario y sin vida.
– Dice John que Pascale cree que la casa es estupenda -dijo Eric al sentarse de nuevo al lado de Diana y, durante un largo momento, ella no contestó, manteniendo los ojos fijos en el libro-. ¿Me has oído? -preguntó él, en voz baja.
Ella levantó la mirada hacia el. Durante las últimas semanas, la decisión de ir a Saint-Tropez con él había pendido de un hilo y él se alegraba de que, finalmente, se hubiera decidido a acompañarlo. Se alegraba y se sentía aliviado. Las cosas habían estado tensas entre ellos durante el mes anterior. La tensión por la que habían pasado, había dejado su huella en la cara de Diana, si no en la de él.
– Te he oído -confirmó ella, sin expresión. Sin nadie conocido cerca, no hacía falta que fingiera-. Me alegro de que a Pascale le guste la casa. -No había vida en sus ojos al decirlo.
– Espero que a ti también te guste -dijo él con suavidad.
Quería que lo pasaran bien. Lo necesitaban desesperadamente y confiaba que un mes en Francia solidificara de nuevo el vínculo que los unía. Siempre habían tenido mucho en común, les encantaba hacer las mismas cosas, les gustaban las mismas personas y se admiraban mutuamente de verdad.
– No sé cuánto tiempo voy a quedarme -dijo ella, reiterando el mantra que había estado repitiendo aquellas dos últimas semanas-. Ya veremos.
– Huir no va a resolver nada. Nos divertiremos con los demás y nos hará bien a los dos -dijo esperanzado, pero Diana no parecía convencida en absoluto.
– «Divertirse» tampoco va a resolver nada. No se trata de «diversión».
Había cuestiones más importantes en juego. Él había arriesgado la vida de los dos, había puesto en peligro su matrimonio y Diana todavía no había decidido qué iba a hacer al respecto. Durante las semanas anteriores, había llegado a una decisión varias veces y luego había vuelto a cambiar de opinión. No quería precipitarse, pero estaba segura de que no podría perdonarle lo que había hecho. La había herido mortalmente y había debilitado su fe, no solo en él, sino también en ella misma. Ahora se sentía imperfecta, no deseada y, de repente, mucho más vieja de lo que parecía. No sabía si volvería a sentir lo mismo por él nunca más.
– Diana, ¿no podemos tratar de dejar todo esto atrás? -preguntó él en voz queda.
Pero decirlo era fácil para él, mucho más fácil que para ella.
– Gracias por preguntármelo -dijo, sarcástica, y volvió a coger el libro-. Ahora que sé qué tengo que hacer, estoy segura de que todo irá bien.
Tenía los ojos llenos de lágrimas mientras fingía leer el libro que sostenía entre las manos, pero su cabeza no había dejado de divagar durante la hora pasada y no tenía ni idea de lo que había leído. Solo sostenía el libro para evitar que él le hablara. No quedaba nada que ella quisiera decir. En las últimas y angustiosas semanas, lo habían dicho todo.
– Diana… no seas así… -dijo él.
Al principio, ella fingió no oírlo. Luego volvió la cabeza para mirarlo. Todo el dolor que sentía estaba escrito en su cara.
– ¿Cómo esperas que sea, Eric? ¿Divertida? ¿Indiferente? ¿Superficial? ¿Animada, quizá?… Ah, ya sé. Se supone que soy la esposa amante y comprensiva, que adora a su marido. Bueno, pues quizá no puedo serlo -respondió, y se le hizo un nudo en la garganta al decir las últimas palabras.
– ¿Por qué no nos das una oportunidad? Deja que pase la tormenta mientras estamos aquí. Ha sido un tiempo difícil, para los dos…
Antes de que pudiera decir nada más, ella lo interrumpió y se puso de pie.
– Perdóname si no me muestro muy comprensiva con lo «difícil» que ha sido para ti. No es así exactamente como yo lo veo. Buen intento.
Después de decir esto, pasó por encima de él y desapareció pasillo abajo para alejarse de él y estirar las piernas. Se habían dicho lo suficiente durante el mes anterior. No quería volver a oírlo todo de nuevo; sus excusas, sus promesas, sus disculpas, sus intentos por justificar lo que había hecho. Ni siquiera quería estar allí con él y lamentaba haber ido. Solo hacía el viaje para no decepcionar a sus amigos. Fue hasta el asiento de John y, al llegar, vio que estaba profundamente dormido. Se quedó mirando por el ojo de buey de la puerta en la parte de atrás del avión, pensando en el estado de su matrimonio. Se sentía destrozada, nunca había pensado que pudiera acabar así. Todo lo que habían compartido y en lo que habían creído, toda la confianza que siempre había sentido por Eric parecía haberse roto en añicos, sin posibilidad de repararse. Cuando volvió a su asiento, no dijo ni una palabra y no hablaron durante el resto del viaje.
El vuelo llegó a su hora y la cara de Pascale se iluminó de alegría al ver a John, con los Morrison detrás. Parecían cansados y menos habladores que de costumbre, pero charlaron todos animadamente sobre la casa mientras iban en el coche y Marius los seguía en la camioneta con el equipaje. Se habían alarmado un poco al ver a Marius, y Pascale procuró prepararlos para Agathe durante el viaje de vuelta a Saint-Tropez, pero resultaba difícil describirla adecuadamente, especialmente con su biquini rojo y sus zapatos FMQ.
– ¿No lleva uniforme? -preguntó John.
De alguna manera, había imaginado una pareja francesa, con vestido blanco, ella, y chaqueta blanca, él, sirviendo el almuerzo de forma impecable, en la elegante villa. Pero el retrato que pintaba Pascale era, decididamente, diferente del que él tenía en mente.
– No exactamente -respondió ella-. Son un poco excéntricos, pero trabajan mucho. -«Y beben mucho. Y sus perros no paran de ladrar», podía haber añadido, pero no lo hizo-. Espero que os guste la casa -añadió algo nerviosa, cuando, a las siete y media, llegaron por fin a Saint-Tropez.
– Estoy seguro de que nos encantará -dijo Eric con seguridad, al pasar entre los ruinosos pilares y cruzar la verja.
– Es algo más rústica de lo que habíamos pensado -dijo Pascale mientras el coche avanzaba, traqueteando, por el camino lleno de baches.
John ya parecía un poco sorprendido y Pascale observó que los Morrison, en el asiento de atrás, guardaban un silencio total, lo cual no era propio de ellos, en absoluto. Pero, probablemente, estaban cansados y alicaídos debido a sus sutiles advertencias. Cuando detuvo el coche frente a la casa, John se quedó mirándola fijamente.

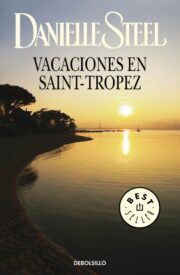
"Vacaciones en Saint-Tropez" отзывы
Отзывы читателей о книге "Vacaciones en Saint-Tropez". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Vacaciones en Saint-Tropez" друзьям в соцсетях.