Solo por fin, Eddie permaneció de pie en la penumbra del Salón Paderewski. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no tenía fuerzas para enjugarlas. En vez de ello metió las manos en los grandes bolsillos de su mono y caminó hacia la iglesia.
Entró por una de las puertas centrales. La cerró tras él y quedó aislado en el vestíbulo en medio de aquel pesado y silencioso aroma ele madera antigua y de velas apagadas, de las tradiciones del lejano país que sus abuelos y los abuelos de sus coetáneos, los inmigrantes polacos, habían llevado hasta ahí desde finales del siglo anterior.
Las cuerdas de las campanas colgaban a su izquierda, al lado del radiador, tres de ellas suspendidas de una torre de ornato, a cuarenta y seis metros por encima de su cabeza. Él sabía cuál de las cuerdas tocaba la nota más baja y deprimente. La cuerda era tan gruesa como la cola de una vaca, suave, deslucida y aceitada por sus propias manos durante aquellos doce años.
Se requería de una cantidad de fuerza sorprendente para tañer una campana inmóvil de ese tamaño, pero Eddie lo había hecha tan a menudo que era como una segunda naturaleza para él.
Aquel día, sin embargo, cuando sus manos sujetaron la cuerda no sucedió nada. "Puedo hacerlo", pensó. "Lo haré por Krystyna".
Apretó con mayor fuerza. Encorvó ligeramente los hombros. Los ojos le ardían.
¡Bong!
La campana sonó una vez por el primer año de su vida; nació en la cama de la habitación de sus padres, en la granja en la que ellos aún vivían.
Esperó todo un minuto, el más largo de toda su vida.
¡Bong!
La campana sonó de nuevo por el segundo año de su vida, cuando… seguramente todo aquello no era más que un error. Cuando terminara y volviera a casa, su esposa Krystyna estaría ahí, como siempre, con un delantal puesto, de pie frente a la mesa de la cocina, poniéndole rizadores en el cabello a alguna mujer del pueblo. Pero, no lo haría más. Nunca más.
¡Bong!
La campana dobló veintisiete veces. Eddie tardó veintisiete minutos en decirle al pueblo que Krystyna se había marchado y permaneció estoico y sin llorar mientras cumplía con su deber. Y luego, al final, según la costumbre, sujetó las tres cuerdas al mismo tiempo y envió un glorioso repiqueteo de regocijo: ¡vida eterna amén! Y fue entonces, mientras las campanas tocaban al unísono, que Eddie por fin se desmoronó. Rodeado por el sonido ensordecedor de las campanas, las lágrimas brotaron de pronto y, junto con ellas, la furia y la condena. Tiró de aquellas cuerdas como si pretendiera castigarlas, o castigarse a sí mismo, o maldecir a un destino demasiado cruel para poder soportarlo; por momentos tiraba de las cuerdas con tanta fuerza que el peso de las campanas levantaba sus botas varios centímetros del piso; lloraba y gritaba su pena y su rabia donde sólo Dios y Krystyna podían verlo, mientras que sobre él, las campanas derramaban una celebración por su llegada al cielo.
Capítulo 3
Tal vez Eddie pensó que todas las monjas regresaron al convento luego de que los autobuses escolares se fueron, pero la hermana Regina no lo hizo; ella volvió a su salón. Sabía que Eddie haría doblar las campanas por su esposa muerta. El sonido de la primera campanada y la imagen de aquel hombre tirando de la cuerda la hizo ponerse de rodillas con profunda compasión.
Así fue como la madre Agnes la encontró, de espaldas a la puerta, con la frente sobre el brazo y con éste apoyado contra el borde del escritorio.
– ¿Hermana Regina?
Ella levantó la cabeza, limpió sus ojos con discreción y se volvió.
– ¿Sí, reverenda madre?
La madre Agnes se hallaba muy cerca de cumplir los sesenta años, tenía una barbilla prominente, el tono de piel rubicundo y ojos azul claro que se veían enormes y acuosos detrás de unos gruesos anteojos.
– ¿Se le olvidaron los maitines y laudes?
– No, madre, no los olvidé.
– ¡Ah! -exclamó la madre Agnes y se quedó pensativa por un momento-. La estuvimos esperando.
– Lo lamento, reverenda madre. Le pido su indulgencia. Quisiera quedarme un rato en la escuela. Siento que necesito un poco de tiempo a solas -era necesario pedir permiso para todo acto no relacionado con la comunidad religiosa. Los maitines y laudes son el máximo ejemplo de comunión: plegarias universales que cada religioso del mundo envía al cielo a la misma hora del día. Uno no podía pedir quedarse a solas para orar los maitines y laudes cuando su comunidad lo hacía en conjunto. Hacerlo era romper el voto de obediencia.
Una monja en realidad obediente hubiera seguido a su superiora sin decir palabra, y eso era lo que la madre Agnes esperaba. Había sido miembro de la Orden de San Benito mucho más tiempo que la hermana Regina y comprendía el valor de olvidarse de sí misma para servir a Dios. La hermana Regina aún no aprendía a hacerlo por completo.
– Es por las niñas, ¿no es cierto? -preguntó la madre Agnes.
– Sí, madre, así es -la hermana Regina se levantó y miró a su superiora.
– ¿No se estará olvidando de lo que dice la Santa Regla? -la madre Agnes se refería a la Regla de San Benito.
– No, madre, no -la Santa Regla establecía que se debía evitar establecer lazos de familiaridad con los legos.
– En momentos así, cuando una se siente impulsada a ofrecer compasión, su preocupación por las pequeñas Olczak estaría mejor dirigida hacia las plegarias que hacía las lamentaciones, y la sublimación de su propio dolor hacia la mayor gloria de Dios.
La hermana Regina sintió un destello de resentimiento. Ella había sido la maestra de tercer grado de Anne el año anterior y había hecho grandes esfuerzos para no favorecerla, pero debajo de su hábito negro latía un corazón muy humano que no podía evitar sentir afecto por la niña. Ese año no sólo tenía a Anne otra vez en su clase, sino que también enseñaba a la pequeña Lucy, que poseía el mismo encanto. Verlas perder a su madre era lo mal traumático que la hermana Regina había experimentado. El que le dijeran que debía sublimar sus sentimientos la hizo sentir un deseo tan punzante de rebelarse que consideró que lo mejor sería guardar silencio.
Las dos monjas sabían todo eso mientras se escuchaba el tañido fúnebre de nueva cuenta. Lo que es más, las dos sabían que la hermana Regina había hecho votos de pobreza, castidad y obediencia y que de los tres, el de obediencia siempre había sido para ella el más difícil de cumplir. No podía entender cómo el contener su pena aquel día podía hacerle algún bien a su alma o a la de las niñas Olczak. Lo que quería hacer era llorar por ellas y hacerlo a solas.
Sin embargo, la madre Agnes tenía otras ideas.
– De modo que regresará al convento a meditar, ¿no es así, hermana? -la meditación seguía siempre a los maitines y laudes.
– Sí, madre.
– Me parece bien -la hermana Regina se arrodilló para recibir la bendición de la madre superiora y luego las dos salieron juntas del salón de clase. Mientras recorrían el silencioso pasillo con sus zapatos negros de copete alto, la campana tocó una vez más y la hermana Agnes sentenció:
– Recuerde, hermana Regina, no debemos poner en tela de juicio la voluntad de Dios.
– Sí, madre.
Salieron del edificio de ladrillos amarillos de la escuela y caminaron una al lado de la otra hasta entrar en la casa cuadrada y blanca de tablas de chilla a diez metros de distancia.
Recorrieron el pasillo central y subieron por los escalones de madera hasta el segundo piso, más allá de la hilera de puertas cerradas de los dormitorios, hasta la diminuta capilla en el extremo noroeste.
Dentro de la capilla seis monjas estaban arrodilladas en sendos reclinatorios. Dos reclinatorios más esperaban, vacíos. La hermana Agnes se arrodilló en uno. La hermana Regina lo hizo en el otro. No dijeron una palabra. Ni un solo velo se movía en la absoluta quietud de la capilla. Al frente de la habitación, sobre un diminuto altar, un par de velas ardían al pie de un crucifijo de alabastro. La luz de dos ventanas que daban al norte se apagaba al pasar por una banda de encaje marrón que teñía la capilla del tono rojizo y oscuro del té.
Ni los descansos para los brazos ni los apoyos para las rodillas de los reclinatorios tenían cojines. La hermana Regina se hincó sobre el firme roble y sintió un dolor que subía desde las piernas hasta las articulaciones de la cadera. Lo ofreció al cielo por los fieles fallecidos, con la esperanza de que pudiera cumplir mejor con sus votos. Uno de ellos era el voto de pobreza. La austeridad y la falta de comodidades terrenales, representada en ese momento por la falta de cojines en los reclinatorios, eran parte de esa pobreza. Ella lo aceptaba sin chistar, del mismo modo que aceptaba que el cielo fuera azul. Como parte de su vida de monja benedictina, y después de once años de haber entrado en el noviciado, ya no pensaba en la suavidad de los muebles de su hogar ni en el lujo de beber toda la leche tibia que deseara directamente de vaca. Juntó las manos, cerró los ojos e inclinó la cabeza, como sus hermanas.
Había comenzado la meditación. Ése era el momento en el cual se podía estar más cerca de Dios, pero para hacerlo, uno tenía que vaciarse cada vez más y llenarse de su amor divino.
Y fue en el instante en que la hermana Regina intentaba vaciarse a sí misma, cuando las campanas comenzaron a repicar al unísono, lo que indicaba el inicio de la vida eterna para Krystyna Olczak. Ante aquellas notas de celebración, la cabeza de la hermana Regina se levantó y abrió los ojos. Él las estaba tocando, el señor Olczak, ¡oh! ¿Cómo podía soportarlo?
Se encontró haciendo justo lo que la reverenda madre le advirtió que no hiciera: poner en tela de juicio la muerte de Krystyna. Ansiaba discutir todo aquello con su abuela Rosella, la mujer más profundamente religiosa que la joven Regina Potlocki hubiera conocido. La abuela nunca cuestionaba la voluntad de Dios. Fue Rosella quien estuvo convencida por completo de que era la voluntad de Dios que la joven Regina se convirtiera en monja.
Hubo un momento, mientras veía a las niñas Olczak marcharse con sus tías, tíos, abuelos y primos, en que la hermana Regina deseó que ella también pudiera refugiarse en el seno de su familia, sólo por aquel día, pero cuando tomó los votos renunció a todos los lazos temporales con su familia. La Santa Regla sólo permitía visitar el hogar una vez cada cinco años. Su familia eran ahora aquellas siete monjas con las que vivía, trabajaba y oraba en el convento.
Abrió los ojos y las miró tan discretamente como le fue posible.
La hermana Dora, que daba clases al primero y segundo grados, era la más animada y feliz de todas. Era una excelente maestra. Aunque la Santa Regla prohibía las amistades especiales dentro de la comunidad, la hermana Dora era la favorita de Regina.
La hermana Mary Charles, que impartía el quinto y sexto grados, era una tirana que obtenía satisfacción al azotar a los niños traviesos con una tira de hule en el salón floral. La hermana Regina pensaba seriamente que la hermana Mary Charles necesitaba que alguien le diera a ella una zurra para ver si así cambiaba su forma de ser.
La hermana Gregory, la maestra de piano, tan gorda como un cerdo de Yorkshire de los que llevan a vender al mercado, siempre rechazaba el postre por las noches, con el pretexto de ofrecer su sacrificio al cielo, pero luego, cuando lo ponían frente a ella, lo mordisqueaba hasta terminarlo.
La hermana Samuel, la organista, era patéticamente bizca y con frecuencia sufría ataques inclementes de la fiebre del heno. Estornudaba por todo.
La hermana Ignatius, la cocinera, era muy vieja, artrítica y completamente adorable. Había estado en aquel convento más tiempo que cualquiera de ellas.
La hermana Cecilia, la encargada de la administración de la casa, era la que le decía a la madre Agnes todo lo que descubría o de lo que se enteraba dentro de la comunidad, para lo cual alegaba que el bienestar espiritual de una afectaba al bienestar espiritual de todas. Era una chismosa descarada y la hermana Regina comenzaba a cansarse de tener que perdonarla por ello.
La hermana Agnes, la superiora del convento y directora de la escuela, estaba confabulada con la hermana Cecilia para supervisar las conciencias de las demás monjas, en lugar de dejar que cada una de ellas se encargara de la propia. Enseñaba el séptimo y octavo grados y se apegaba estrictamente a la Santa Regla y a la constitución de la orden.
Todas meditaban en silencio; el señor Olczak había ayudado a cada una de ellas cientos de veces; todas conocían a las dos niñas y habían dependido de la caridad de su madre en innumerables ocasiones. ¿En realidad podían no preocuparse por los efectos que aquella tragedia tendría en esa familia? Bueno, pues la hermana Regina no podía. Su mente estaba llena de imágenes de Anne, Lucy y su padre. ¿Ya se habría marchado a casa con ellas? ¿Lloraría aquella noche en su cama, sin Krystyna? ¿Lo harían las niñas? ¿Qué se sentiría amar a alguien así y luego perderlo?

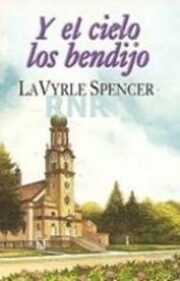
"Y el Cielo los Bendijo" отзывы
Отзывы читателей о книге "Y el Cielo los Bendijo". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Y el Cielo los Bendijo" друзьям в соцсетях.