Irene asistió a la escuela del pueblo hasta el octavo grado, como todos sus hermanos y hermanas. Y después, igual que ellos, buscó un trabajo; lo encontró en Long Prairie, donde atendía los deberes domésticos de una familia de apellido Milka que tenía una tienda de mercancías generales.
También Krystyna encontró un empleo en Long Prairie como operaría de una planchadora mecánica de rodillo en una tintorería; los fines de semana las dos chicas conseguían que alguien las llevara a su casa en la granja y de ahí se iban con sus hermanos a uno de los salones de baile los sábados por la noche.
En el salón de baile Clarissa fue donde conocieron a los hermanos Olczak. Eran tantos que Irene confundía sus nombres. Sin embargo, logró recordar dos de ellos: Romaine, ya que por un tiempo la pretendió y le dio su primer beso, y Eddie, porque desde el primer momento en que lo vio se enamoró de él y deseaba más que nada en el mundo que él intentara besarla.
Sólo que eso nunca sucedió. Bastó una sola mirada de Eddie a Krystyna para que todas las demás muchachas desaparecieran. Ni una sola vez durante aquellos años le confesó Irene a Krystyna lo que sentía por Eddie. Ni a él tampoco.
En la primavera de mil novecientos cuarenta y cinco la madre de Irene cayó de una escalera mientras pintaba el granero y se rompió la clavícula. Irene volvió a la granja para ayudar mientras su madre se recuperaba y se quedó desde entonces.
Siempre tuvo la intención de marcharse, de preferencia tras haberse casado, pero con tanta carne de cerdo y de vacas criadas en casa y toda esa crema y mantequilla, había engordado mucho. Ya ningún joven la invitaba a bailar los sábados por la noche. En casa, con sus padres, Irene tenía comida, abrigo, compañía y amor y con eso se sintió satisfecha, aunque su vida era solitaria y monótona.
La vida social de Irene giraba en torno a Krystyna y Eddie: iba a jugar cartas a su casa, a menudo cenaba ahí y charlaba con ellos de jardinería y de costura, y pasaba parte del tiempo con las niñas.
En los años que vio a los dos jóvenes unidos llegó a amarlos con intensidad. Su amor por Krystyna era tan puro y gratificante que nunca se le habría ocurrido permitir que se enterara de que ella amaba a Eddie. Y su amor por él se había convertido en algo idealizado. A los ojos de Irene él era más que perfecto. Era un dios.
Irene vivía indirectamente a través de Krystyna y Eddie. La alegría de estar con ellos y sus hijas aminoraba el temor que sentía ante la perspectiva de pasar su vida como una solterona.
Sin embargo, ahora Krystyna estaba muerta y ya no intercambiarían zapatos ni se harían permanentes la una a la otra. Ya no podría ir al pueblo a charlar con ella en su cocina. ¿Con quién iba a reír? Irene se sentó en su cama de la infancia con la sensación de ser el infeliz blanco de alguna fuerza suprema que la había tomado en su contra y que pretendía demostrarle lo sencillo que era eliminar de su vida todo vestigio de felicidad.
Le costó trabajo levantarse y se llevó una mano a la cabeza; en ese preciso momento una rápida punzada le recordó lo mucho que había llorado en los últimos cuatro días. En la planta baja se hallaba su madre haciendo ruido en la cocina. Irene sabía que su padre estaba afuera, segando heno antes de vestirse para el funeral: la muerte no detenía las estaciones.
Irene bajó la escalera arrastrando los pies y observó a su madre que sacaba un pastel del horno: habría una comida después del funeral, en el Salón Paderewski, y todas las damas de la parroquia llevarían comida. Incluso en su dolor, Mary Pribil, al igual que su esposo, sentía la presión de las exigencias de la vida.
– ¿Mamá? -le dijo a su madre, que se encontraba de espaldas a ella-. Voy a tomar la camioneta vieja para llegar temprano a casa de Eddie y ayudarle a vestir a las niñas. Las voy a peinar tal y como a Krystyna le hubiera gustado. ¿De acuerdo?
Mary no se volvió. Tomó un extremo del mandil y lo usó para limpiarse los ojos.
– Haz lo que tengas que hacer. No será un día fácil de sobrellevar, eso es seguro.
Irene cruzó la cocina, le dio un beso a su madre y salió.
La ceremonia fúnebre tendría lugar a las once de la mañana. Irene Pribil llegó al porche delantero de la casa de Eddie y de su difunta hermana poco después de las nueve y media y llamó con decisión a la puerta.
Eddie le abrió con un poco de crema de afeitar en un lado de la cara, vestido con pantalones de gabardina negra y una camiseta acanalada sin mangas de cuello en U.
– Irene -la saludó, sin su acostumbrada sonrisa.
– Hola, Eddie -respondió ella mientras él le abría la malla de la puerta para que entrara-. Pensé en venir a arreglarle el cabello a Anne y a Lucy y ayudarlas a vestirse, como lo habría hecho Krystyna.
Eddie tardó un poco en comprender lo que su cuñada le estaba ofreciendo.
– Es muy amable de tu parte, Irene. Te lo agradezco.
– No pensé… quiero decir, no sabía cómo ibas a…
– Está bien, Irene. Te comprendo. Tampoco yo sé todavía lo que voy a hacer.
Eddie comenzó a subir las escaleras. A medio camino se volvió y le comentó:
– Me gustaría que se pusieran esos vestidos de color rosa y blanco, los últimos que Krystyna les hizo.
– Por supuesto, Eddie -lo siguió.
La habitación de las niñas estaba junto a la escalera. La de Krystyna y Eddie al final del pasillo. Se tenía que pasar por ésta última para llegar al baño. Las niñas salieron corriendo de la habitación de sus padres hacia el pasillo, vestidas con su ropa interior de algodón.
– ¡Papi, papi! ¡Míranos! -gritaba Lucy. Se habían embarrado el rostro con su crema de afeitar-. ¡Nos vamos a afeitar!
– La tía Irene está aquí -señaló él-. Ella las va a vestir y a peinarles muy lindo el cabello, pero primero vengan conmigo al baño y lávense ese jabón.
– ¡Hola, tía Irene! -la saludaron. Luego, él se las llevó.
Irene se quedó mirándolos, invadida por una sensación de pérdida, que empeoraba porque se daba cuenta de que Krystyna se había ido para siempre y de que Eddie ya no era un hombre casado.
Entró en la habitación de las niñas e hizo sus camas; podía oír cómo Eddie hablaba con ellas. Era el padre más amoroso, más gentil, que hubiera conocido e Irene sentía que ella tenía la capacidad de ser una madre semejante. ¡Qué maravilloso sería todo si pudiera casarse con Eddie y cuidar de él y de las niñas por el resto de su vida!
La culpa la invadió de repente e hizo pedazos aquella idea. Todavía no sepultaban a Krystyna y ahí estaba ella, deseosa de tomar su lugar. Se enjugó una lágrima, miró al cielo y susurró:
– Perdóname, Krystyna, lo siento.
Las niñas ya estaban listas y peinadas cuando Eddie bajó la escalera enfundado en su traje negro, con una camisa blanca muy bien planchada, una corbata a rayas y su alfiler de los Caballeros de Colón en la solapa. Llegó a la puerta precisamente en el instante en que uno de sus hermanos tocaba la primera campanada en la iglesia de San José, un recordatorio de que en treinta minutos comenzaría la misa funeraria de Krystyna.
– Bueno, supongo que ya es hora de irnos -comentó Eddie-. Las niñas se ven muy lindas, Irene.
Ella las tocó en la parte de atrás de la cabeza.
– Vayan con su papá -les susurró.
Atravesaron la cocina solemnemente y tomaron a su padre de la mano, él pensó que sin aquellas dos pequeñas manos en las suyas se habría echado al piso, se habría negado a salir de la casa, no habría tenido el ánimo para recorrer la acera, cruzar Main Street y contemplar aquel precioso rostro que yacía en el ataúd mientras la tapa de metal se cerraba para siempre sobre él.
Pero lo hizo, se sujetó de aquellas dos pequeñas manos y caminó mientras escuchaba el golpeteo de sus zapatos de charol en la acera; Irene los seguía a corta distancia. Al llegar a Main Street notó que mucha gente se dirigía a la capilla funeraria desde todas partes del pueblo.
La decisión de si debía dejar que Anne y Lucy vieran a Krystyna quedó resuelta cuando las niñas se mostraron reacias a acercarse y se soltaron de él. Comenzaban a llorar cuando Eddie las dejó con Irene en el fondo de la capilla funeraria para luego tomar su lugar al frente. El padre Kuzdek rezó las oraciones y cerró el ataúd, lo roció de agua bendita y lo sahumó con incienso. Los portadores del féretro lo sacaron hasta la carroza y la larga procesión de dolientes caminó la cuadra y media hasta la iglesia de San José. Eddie sujetaba de nuevo la mano de sus hijas.
Dentro de la iglesia, la hermana Regina esperaba con sus alumnos, que estaban sentados, pero no podían permanecer quietos. Aquella mañana no hubo misa de ocho. En vez de ello, todo el cuerpo estudiantil asistiría a la misa de réquiem.
Por fin, la procesión fúnebre pasó al lado de la banca de la hermana Regina; un monaguillo guiaba el camino con un crucifijo que sostenía en un largo poste de madera. Entonces, Lucy y Anne pasaron con su padre y la hermana Regina alcanzó a ver la expresión de desamparo en el rostro del señor Olczak, que las guiaba a una de las bancas del frente.
La misa comenzó.
– Concédeles el descanso eterno, ¡oh, Señor!…
Cuando el servicio terminó, la gente salió de la iglesia, acompañada por el tañido intermitente de la campana de duelo, que siguió sonando hasta que la carroza fúnebre se dirigió al cementerio.
La hermana Regina hubiera deseado ir hasta la tumba para decir algunas oraciones finales. Necesitaba estar con los demás, al igual que los otros amigos de Krystyna y su familia, pero la Santa Regla no se lo permitía.
Capítulo 4
Después de que pasó el funeral, toda la gente, sus padres, los padres de Krystyna, sus hermanos y hermanas, le decían a Eddie:
– Ven a la granja a pasar unos días. Ven con nosotros. No te quedes solo en tu casa.
Pero Eddie no tenía deseos de abandonar su casa, ni tampoco quería dejar de trabajar. Estar ocioso sólo lograría hacer que el tiempo pasara con más lentitud.
– Anne, Lucy -preguntó a sus hijas-, ¿quieren ir a pasar algunos días a la casa de la abuela Pribil o de la abuela Olczak?
– ¿Vendrás tú también? -le preguntó Anne.
– No, mi amor. Ya es tiempo de que yo vuelva al trabajo. No he ido en cuatro días y ya fue suficiente.
– Entonces quiero volver a casa contigo.
– También yo -aseguró Lucy.
Irene se acercó a Eddie.
– ¿Qué harás por la mañana, cuando tengas que estar en la iglesia antes ele que ellas salgan para la escuela?
– No sé.
– Yo podría ir, Eddie. Podría ir cualquier día… de hecho, todos los días, para darles su desayuno y vestirlas para la escuela.
– ¡Oh! No, Irene, eso sería mucho pedir.
– Me agradaría mucho hacerlo. Sé cómo las cuidaba Krystyna y puedo hacer lo mismo. Te aseguro que lo haría con gusto.
– Pero tendrías que conducir desde la granja todos los días.
– ¿Seis kilómetros? Eso no es nada. Puedo usar la camioneta vieja de papá.
Anne tiró de la manga de su padre.
– ¿Puede? ¿Sí?
– ¿Sí, papi? ¡Por favoooor! -repitió Lucy.
Eddie no hizo caso de la advertencia que pasó por su mente, y que desapareció ante las palabras de su cuñada. Se hallaba agotado física y emocionalmente y le pareció sencillo aceptar la solución que le proponía.
– Está bien, Irene. No podré pagarte mucho, pero…
– ¡Oh, por el amor de Dios! No seas tonto, Eddie. No aceptaría ni un centavo tuyo aunque me lo suplicaras. Son mis sobrinas y las amo -no añadió "y a ti también", pero lo pensó.
Él le apretó el brazo, la mitad en la manga y la mitad sobre la piel desnuda y respondió:
– Muchas gracias, Irene -palabras que lograron estremecerla.
Al día siguiente Irene llegó a las siete de la mañana. Él estaba a medio vestir y corrió a abrir la puerta con la camisa por fuera todavía. Irene llevaba puesto un poco de maquillaje y no se atrevió a mirarlo a los ojos.
Eddie la dejó en la cocina y cerró la puerta de su habitación cuando oyó que subía a despertar a las niñas.
Cuando terminó de vestirse y bajó, ella había preparado Coco-Wheats, cereal caliente para las niñas y avena, café y pan tostado para él. La mesa estaba puesta con un mantel de flores y colocó en ella la taza grande favorita de Eddie, crema y azúcar. Todo se hallaba listo y en su sitio. Las niñas ya estaban sentadas, todavía en pijama. Al lado de cada uno de sus tazones de cereal, Irene puso una de las pastillas de vitaminas que tomaban a diario.
Eddie se detuvo en seco en el umbral de la cocina y examinó la réplica perfecta de la rutina matutina de su esposa; de pronto dio cuenta de lo que estaba haciendo Irene. Quería gritarle que se marchara, que ella no era Krystyna, que no tenía que fingir que lo era… pero la necesitaba.

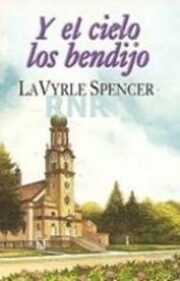
"Y el Cielo los Bendijo" отзывы
Отзывы читателей о книге "Y el Cielo los Bendijo". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Y el Cielo los Bendijo" друзьям в соцсетях.