Ella vio cómo se aliviaba la tensión de los hombros de Eddie.
– ¿Sabe algo, hermana? No ha habido una sola vez en la que no me haya sentido mejor después de hablar con usted -logró incluso dirigirle una sonrisa.
– Sí, claro, eso es… -la religiosa comprendió que pisaba terrenos prohibidos y terminó sin demasiada convicción-… es bueno, señor Olczak.
La hermana acercó una pila de trabajos de ortografía de los niños de cuarto grado al centro del escritorio y comenzó a corregirlos. Él vació el cubo de basura y en seguida comenzó a lavar la pizarras.
– Bueno, hermana Regina -le dijo cuando terminó-, la veré mañana.
– Sí, adiós, señor Olczak.
Cuando él se marchó, la hermana se quedó inmóvil, al darse cuenta del remolino de sentimientos y confusión que le había provocado el hombre que acababa de salir. Era el tipo de respuesta femenina que se había negado a sí misma cuando tomó los hábitos. Y estaba prohibida.
Entrelazó los dedos en un gesto que denotaba tensión. Bajó la cabeza hasta sus nudillos y cerró los ojos. "Dios mío", oró, "ayúdame a permanecer pura de corazón e inmaculada de cuerpo como tu bendita madre. Ayúdame a mantener los votos que he hecho y a resistir estos impulsos mundanos. Permite que me sienta satisfecha con la vida que he elegido, para que siempre pueda servirte con el corazón y el espíritu puro. Amén".
Cuando Eddie entró en su casa percibió el olor a pollo cocido y café. Irene se hallaba en la cocina y sacaba unos esponjados y blancos ravioles de una olla cuando él llegó a la puerta. Ella lo miró. Y él a ella.
Irene se sonrojó. Él frunció el entrecejo. Ella se dio cuenta de que estaba molesto y sintió mariposas en el estómago.
– Lucy quería ravioles -explicó en tono de disculpa.
– Lucy siempre quiere ravioles. Irene…
Ella se dirigió a la puerta trasera y llamó a las niñas, que estaban en su casita de juegos, a través de la malla.
– ¡Niñas! ¡Ya es hora de cenar!
– Irene, te agradezco tu ayuda, pero…
– No. No digas más. Sólo iba a poner la comida en la mesa y después me iba a marchar. Te lo aseguro, Eddie.
Aunque Irene trató de ocultar sus lágrimas, Eddie notó de inmediato que le brillaban en los ojos. Verla así lo hizo sentirse muy mal y terminó por ablandarse.
– Escucha, te tomaste la molestia de preparar esta magnífica cena. Es justo que te sientes y comas con nosotros.
Las niñas irrumpieron empujándose.
– ¿Ya están los ravioles? -exclamó Lucy.
La comida estaba servida en la mesa, caliente y con un olor delicioso, y aunque Irene le dirigió una mirada anhelante, lo hizo mientras retrocedía.
– Mamá me espera -le aseguró a Eddie. Luego se dirigió a sus sobrinas-: Niñas, asegúrense de lavarse bien antes de comer. Vengan a darme un abrazo. Adiós, corazón. Adiós, querida -las abrazó a las dos y en seguida salió a toda prisa.
Las niñas corrieron al lavabo para tomar la barra de jabón, mientras Eddie seguía a Irene hasta la puerta del frente; se sentía culpable por resentir su amabilidad. Recordó las palabras de la hermana Regina. Irene sólo pretendía ayudar. Además, probablemente necesitaba estar cerca de él y de las niñas para poder vencer su propia e inmensa pena.
La alcanzó y le puso una mano en el hombro.
– Irene.
– Eddie, no quise… bueno, tú sabes.
El le apretó el hombro y luego dejó caer la mano.
– Lo sé.
Ella se volvió a mirarlo.
– ¿Qué quieres que haga?
– Necesito tu ayuda, Irene -admitió Eddie con un suspiro.
– De acuerdo entonces. ¿Quieres que venga mañana?
– Sí, si no te molesta -respondió él, resignado.
Ella abrió la puerta y afirmó:
– Aquí estaré.
Eddie la miró salir corriendo hasta la camioneta que estaba estacionada junto a la acera. Irene subió y se marchó con una prisa poco usual en ella. Él se dio cuenta de lo mucho que la había lastimado sin querer.
La comida que Irene les había preparado estaba deliciosa. Apresuró a las niñas para que terminaran de cenar, le avisó a la señora Plotnik, su vecina de al lado, que saldrían a jugar con un grupo de chicos del rumbo y después corrió a la iglesia a tocar el ángelus. Cuando regresó a casa se puso a lavar los platos y llamó a las niñas para que tomaran su baño.
Llenó de agua la bañera y las dejó con órdenes de no tocar el talco de su madre. Un minuto después cerró la puerta del baño, pero ésta se abrió de nuevo y Anne salió y le tendió una nota.
– Mira lo que me encontré en el cesto de la ropa sucia, papá.
La nota estaba escrita con lápiz y la letra era casi ilegible. Sin hacer caso de los errores de ortografía y puntuación, la nota decía:
Eddie, me llebe tu ropa a casa para lavar Y puedes venir por ella mañana y ya estará planchada tía Katy.
La tía Katy Gaffke era hermana de su madre. Vivía a dos minutos a pie, de la casa de Eddie. Polaca de nacimiento, nunca había sido muy buena para escribir en el idioma del país que la acogió, pero él entendió el mensaje y el amor ocultos en aquel acto de caridad.
Al día siguiente, cuando pasó a verla a su casa, encontró sus camisas recién planchadas y colgadas en la puerta de la cocina, y a la tía Katy sentada en una mecedora baja, sin brazos, en su porche cerrado con cristal, profundamente dormida.
Se inclinó y le tocó el hombro.
– ¿Tía Katy?
Ella despertó con un ligero sobresalto.
– Eddie, no te oí llegar -lo vio y le dijo-: Siéntate, siéntate.
Se sentó en el sofá cama, que estaba cubierto con gruesos tapetes hechos en casa, que hacían que el colchón fuera casi tan duro como un banco de la iglesia.
– Aprecio mucho que hayas lavado y planchado nuestra ropa, tía Katy -comenzó él.
Ella hizo un gesto con la mano para restarle importancia.
– Me da algo qué hacer.
– Me gustaría pagarte.
– Tal vez te gustaría, pero no lo harás. Lo que es más, pretendo seguir yendo por tu ropa todos los lunes, cuando lavo la mía.
El se levantó y la besó en la frente. Luego volvió a sentarse. Su tía olía a jabón de lejía hecho en casa y a fiambre de cerdo.
– ¿Cómo están las niñas? -preguntó.
– Irene viene por las mañanas a vestirlas para la escuela.
– ¿Y por las tardes?
– Ha estado viniendo también, pero creo que es mucho pedirle.
– Diles que vengan conmigo. Jugarán aquí después de la escuela tan bien como lo harían en su propia casa.
– ¿Estás segura?
– Me harán compañía. Los días se han vuelto muy largos para mí desde que tu tío Tony murió.
– ¿De verdad estás segura, tía Katy?
– Todavía no han aprendido a hacer tapetes caseros, ¿verdad?
– No.
– Bueno, tienen que aprender, ¿no lo crees? Yo las mantendré ocupadas. Cuenta con ello.
Y así fue como establecieron una rutina. Por las mañanas Irene llegaba antes de la hora de la escuela y por las tardes la tía Katy las cuidaba. Preparaba la cena para los cuatro y les enseñó a las niñas a secar los platos. El día de lavado Eddie corría hasta la casa de su tía a media mañana y le ayudaba a sacar y vaciar en el patio las tinas en las que lavaba. Los sábados limpiaba su propia casa. Las niñas aprendieron a sacudir y a desempolvar las alfombras. Los domingos se peinaban ellas mismas lo mejor que podían. Y los días de escuela, a las cuatro, Eddie no tenía nada de qué preocuparse.
Browerville era un pueblo pequeño y seguro donde los padres vigilaban a todos los niños por igual, no sólo a los suyos. Cada adulto del pueblo sabía no sólo cómo se llamaban todos los pequeños, sino que también conocía el nombre de sus perros. Las puertas nunca estaban cerradas, así que las niñas podían entrar en cualquier casa y pedir lo que necesitaran. Si se caían y requerían de una tirilla, alguien de seguro se las pondría. Si les diera hambre y quisieran un bocadillo, cualquiera les habría ofrecido un vaso de leche y galletas. Si se sintieran tristes y necesitaran a su madre, siempre habría un par de brazos amorosos que las consolarían.
Sí, sus amigos, vecinos y parientes se ocupaban de todo. De todo, menos de la soledad.
Capítulo 5
Terminó septiembre y las hojas comenzaron a cambiar. Como cada año, en octubre, los diferentes grupos de la parroquia unían sus esfuerzos para poner un bazar de otoño. Se llevaba a cabo un domingo, después de la segunda misa, en el Salón Paderewski. Las señoras preparaban una comida abundante con los alimentos de la cosecha de otoño: pollos, tartas, verduras y panes. La Sociedad de San José instalaba un puesto en el que vendía productos ornamentales: mantelitos para la mesa, carpetas tejidas para las cómodas y toallas bordadas para secar los platos. La Sociedad del Sagrado Corazón tenía una venta de pasteles y la Sociedad del Altar estaba a cargo del juego de lotería. Los Caballeros de Colón operaban una ruleta y en el extremo oeste de la escuela, al lado del baño de los chicos, los Caballeros de Colón tenían también un jardín de cerveza.
Eddie se hallaba ahí; iba ya en su segunda botella de Glueks cuando Romaine lo encontró.
– Y, ¿cómo va todo, Eddie? -le preguntó.
Eddie tomó otro trago de cerveza.
– Solitario, Romaine, solitario.
– Vamos a ir a un baile el próximo sábado. ¿Quieres ir?
– No… es demasiado pronto.
– De acuerdo, pero le prometí a Irene que te preguntaría.
– ¿A Irene?
– Sí. Me dijo que si tú ibas, ella nos acompañaría.
– Irene -murmuró Eddie para sí mientras movía la cabeza de un lado a otro.
– Es una buena mujer. Y siempre le has gustado, Eddie.
– Sí, lo sé -Eddie dio otro trago a su botella.
– Extraña a Krystyna casi tanto como tú, Eddie.
– Es sólo que ya no siento deseos de bailar -respondió.
Romaine lo sujetó del hombro y le dijo:
– De acuerdo, pero avísanos cuando te vuelvan las ganas.
– Sí, seguro.
Habían puesto varias mesas al centro del salón y la mirada de Eddie se paseaba de una a otra. La gente se turnaba para comer; al terminar dejaba las sillas plegables de madera fuera de su lugar. Eddie reaccionó como conserje: se dirigió al área del comedor y fue metiendo las sillas debajo de las mesas por donde pasaba. En el extremo noroeste, el más retirado, estaban todas las monjas. Ocupaban la misma mesa cada año.
Su atención se centró en la hermana Regina. Había estado actuando de modo extraño cuando se veían. Ya nunca la hallaba en el salón después de clases cuando él iba a limpiarlo; extrañaba su presencia y su charla. Siempre que se encontraban al pasar, ella se rehusaba a mirarlo a los ojos. Si no supiera que estaba equivocado, habría pensado que ella le tenía miedo.
Miró a las monjas que llevaban sus platos a la mesa. Cuando todas estuvieron sentadas, él se acercó y les preguntó:
– ¿Puedo traerles algo, hermanas?
La anciana monja Ignatius le respondió:
– Sí, señor Olczak, ¿podría traerme un café, por favor?
– De inmediato hermana. ¿Alguien más?
La hermana Gregory sonrió y dijo:
– Sí, por favor, señor Olczak.
La hermana Regina se negaba a mirarlo.
– ¿Café para usted, hermana Regina? -le preguntó, y por fin ella tuvo que verlo.
Y fue entonces cuando Eddie lo comprendió. Se dio cuenta perfectamente de que ella estaba sonrojada, de lo encendidas que tenía las mejillas contra el blanco puro y rígido de su velo, y de que no podía sostenerle la mirada.
– Sí, gracias, señor Olczak -respondió ella casi en un susurro mientras desviaba a toda prisa la mirada, con mucha timidez. Siempre había sido reservada, guardaba la distancia, su voz era suave y mantenía una actitud de retraimiento, pero ese día era distinto. Se mostró tímida, como había visto que Irene hacía algunas veces. Precisamente como una mujer que trata de sobreponerse a un enamoramiento.
"Pero eso no es posible", pensó. "¡Ella es monja!" La posibilidad lo dejó tan desconcertado que corrió a buscar el café con el corazón en la boca.
– ¡Tres cafés para las monjas! -ordenó al tiempo que se colaba en la fila sin pedir siquiera disculpas.
¿Y si las otras la veían sonrojarse y se ponían nerviosas y sospechaban lo mismo que él? No tenía ni la menor idea de lo que le hacían a una monja si descubrían que le gustaba un hombre.
Cuando llevó el café le entregó una taza a la hermana Regina antes que a nadie, con toda intención; luego rodeó la mesa, con las otras dos tazas, para poder verla.
– Bueno, si quieren algo más, sólo silben -comentó.
Todas le respondieron y le dieron las gracias, menos la hermana Regina. Ella mantenía la vista fija en el plato, como si no se atreviera a mirarlo a los ojos.
Algo dentro de Eddie estalló.
Y no fue su ego. Tampoco su virilidad. En pocas palabras, fue miedo simple y llano.

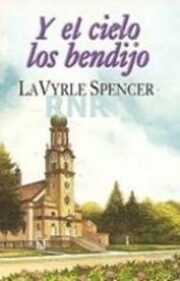
"Y el Cielo los Bendijo" отзывы
Отзывы читателей о книге "Y el Cielo los Bendijo". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Y el Cielo los Bendijo" друзьям в соцсетях.