«¿Quién de los dos es aún mi esposo?» Esa era la pregunta que más urgente respuesta exigía.
Media hora después tenía la respuesta. Salió de la oficina de Ezra Merrill, el abogado de la isla, sintiendo que no podía enfrentarse otra vez a la casa, llena de tantos recuerdos. Y aunque tenía veinticuatro años, y también era madre, la impulsó el ansia de correr a los brazos de su propia madre.
Dejando a Josh en la casa de los Ryerson, Laura recorrió el camino hasta la casa plateada y castaña de la calle Brimstone, donde había crecido. Al regresar, los recuerdos se hicieron más fuertes: Rye, ella y Dan saliendo y entrando cuando se les antojaba, en aquellos tiempos, antes de haber establecido compromisos. La nostalgia le provocó un profundo deseo de hablar de aquellos tiempos con alguien que los conociera desde el principio.
Pero apenas acababa de poner un pie en la sala de su madre cuando comprendió que Dahlia Traherne no le serviría de gran ayuda.
Dahlia casi no podía hacerse cargo de las decisiones cotidianas de su propia vida, y mucho menos dar consejo a otros acerca de cómo conducir las suyas. Eterna quejosa, había aprendido a hacer su voluntad por medio de los permanentes lamentos acerca de los problemas más insignificantes; y cuando no surgían trivialidades, inventaba problemas imaginarios.
Elias, su esposo, había nacido en la isla y era fabricante de velas; había cosido lonas toda su vida, aunque nunca navegó bajo ninguna de ellas, pues ante la mera mención de embarcarse, Dahlia inventaba una nueva enfermedad, obligándolo a prometer que jamás la dejaría. Había muerto cuando Laura tenía doce años, y había quienes decían que Dahlia lo había llevado a una muerte precoz con su hábito de quejarse y su hipocondría, pero que, probablemente, él murió feliz de poder huir de ella. Algunos opinaban que Dahlia debería haber sido más severa con la hija tras la muerte de Elias Traherne, pues la muchacha vagabundeaba, salvaje, por toda la isla, detrás de los varones, adquiriendo las costumbres menos femeninas posibles, sin que la madre hiciera el más mínimo esfuerzo para controlarla. Y otros, más condescendientes, aludían al carácter débil de Dahlia, señalando:
– Bueno, a fin de cuentas, ella no es de la isla.
No, Dahlia no había nacido en la isla, si bien hacía treinta y dos años que vivía allí. Pero aunque viviese en Nantucket otros cien, seguiría sufriendo el estigma del que no podía librarse persona alguna nacida en el continente, pues si uno era de fuera de la isla, lo era por siempre. Tal vez la percepción de ese retorcido desprecio hizo que la mujer perdiese la confianza y se volviera tan débil y plañidera.
Saludó a su hija, resollando con el etéreo gemido de un órgano de feria.
– Caramba, Laury, hoy no esperaba verte.
– Madre, ¿puedo hablar contigo?
La expresión de Laura le hizo sospechar que había problemas, y pareció vacilar, como renuente a dejar pasar a su hija. Pero Laura se metió dentro, se derrumbó sobre un banco, junto a la mesa, y exhaló un enorme suspiro, diciendo con voz trémula:
– Rye está vivo.
Dahlia sintió una punzada entre los ojos.
– Oh, no.
– Oh, sí, y está de regreso en Nantucket.
– ¡Oh, válgame Dios!. ¡Oh, Dios…, por qué… qué…!
Se llevó las manos a la frente, y luego se masajeó las sienes, pero antes de que pudiese rastrear algún remedio, Laura se precipitó. La historia completa salió a tropezones, y mucho antes de que concluyese, la expresión de desasosiego de Dahlia se había convertido en alarma.
– No… no irás a… a verlo, ¿verdad, Laury?
Desalentada, Laura observó a la mujer que estaba al otro lado de la mesa.
– Oh, madre, ya lo he visto. Y aun cuando no lo hubiese hecho, ¿cómo podría evitarlo en una isla del tamaño de Nantucket?
– Pe-pero, ¿qué pensará Dan?
Laura contuvo las ganas de gritar: «¿Y qué hay de mí? ¿Qué pasa con lo que yo pienso? Ni siquiera me lo has preguntado». Lo que respondió, en tono neutro, fue:
– Dan también lo vio. Rye fue a la casa.
– ¡A la casa… oh, Dios…! -Los dedos de Dahlia pasaron de las sienes a los labios trémulos- ¿Qué dirá la gente?
El problema fundamental de Dahlia siempre había sido la inseguridad. Laura comprendió su estupidez al esperar que su madre analizara una situación en que Daniel Morgan era la personificación de la seguridad, que había sido el apoyo fuerte en la vida de Laura durante tanto tiempo, mientras que Rye se había marchado dejándola «desamparada», como solía decir Dahlia. Pero Laura no pudo evitar admitir:
– Ya he hablado con Ezra Merrill, y me he enterado de que Dan sigue siendo mi esposo legal. -Dirigió a la madre una mirada afligida, que pedía consuelo-. Pero yo… yo todavía siento algo por Rye.
Dahlia levantó las manos de inmediato.
– ¡Shh! No digas semejante cosa, pues sólo traerá problemas. ¡No deberías de haberlo visto nunca!
Laura se exasperó.
– Madre, la casa es de Rye. Josh es su hijo. Es imposible dejarlo al margen.
– ¡Pero, él podría… podría quitarte todo!
– ¡Madre, cómo puedes pensar semejante cosa de Rye!
Qué típico de Dahlia preocuparse por algo así en un momento como ese. Laura se levantó de un salto y empezó a pasearse.
– Laury, no tienes que alterarte. ¿Te sientes bien? Tendré que hablar con Dan para que te consiga unas gotas calmantes…
– ¡No me pasa nada malo!
Pero a una mujer capaz de conjurar cualquier dolor conveniente ante la sola mención de algo desagradable, le parecía imperativo descubrir un remedio. Se adelantó y apoyó la palma en la frente de su hija, y esta se apresuró a apartarse a un costado.
– Oh, madre, por favor.
Dejó caer la mano. La cara contraída, con su sempiterna expresión de sufrimiento, ganó nuevas arrugas. Irritada por la incapacidad de la madre de afrontar la situación o de simpatizar con ella, se sintió al borde de las lágrimas.
«Oh, madre, ¿acaso no entiendes lo que necesito? Necesito que me tranquilices, sentir tu mejilla sobre mi pelo. Necesito volver contigo al pasado, para poder comprender el presente».
Pero Dahlia nunca había sido una influencia bienhechora; ¿qué la indujo a creer que en el presente lo sería? Su parloteo agitado no hacía más que empeorar las cosas, y Laura no se sorprendió cuando su madre se acercó a una silla, se apoyó el dorso de la mano en la frente y dijo:
– Oh, Laury, me temo que está dándome un terrible dolor de cabeza. ¿Podrías prepararme una tisana? Allí… -Agitó una mano débil-. En el estante encontrarás raíces de valeriana y anís. Mézclalas con un poco de agua… por favor.
Ya estaba sin aliento.
En consecuencia, Laura tuvo que administrarle un remedio a su madre en lugar de recibir consuelo y, cuando se fue de la casa de la calle Brimstone, a ella también le dolía la cabeza. Volvió al hogar, y pasó una tarde plagada de tensión, reflexionando acerca del pasado y preocupándose por el futuro.
Al final de la jornada, cuando Dan volvió, examinó la sala con la mirada, como si esperase encontrar allí a Rye. Colgó la chaqueta y sorprendió la mirada de Laura desde el otro extremo de la habitación, pero ninguno de los dos pudo hablar.
La mirada de Dan la siguió, mientras llevaba la cena a la mesa, pero durante la comida perduró el clima tenso, y evitaron mencionar a Rye Dalton.
Pero, más tarde, con la agudeza intuitiva de los niños, Josh disparó una pregunta que mató dos pájaros de un tiro. Dan estaba sentado ante el pequeño escritorio de roble con la pluma en la mano, mientras Josh, inclinándose sobre el regazo, preguntó:
– ¿Por qué mamá se asustó cuando vino ese hombre?
La entrada en el libro de cuentas se torció. A continuación, la mano de Dan dejó de moverse sobre la página, y la de Laura sobre su labor de ganchillo. Las miradas de ambos se toparon, y Laura dejó caer la vista.
– ¿Por qué no se lo preguntas a mamá? -sugirió Dan, viendo cómo un fuerte sonrojo subía por las mejillas de Laura, y él volvía a preguntarse qué habría pasado entre Rye y ella cuando llegó.
Josh fue corriendo a donde estaba su madre, y se tiró sobre su regazo.
– Mamá, ¿ese hombre te asusta?
– No, querido, en absoluto.
Revolvió el pelo del niño.
– Dio la impresión de que sí. Tenías los ojos agrandados, y te apartaste de él de un salto, igual que me haces saltar a mí cuando me acerco demasiado al fuego.
– Estaba sorprendida, no asustada, y no me aparté de él. Estábamos hablando, eso es todo. -Pero la culpa encendió sus mejillas con un tono más intenso aún, y supo que Dan no le quitaba la vista de encima. Se enfrascó en el ganchillo como si tuviese que terminar la labor antes de acostarse-. Creo que ya es hora de que tus soldados marchen al estante y te pongas la camisa de dormir.
– Tú y papá tenéis que conversar de cosas de grandes, ¿eh?
Laura no pudo ocultar una sonrisa. Josh era un niño brillante y perspicaz, aunque a veces tenía ganas de amordazarlo por sus inocentes comentarios. De todos modos, entre Laura y Dan había una incomodidad que hubiese estado presente con o sin el comentario de Josh, y a medida que se acercaba la hora de dormir, se hacía más palpable. Para cuando se retiraron a su dormitorio, Laura se sentía como si estuviese caminando sobre anzuelos. Y, para empeorar las cosas, se presentaba el problema de desvestirse.
La ropa estaba hecha para señoras que tuviesen doncellas; tanto los vestidos como los corsés con ballenas iban atados a la espalda, de modo que era imposible ponérselos o quitárselos sin ayuda. Cuando Dan insistió en que se comprara tales vestidos en lugar de confeccionárselos ella misma, Laura protestó, pero como su deseo de proporcionarle una vida cómoda era feroz, no tuvo más remedio que acceder y comprarse esas prendas, aunque dos veces por día necesitara la ayuda del esposo para quitarse y ponerse esas ropas infernales.
Pero esa noche sentía muy pocas ganas de pedirle ese favor, si bien se había convertido en un ritual nocturno, tan automático como apagar la última vela.
Esa noche, en cambio, era diferente.
Dan dejó la vela sobre la cómoda, deshizo el nudo de la corbata y la colgó del poste de la cama, seguida por la camisa. Laura, envuelta como un pavo relleno, se rebeló contra ese aprieto femenino. ¿Por qué las mujeres tenían que sufrir ropa tan absurda y restrictiva de sus movimientos? Los hombres no tenían que lidiar con tales incomodidades.
Cuánto deseaba poder desvestirse con discreción, ponerse el camisón y meterse bajo las mantas. Sin embargo, no tuvo más remedio que pedir:
– Dan, ¿puedes aflojarme los lazos, por favor?
Se horrorizó al ver que el rostro del hombre se ponía rojo. Se dio la vuelta, dándole la espalda. ¡Después de haber estado desatándole los lazos durante cuatro años se ruborizaba!
Soltó los ganchos metálicos de la espalda del vestido y tiró de los lazos, que pasaban por ojales en toda la espalda del corsé. Lo sintió dudar, y murmurar por lo bajo. Cuando al fin estuvo libre, se quitó la prenda, dejó el corsé sobre el baúl de madera, y desabotonó las enaguas. Ya no le quedaba más que el calzón, que se abotonaba en la cintura, y la camisa… que se ataba en el frente, con una cinta de satén.
Había tenido las arrugas de la camisa aplastadas toda el día contra la piel, dejándole una red de marcas rojas que le escocían mucho. Dan se burlaba de ella con frecuencia, cuando se metía en la cama y empezaba a rascarse de inmediato.
Pero esa noche, después de que él se pusiera la camisa de noche y ella el camisón, todo fue silencio; espalda con espalda, yacían bajo las mantas y lo único que quedaba era el olor del humo de la vela. Desde afuera llegaba el incesante rumor del mar lavando la tierra, y de más cerca, el cloqueo del chotacabras, que siempre precede a su canto. Cloqueó de nuevo y Laura, acostada en la oscuridad, estaba tan tensa como Dan, diciéndose que muchas noches se habían dormido sin tocarse. ¿Por qué esta vez era tan consciente de ello?
Lo oyó tragar saliva. Le picaba la espalda, pero se esforzó por dejar las manos quietas. El silencio se extendió hasta que, al fin, cuando el chotacabras había gritado por centésima vez, Laura buscó la mano de Dan. Él la agarró como si fuese una soga salvavidas, y la apretó con tanta fuerza que le crujieron los nudillos y, al mismo tiempo, desde ese costado de la cama llegaba un sonido gutural, mitad de alivio, mitad de desesperación. Oyó el susurro de la almohada de plumas cuando el hombre se volvió de cara a ella, y clavó el pulgar en el dorso de la mano de ella con posesiva angustia.
Cuando al fin habló, lo hizo con voz gutural por la emoción:
– Laura, estoy asustado.
Ella sintió como si se le clavara una espina en el corazón.
– No te asustes -lo tranquilizó, aunque ella también lo estaba. Había cosas que él no podía decir, no estaba dispuesto a decir, sobreentendidos que ninguno de los dos admitió jamás pero que, de pronto, estaban implícitos entre ellos.

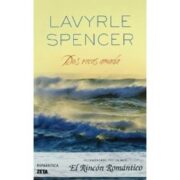
"Dos Veces Amada" отзывы
Отзывы читателей о книге "Dos Veces Amada". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Dos Veces Amada" друзьям в соцсетях.