Karl miró al muchacho tan frágil, tan flaco, tan joven, tan dispuesto. No quería que la buena disposición del chico influyera sobre su decisión con respecto a Anna.
– Ve con el padre y con Anna. Has tenido un largo viaje y todavía no ha terminado.
La mirada en los ojos de James expresaba una duda: “¿El resto del viaje me llevará de regreso a Boston o a su casa?”. Karl apartó la mirada pues todavía no tenía la respuesta.
Observando sus anchos hombros desaparecer por la puerta, Anna sintió un repentino deseo de complacerlo, por el bien de James. El muchacho nunca había conocido un padre, y este hombre sería la mejor influencia que un muchacho de su edad pudiera tener. Aun después de haberse ido, la imagen de su vigorosa espalda quedó grabada en la mente de Anna.
Una mujer india les sirvió un delicioso guiso de maíz y carne. Anna y James casi devoraron la comida. Desde el otro lado de la mesa, Karl estudiaba ahora a Anna con más atención. Su cara era bastante atrayente pero su vestido no le gustaba para nada, y su cabello parecía salvaje y muy desordenado, nada que ver con las prolijas coronas de trenzas que estaba acostumbrado a ver en las mujeres suecas.
Repentinamente, Anna levantó la mirada y lo descubrió observándola. De inmediato, comenzó a comer más lentamente.
Pero la palabra “hambre” seguía en la mente de Karl tal como ella la había dicho antes. Se le notaban los huesos de los hombros por debajo del vestido, y los nudillos eran demasiado grandes para esas manos tan delgadas; pensó, entonces, en el hambre que debió de haber sufrido en Boston. El muchacho también se veía extremadamente flaco y los ojos parecían demasiado grandes para sus órbitas. Karl trató de rechazar estas imágenes, mientras comía, pero una y otra vez se le presentaban delante de los ojos.
Después de la cena, el padre Pierrot pidió a la india que preparara unos jergones en el piso para sus tres invitados. Una vez que estuvieron dispuestos, la mujer volvió y condujo a Anna y a James a sus camas, mientras que Karl se quedó para hablar con el padre Pierrot.
Les habían improvisado unas camas con paja y pieles de búfalo, que los hermanos encontraron muy confortables; luego se dispusieron a considerar, con cierta tristeza, su situación futura.
Estaba todo muy oscuro y silencioso; la noche parecía cargada de pensamientos no expresados. Por fin, James preguntó:
– ¿Piensas que nos mandará de vuelta?
– No sé -admitió Anna.
James se dio cuenta, por su voz, de que estaba muy preocupada.
– Estoy aterrado, Anna -confesó él.
– Yo también -admitió ella.
– Pero parece un hombre justo -agregó James, necesitado de aferrarse a una esperanza-. Lo sabremos por la mañana.
Otra vez se hizo silencio, pero ninguno de los dos se había dormido.
– ¿Anna? -La débil voz de James denotaba preocupación.
– ¿Qué quieres, ahora?
– No debiste haber mentido sobre las otras cosas. Tenías que haberlo admitido cuando te lo preguntó.
– ¿Sobre qué otras cosas? -le preguntó, conteniendo el aliento por temor a que él conociera el peor y más imperdonable de sus secretos.
Sin embargo, James nombró sólo los otros:
– Que no sabes escribir, que yo era el que escribía las cartas, y dónde vivíamos.
– Tenía miedo de decir la verdad.
– Pero la descubrirá. Es forzoso que la descubra.
– Pero la descubrirá demasiado tarde, si tenemos suerte.
– Eso no es lo correcto, Anna.
Anna se quedó mirando en la oscuridad, sintiendo que el llanto se le atravesaba en la garganta.
– Lo sé. ¿Pero desde cuándo lo correcto está de nuestra parte?
No, admitió James para sí mismo, lo correcto nunca había estado de su parte. Pero tampoco creía que si seguían mintiendo, se beneficiarían. Sabía que debió de haber sido terrible para Karl verlo llegar con Anna; un chico de cuya existencia no tenía la menor noción. Luego, el pobre Karl se entera de que Anna tiene diecisiete años en lugar de veinticinco, de que no sabe hacer nada en la casa. James reconoció que Karl lo había tomado todo mejor de lo que lo hubieran hecho la mayoría de los hombres.
– ¿Qué piensas de él, Anna? -preguntó con calma.
– ¡Ah, cállate y duerme de una vez! -exclamó Anna con la voz ahogada.
Luego escondió la cara entre los brazos para ahogar un sollozo, al recordar la expresión ingenua y expectante con la que Karl la había recibido; el modo como la había ayudado a bajar de la carreta, al principio, y el ofrecimiento de que se comprara lo que quisiera en el almacén. Sí, a ella le gustaba Karl. Pero al mismo tiempo estaba muerta de miedo. Después de todo, él era un hombre.
Capítulo 3
– Padre Pierrot, debo hablarle como amigo y como sacerdote. Tengo un problema con respecto a Anna.
Los dos se habían instalado en la sala de estar, detrás de la escuela, fumando amistosamente pipas perfumadas con tabaco indio.
– Ah, Karl, me di cuenta de que estabas preocupado apenas te vi llegar. ¿Acaso te asaltan las dudas de último minuto?
– Sí, claro, pero no las que usted se imagina -suspiró Karl-. Usted sabe cuántos meses llevó traer a Anna a este lugar. También sabe que preparé un buen hogar para ella y que tengo planes para uno mejor. Hace ya tiempo que estoy más que preparado para una esposa. Todos estos meses estuve soñando con su llegada. Pero creo que fui un poco crédulo, padre. Soñé que ella era algo que no es, y ahora descubro que me ha mentido en muchas cosas.
– ¿No era un riesgo que debías correr al cortejarla por carta?
– Sí, es verdad. Sin embargo, no es un buen modo de comenzar la vida de casados. Pienso que no deseo una esposa mentirosa, aunque deseo una esposa, y ella es la única disponible.
– ¿Acerca de qué te ha mentido, amigo?
– La primera es una mentira por omisión. Este hermano suyo, James, fue una completa sorpresa para mí hoy. No me había hablado de él. Según pienso, ella sabía que yo no querría tener a un chico de esa edad con nosotros, siendo recién casados.
– ¿Los enviarías de vuelta por eso?
– Sólo los amenacé pero no creo que pueda soportar la soledad un año más mientras trato de encontrar otra esposa. Perdone, padre, tal vez no debiera decirle esto, pero ya tengo veinticinco años; hace dos años que estoy solo, desde que dejé Suecia; estoy ansioso por constituir una familia. Hay épocas, sobre todo en el invierno, cuando estoy sitiado por la nieve durante días sin ninguna compañía y…
Karl sostenía la pipa en su mano enorme, acariciando con el pulgar la madera lustrosa y contemplando la voluta de humo que subía. Recordaba amargamente el vacío de esas noches de invierno.
Cuando levantó la mirada, encontró a su amigo mirándolo fijo y sonriendo tímidamente; Karl apoyó el codo en una rodilla y se sostuvo el mentón con la mano.
– Sabe, padre, a veces hago entrar a la cabra para que no se congele en la ventisca y así tengo alguien con quien hablar. Pero pobre Nanna, creo que se cansa de oír al tonto de su amo penando por compañía humana.
– Lo comprendo, Karl. No necesitas disculparte por tus necesidades. No es un deshonor querer una esposa para las largas noches de invierno y para fundar una familia. Tampoco es un deshonor querer iniciar la vida de casado con tiempo como para conocerse en la intimidad.
– Sin embargo, me siento mezquino por rechazar al chico.
– ¿Quién no?
– ¿Usted, no, padre, si estuviera en mi lugar? -Karl no podía admitir que un sacerdote tuviera tales fallas humanas.
– Tal vez. Por otra parte, lo pondría en la balanza junto a la utilidad que me prestaría el chico aquí, en esta soledad. Podría ser más que una ayuda. Con el tiempo, podría ser un amigo, quizás hasta una especie de parachoques.
– ¿Qué significa “parachoques”, padre?
– Míralo de este modo, Karl -dijo el sacerdote, reclinándose con aire filosófico-. ¿Piensas que si te casas con Anna, todos tus males desaparecerán mágicamente y ella será todas esas cosas que te imaginaste? No lo creo. Pienso que, siendo extraños, discutirán muchas veces antes de conocerse y aceptarse como son. Es allí donde es necesaria la presencia de un tercero que actúe como mediador o conciliador o como simple amigo.
– Esto no se me había ocurrido, pero veo que usted tiene razón. Parece que nos hubiera estado escuchando hoy a Anna y a mí hablar con el ánimo totalmente alterado.
– ¿Se dijeron cosas?
– Sí. Pero el chico estaba ahí, así que nos dijimos menos cosas de las que pensábamos.
– Dejando de lado que el chico haya venido sin ser invitado, ¿qué piensas de él?
– Parece deseoso de aprender y prometió trabajar mucho.
– No podría haberle ido mejor al tenerte como maestro, Karl. Bajo tu tutela, creo que el joven James aprenderá rápidamente. ¿No pensaste que te sentirías gratificado, si le enseñaras?
Los dos fumaban sus pipas en amistoso silencio. Karl pensó en lo que el sacerdote le dijo del muchacho. La idea de tener que enseñarle, de nutrirlo, era un desafío. Karl pensó en la casa de troncos y lo que llevaría construirla; se imaginaba trabajando junto al muchacho, con el torso desnudo al sol; se imaginaba la primera, la segunda, la tercera hilera de troncos, cada vez más alta, y ellos dos bromeando y trabajando juntos. Podría enseñarle mucho al chico sobre los bosques, así como su padre le había enseñado a él.
– ¿Karl?
Una perezosa voluta de humo quedó flotando con la palabra.
– ¿Hum…? -dijo Karl, ausente, totalmente perdido en sus pensamientos.
– Hay algo que debo saber, pero te lo pregunto para que pienses en forma realista sobre todo esto.
– Sí, bueno, pregunte.
– ¿Pensaste en mandar a la chica de vuelta porque algo te desilusionó cuando la viste? Este aspecto es tan importante como los otros, hablando de casamiento. La trajiste aquí sin conocerla, con muchas esperanzas. Si la encuentras desagradable, esto traería muchas dificultades a tu matrimonio. Debes ver esto considerando que eres un ser humano, Karl; como tal, tienes derecho a la duda y al escepticismo, a que ella te guste o no. También creo que eres un hombre que hace prevalecer los principios sobre los gustos, y la conservarías a tu lado por deber, si pensaras que estás obligado a ello.
Karl descubrió en ese momento la faceta humana del padre Pierrot, que tanto necesitaba.
– Oh, no, padre. La encuentro muy atractiva, sólo un poco delgada. Pero su cara… ella… yo…
Era difícil expresarle a este sacerdote los sentimientos que lo habían sacudido cuando la vio por primera vez, cuando le tomó la mano para ayudarla a bajar de la carreta, cuando sintió las delgadas caderas y la estrecha cintura al dar ella el salto. Le era difícil apartar esos sentimientos de la idea de lo carnal, y no deseaba ser crudo delante de su amigo, el sacerdote.
– Me gustó lo que vi, padre, pero traté de usar mi razón. No debería importarme su apariencia, debería en cambio…
– ¡Por supuesto que importa! -lo interrumpió el sacerdote, incorporándose de un salto-. Karl, no me hagas pasar por tonto, sería la primera vez desde que te conozco. Mirarás a esa mujer muchas veces, si te casas con ella. ¿Qué tonto no querría sentirse complacido con lo que ve?
Karl rió.
– Me sorprende, padre. Nunca hubiera imaginado, desde que lo conozco, que fuera tan comprensivo con los asuntos del corazón.
El sacerdote también rió.
– Fui hombre, primero; después, sacerdote.
Karl lo miró ahora directo a los ojos, sin reír.
– Entonces debo admitir que me gusta su apariencia. Tal vez demasiado. Puede que no use tanto la razón cuando juzgue sus otras mentiras.
– Cuéntame -dijo el sacerdote, simplemente, y volvió a sentarse.
– Es sólo una niña. Yo esperaba toda una mujer de veinticinco años. Pero Anna me mintió; tiene diecisiete.
– ¿Pero acaso no vino aquí a casarse contigo por propia decisión?
– No, exactamente. Creo que ella y el niño estaban desamparados y yo era su último recurso. Sí, Anna vino para casarse pero pienso que eligió el menor de los males.
– ¿Te lo dijo ella?
– No tan así. Me rogó que no los mandara de vuelta pero, mientras me lo pedía, noté lo joven que es y lo asustada que está. No creo que se dé cuenta de lo que implica ser una esposa.
– Karl, te estás agregando una preocupación innecesaria. ¿Por qué no dejas que ella juzgue si es lo suficientemente madura para casarse?
– Pero diecisiete años, padre… Admitió que sabe muy poco del manejo de la casa y de cocina. Tendría tanto para enseñarle, también.
– Sería un desafío, Karl, pero podría ser divertido con una chica entusiasta.
– También podría ser un error con una chica entusiasta.
– Karl, ¿te pusiste a pensar por qué mintió? Si ella y el muchacho recurrieron a ti como su última esperanza, ya veo por qué sintió la necesidad de mentir para llegar aquí. Aunque yo no apruebo para nada las mentiras, Karl, creo que tal vez sean perdonables de acuerdo con las circunstancias. Creo que debes preguntarte a ti mismo si Anna no es en el fondo una mujer honesta forzada a mentir por las circunstancias. Quizá, Karl, la estés juzgando demasiado severamente, pues piensas sólo en ti.

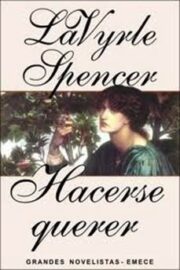
"Hacerse Querer" отзывы
Отзывы читателей о книге "Hacerse Querer". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Hacerse Querer" друзьям в соцсетях.