La casa
A mis amados hijos,
Beatie, Trevor, Todd, Nick, Sam,
Victoria, Vanessa, Maxx y Zara,
que vuestras vidas y hogares sean dichosos,
que vuestra historia sea algo que valoréis
y que todas las personas que entren en vuestra vida
os traten con ternura, bondad, amor y respeto.
Sed siempre amados y bienaventurados.
Os quiero,
Mamá/D. S.
1
Sarah Anderson salió de su despacho a las nueve y media de la mañana de un martes de junio para acudir a su cita de las diez con Stanley Perlman. Cruzó con paso ágil la puerta del edificio de One Market Plaza, bajó del bordillo y detuvo un taxi. Como siempre, se le pasó por la cabeza que uno de esos días, cuando se vieran, sería realmente por última vez. Stanley siempre se lo decía. Sarah había empezado a creer que Perlman viviría eternamente, pese a las protestas de él y al paso implacable del tiempo. Su bufete de abogados llevaba más de medio siglo ocupándose de los asuntos de Stanley. Sarah, que tenía treinta y ocho años y hacía dos que era socia del bufete, era su abogada en temas patrimoniales y fiscales desde hacía tres años: había heredado a Stanley como cliente cuando su anterior abogado falleció.
Stanley los había sobrevivido a todos. Tenía noventa y ocho años, aunque a veces costaba creerlo: conservaba la mente tan despierta como siempre, leía con voracidad y estaba al corriente de todos los cambios en las leyes tributarias. Era un cliente estimulante y ameno, y había sido un genio de los negocios durante toda su vida. Lo único que había cambiado con los años era que su cuerpo había empezado a fallarle, pero no su mente. Llevaba cerca de siete postrado en la cama, atendido por cinco enfermeras, tres fijas repartidas en turnos de ocho horas y dos suplentes. Con todo, estaba a gusto casi siempre, aunque hacía años que no salía de casa. Otras personas lo encontraban irascible y cascarrabias, pero Sarah lo apreciaba y admiraba; pensaba que era un hombre excepcional.
Tras indicarle al taxista la dirección de la calle Scott, se incorporaron al tráfico del distrito financiero de San Francisco hacia el oeste, en dirección a Pacific Heights y a la casa donde Stanley vivía desde hacía setenta y seis años.
El sol brillaba cuando subían por la calle California hacia Nob Hill, pero Sarah sabía que la situación podía cambiar una vez arriba. Era habitual que la niebla se asentara en la zona residencial de la ciudad mientras abajo brillaba el sol y hacía calor. Los turistas, colgados felizmente de los tranvías, sonreían mientras miraban a su alrededor. Sarah llevaba unos documentos para que Stanley los firmara, nada extraordinario. El anciano siempre estaba retocando y añadiendo cosas a su testamento. Llevaba años preparándose para morir, desde antes de conocer a Sarah, pero cada vez que empeoraba o enfermaba lograba reponerse, para disgusto suyo. Esa misma mañana, sin ir más lejos, cuando Sarah le telefoneó para confirmar la hora, Stanley le había dicho que llevaba unas semanas que no se encontraba bien y que el final estaba cerca.
– Deja de amenazarme, Stanley -había protestado Sarah mientras guardaba los documentos en la cartera-. Nos sobrevivirás a todos.
A veces le daba lástima, aunque Stanley no tenía nada de deprimente y raras veces se compadecía de sí mismo. Todavía ladraba órdenes a las enfermeras; todos los días leía The New York Times y The Wall Street Journal, además de la prensa local; adoraba las hamburguesas y los sándwiches de pastrami, y hablaba de su infancia en el Lower East Side de Nueva York con pasmosa minuciosidad y precisión histórica. Se había mudado a San Francisco en 1924, cuando tenía dieciséis años, y había dado muestras de una sorprendente astucia para encontrar empleo, hacer tratos, trabajar con las personas adecuadas, aprovechar oportunidades y ahorrar dinero. Había comprado propiedades, siempre en circunstancias especiales, aprovechándose a veces de la mala fortuna de otros, algo que no tenía inconveniente en reconocer, realizando trueques y utilizando cualquier crédito que pudiera obtener. Durante la Gran Depresión se las había ingeniado para ganar dinero mientras otros lo perdían. Era el arquetipo del hombre hecho a sí mismo.
Le gustaba contar que en 1930 había comprado la casa en la que vivía por poco dinero. Y mucho después había sido de los primeros en construir centros comerciales en el sur de California. Stanley había obtenido la mayor parte de sus ingresos iniciales con el negocio inmobiliario, unas veces cambiando un edificio por otro, otras comprando terrenos que nadie quería y esperando el momento oportuno para venderlos o construir en ellos edificios de oficinas y centros comerciales. Más tarde volvió a demostrar su buen ojo para los negocios invirtiendo en pozos de petróleo. En la actualidad la fortuna que había amasado era literalmente asombrosa. Stanley Perlman había sido un genio de los negocios, pero a eso se había reducido su vida. No tenía hijos, no se había casado y solo se relacionaba con abogados y enfermeras. Nadie se interesaba por él salvo su joven abogada, Sarah Anderson, y nadie iba a echarle de menos cuando muriera salvo sus enfermeras. Los diecinueve herederos que figuraban en el testamento que Sarah estaba actualizando una vez más (en esta ocasión para añadir unos pozos de petróleo que Stanley acababa de comprar en el condado de Orange después de vender oportunamente otros) eran sobrinos nietos a los que no conocía o con los que no mantenía contacto alguno, y dos primos casi tan ancianos como él a los que no veía desde los años cuarenta pero por los que sentía, según explicaba, cierto apego. En realidad Stanley no sentía apego por nadie y tampoco intentaba ocultarlo. Su misión en la vida había sido solo una: ganar dinero. Y lo había conseguido. Contaba que en su juventud se había enamorado de dos mujeres, a las que nunca les propuso matrimonio, y que dejó de saber de ellas cuando se cansaron de esperar y se casaron con otro. De eso hacía más de sesenta años.
Lo único que lamentaba era no haber tenido hijos. Stanley veía en Sarah a la nieta que podría haber tenido si se hubiera casado. Sarah era la clase de nieta que le habría gustado tener. Era inteligente, divertida, interesante, aguda, guapa y buena en su trabajo. A veces, cuando le llevaba documentos para firmar, charlaban durante horas mientras él la miraba embobado. Y hasta le sostenía la mano, algo que nunca hacía con sus enfermeras. Estas lo sacaban de quicio, lo irritaban y fastidiaban, y lo mimaban de una forma que detestaba. Sarah no. Sarah era joven y guapa y le hablaba de cosas interesantes. Siempre estaba al corriente de las nuevas leyes tributarias. Le encantaba que le propusiera nuevas ideas para ahorrarle dinero. Al principio Stanley había tenido sus recelos, por su juventud, pero Sarah había conseguido ganarse poco a poco su confianza durante las visitas al pequeño cuartucho del ático. Subía con su cartera por la escalera de servicio, entraba en la habitación con sigilo, tomaba asiento junto a la cama y conversaban hasta que lo notaba cansado. Cada vez que Sarah iba a verlo, temía que pudiera ser la última. Entonces él la telefoneaba con una idea nueva, o con un plan nuevo, como algo que comprar, vender, adquirir o liquidar. Y fuera lo que fuese, su fortuna crecía. A sus noventa y ocho años, Stanley Perlman todavía convertía en oro todo lo que tocaba. Y pese a la enorme diferencia de edad, los años que Sarah llevaba trabajando con él los habían convertido en amigos.
Sarah miró por la ventanilla del taxi cuando pasaron por delante de la catedral Grace, en lo alto de Nob Hill, y se recostó de nuevo pensando en Stanley. Se preguntó si estaba seriamente enfermo y si ese sería su último encuentro. La pasada primavera había sufrido dos neumonías y en ambas ocasiones había salido milagrosamente airoso. Tal vez esta vez fuera diferente. Las enfermeras lo cuidaban con esmero, pero, dada su edad, tarde o temprano algo conseguiría llevárselo. A ella le horrorizaba esa posibilidad, pero era consciente de que era inevitable. Sabía que iba a extrañarlo mucho cuando ya no estuviera.
Sarah llevaba su larga melena castaña echada cuidadosamente hacia atrás, y sus ojos eran grandes y de un azul casi aciano. El día que se conocieron, Stanley había reparado en ese detalle y le había preguntado si llevaba lentillas de color. Sarah se echó a reír y le aseguró que no. Su piel, por lo general clara, estaba bronceada tras varios fines de semana en el lago Tahoe. A Sarah le gustaba hacer senderismo, nadar y montar en bicicleta de montaña. Sus escapadas de los fines de semana constituían un excelente respiro después de las largas horas que pasaba en el despacho.
Se había ganado a pulso su nombramiento como socia del bufete. Oriunda de San Francisco, se había licenciado cum laude por la facultad de derecho de Stanford. Con excepción de sus cuatro años de universidad en Harvard, siempre había vivido en San Francisco. Sus referencias y su entrega al trabajo habían impresionado a Stanley y a los socios del bufete. El día que se conocieron, Stanley la acribilló a preguntas y comentó que más que una abogada parecía una modelo: Sarah era alta, delgada, de complexión atlética, y poseía unas piernas increíblemente largas que Stanley admiraba en secreto.
Vestía un traje azul marino, la clase de atuendo con el que siempre iba a verlo. Como único adorno, unos pendientes de brillantes que Stanley le había regalado por Navidad. Los había encargado personalmente por teléfono a Neiman Marcus. Por lo general no era un hombre espléndido, prefería dar dinero a sus enfermeras por Navidad, pero sentía debilidad por Sarah, y ese sentimiento era mutuo. Sarah le había regalado varias mantas de cachemir. La casa siempre estaba fría y húmeda, pero Stanley reñía a las enfermeras cuando encendían la calefacción: prefería cubrirse con una manta a ser, en su opinión, descuidado con el dinero.
A Sarah le intrigaba el hecho de que Stanley hubiera vivido siempre en el ático, en las dependencias del servicio, en lugar de hacerlo en la zona principal de la casa. Él argumentaba que había comprado la casa como inversión, que su intención siempre había sido venderla, aunque al final no lo hizo. La conservaba más por pereza que por una cuestión de cariño. Era una casa grande y bonita, construida en los años veinte. Stanley le había contado que la familia que la mandó construir se había arruinado en el crack de 1929 y que él la había comprado en 1930. A continuación, se instaló en uno de los cuartos que habían pertenecido a las criadas con una vieja cama de bronce, una cómoda que habían abandonado allí los anteriores propietarios y una butaca con los muelles, a esas alturas, tan reventados que sentarse en ella era como hacerlo en un bloque de cemento. Hacía ya diez años que la cama de bronce había sido reemplazada por una cama de hospital. De la pared pendía únicamente una vieja fotografía del incendio ocurrido tras el terremoto; no había ni una sola fotografía de una persona: en la vida de Stanley no había habido personas, solo inversiones y abogados.
En la casa tampoco había objetos personales. Los primeros propietarios habían vendido los muebles en una subasta, por unas pocas monedas, y Stanley nunca se molestó en reamueblarla. Las estancias, elegantes en su día, eran espaciosas. De algunas ventanas pendían cortinas hechas jirones, mientras que otras estaban tapadas con tablones para que los curiosos no pudieran fisgonear. Y aunque Sarah no lo había visto, le habían contado que había un salón de baile. En realidad no conocía la casa. Siempre entraba por la puerta de atrás y subía directamente al ático por la escalera de servicio. Su único propósito cuando acudía a esa casa era ver a Stanley. No tenía motivos para pasearse por ella, aunque era consciente de que algún día, cuando él ya no estuviera, probablemente tendría que ponerla a la venta. Todos sus herederos vivían en Florida, Nueva York o el Medio Oeste, y a ninguno le interesaría poseer semejante mansión en California. Por muy bella que hubiera sido en otros tiempos, no sabrían, como le había sucedido a Stanley, qué hacer con ella. Costaba creer que llevara setenta y seis años en la casa y que jamás la hubiera amueblado ni hubiera abandonado el ático. Pero así era Stanley. Algo excéntrico quizá, modesto y sin pretensiones, y un cliente leal y respetado. Sarah Anderson era su única amiga. El resto del mundo se había olvidado de su existencia. Y los pocos amigos que había tenido en otro tiempo estaban muertos.
El taxista se detuvo en el número de la calle Scott que Sarah le había dado. Ella pagó, cogió la cartera, se apeó del taxi y pulsó el timbre de la puerta de servicio. Como había imaginado, allí arriba el aire era más frío y brumoso, y tiritó bajo la delgada tela de su chaqueta: debajo del traje azul marino llevaba solo un fino jersey de color blanco. Su aspecto era, como siempre, serio y profesional cuando la enfermera le abrió la puerta y sonrió. Sarah sabía que la casa tenía cuatro plantas y un sótano, y las enfermeras mayores que cuidaban de Stanley se movían despacio. La enfermera que le abrió era relativamente nueva, pero había visto a Sarah en otra ocasión.

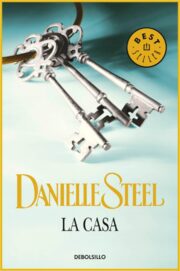
"La casa" отзывы
Отзывы читателей о книге "La casa". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "La casa" друзьям в соцсетях.