– El señor Perlman la está esperando -dijo educadamente, haciéndose a un lado para dejar pasar a Sarah antes de cerrar la puerta tras de sí.
Siempre utilizaban la puerta de servicio, pues quedaba más cerca de la escalera que conducía al ático. Nadie había abierto en años la puerta principal, que permanecía cerrada con llave y cerrojo. Las luces del resto de la casa nunca se encendían. Desde hacía años, las únicas luces que brillaban eran las del ático. Las enfermeras preparaban la comida en una pequeña cocina situada en la misma planta, que en otros tiempos había servido de despensa. La cocina principal, actualmente una pieza de museo, estaba en el sótano. Tenía una fresquera, y neveras que antiguamente el vendedor de hielo llenaba con grandes bloques. Los fogones eran una reliquia de los años veinte y Stanley no los había encendido desde los años cuarenta. La cocina estaba diseñada para albergar a un gran número de cocineros y sirvientes que supervisaban un ama de llaves y un mayordomo, un estilo de vida que nada tenía que ver con Stanley. Durante años Perlman había llegado a casa con sándwiches y comida preparada que compraba en cafeterías y restaurantes modestos. Nunca cocinaba, y siempre salía a desayunar, hasta el día que quedó postrado en la cama. La casa no era más que el lugar donde dormía, se duchaba y se afeitaba por las mañanas. Después se iba a su despacho, situado en el centro de la ciudad, para seguir generando dinero. Raras veces regresaba a casa antes de las diez de la noche. A veces incluso pasada la medianoche. No tenía razones para darse prisa en llegar a casa.
Cartera en mano, Sarah siguió a la enfermera a un ritmo solemne. La escalera, iluminada por unas pocas bombillas peladas, siempre estaba en penumbra; era la que había utilizado el servicio en los tiempos gloriosos. Los escalones, de acero, estaban cubiertos por una estrecha franja de moqueta desgastada. Las puertas que conducían a las diferentes plantas permanecían siempre cerradas y Sarah no divisó la luz del día hasta que alcanzó el ático. La habitación de Stanley se hallaba al final de un largo pasillo, invadida en su mayor parte por la cama de hospital. Había sido preciso trasladar la estrecha y siniestra cómoda al pasillo para hacerle sitio. La cama tenía como única compañía la desvencijada butaca y una mesilla de noche. Cuando Sarah entró en el cuarto, el anciano abrió los ojos y la miró. Tardó unos instantes en reaccionar y eso la inquietó. Luego, poco a poco, una sonrisa se abrió paso en sus ojos y alcanzó finalmente los labios. Parecía cansado y Sarah temió que en esta ocasión Stanley no estuviera equivocado. Por primera vez aparentaba los noventa y ocho años que tenía.
– Hola, Sarah -le saludó con voz queda, aspirando la frescura de su juventud y belleza. Para él, treinta y ocho años era como el primer rubor de la infancia. Se echaba a reír cada vez que Sarah le decía que se sentía mayor-. ¿Sigues trabajando demasiado? -preguntó cuando ella se acercó a la cama. Verla siempre lo reanimaba. Sarah era como una ráfaga de brisa fresca, como una lluvia primaveral sobre un macizo de flores.
– Por supuesto. -Sarah sonrió al tiempo que él le tendía la mano. A Stanley le encantaba el contacto de su piel, su suavidad, su calor.
– ¿No te tengo dicho que no lo hagas? Si trabajas tanto acabarás como yo, sola en un ático y rodeada de fastidiosas enfermeras.
Solía decirle que debía casarse y tener hijos, y la regañaba cuando ella contestaba que no quería ni una cosa ni otra. No haber tenido hijos era lo único que Stanley lamentaba con respecto a su vida. No se cansaba de decirle a Sarah que no cometiera los mismos errores que él. Las acciones, los bonos, los centros comerciales y los pozos de petróleo no podían reemplazar a los hijos. Él había aprendido la lección demasiado tarde. Sarah era ahora su único consuelo y alegría en la vida. Le encantaba añadir codicilos a su testamento, algo que hacía con asiduidad porque le proporcionaba un pretexto para verla.
– ¿Cómo te encuentras? -preguntó Sarah, más como un familiar inquieto por su salud que como una abogada.
Estaba preocupada por Stanley, y siempre encontraba una excusa para mandarle libros o artículos, en su mayoría relacionados con nuevas leyes tributarias o con temas que pensaba que podían interesarle. Él siempre le enviaba notas escritas a mano dándole las gracias y haciendo comentarios. Conservaba intacta su agudeza.
– Estoy cansado -reconoció, sosteniendo la mano de Sarah con sus frágiles dedos-. A mi edad no puedo esperar encontrarme mejor. Hace años que el cuerpo no me responde. Solo me queda el cerebro. -Que mantenía completamente lúcido.
Sarah advirtió que tenía la mirada apagada. Normalmente había una chispa en ella, pero como una lámpara que va perdiendo intensidad, se dio cuenta de que algo había cambiado. Lamentaba no poder encontrar la forma de sacarlo de casa para que le diera el aire, porque exceptuando las visitas al hospital en la ambulancia, Stanley llevaba años sin salir de casa. El ático de la calle Scott se había convertido en el útero donde estaba condenado a terminar sus días.
– Siéntate -le dijo al fin-. Tienes buen aspecto, Sarah. Tú siempre lo tienes. -Le parecía tan fresca y llena de vida, tan guapa, ahí de pie, alta, joven y esbelta-. Me alegro mucho de verte -añadió en un tono más ferviente de lo habitual, y Sarah notó una punzada en el corazón.
– Yo también. Hace dos semanas que quería venir, pero estaba muy ocupada -se disculpó.
– Tienes pinta de haber estado fuera. ¿De dónde has sacado ese bronceado? -Stanley se dijo que estaba más bonita que nunca.
– He pasado algunos fines de semana en Tahoe. Es un lugar muy agradable. -Sarah sonrió mientras tomaba asiento en la incómoda butaca y dejaba la cartera en el suelo.
– Yo nunca salía de la ciudad los fines de semana, y tampoco hacía vacaciones. Creo que he ido de vacaciones dos veces en mi vida, una a un rancho en Wyoming y la otra a México. Y detesté las dos. Lo viví como una pérdida de tiempo. No podía dejar de pensar en lo que podía estar ocurriendo en mi oficina y lo que me estaba perdiendo.
Sarah se lo imaginó removiéndose en su asiento a la espera de noticias de su oficina y regresando a casa antes de lo previsto. Ella hacía eso mismo cuando tenía demasiado trabajo, o se llevaba carpetas a casa. Detestaba dejar cosas pendientes. Stanley no estaba tan equivocado con respecto a ella. A su manera, Sarah era tan adicta al trabajo como él. El apartamento donde vivía no era mejor que la habitación del ático, solo más grande. El aspecto que tuviera su hogar le interesaba casi tan poco como a él. La única diferencia estaba en que ella era más joven y menos extremista. Sus demonios internos tenían muchas cosas en común, como él llevaba tiempo conjeturando.
Charlaron durante unos minutos y ella le entregó los documentos que había traído. Stanley les echó una ojeada, aunque ya los había leído. Sarah le había enviado por mensajería varios borradores para que diera su visto bueno. Stanley no disponía de fax ni ordenador. Le gustaba ver los documentos originales y no tenía paciencia con los inventos modernos. Nunca había querido móvil y tampoco lo necesitaba.
Junto a su cuarto había una sala de estar diminuta para las enfermeras, que nunca se alejaban demasiado de él. Cuando no estaban en la salita o vigilándole desde la incómoda butaca, estaban en la cocina preparándole comidas sencillas. Al otro lado del pasillo había otros cuartos pequeños donde las enfermeras, si lo deseaban, podían dormir al terminar su turno o descansar si había otra enfermera presente. No vivían en la casa, solo trabajaban en ella. Stanley era el único residente fijo. Su existencia y su reducido mundo constituían un pequeño microcosmos en el piso superior de una casa en otros tiempos majestuosa que, como él, se estaba deteriorando de forma implacable y silenciosa.
– Me gustan los cambios que has introducido -la felicitó-. Tienen más sentido que el borrador que me enviaste la semana pasada. Este documento es más nítido, permite menos capacidad de maniobra.
Le preocupaba lo que sus herederos pudieran hacer con sus diversos bienes. Puesto que no conocía a la mayoría, y a los que conocía ya estaban viejos, era difícil saber cómo iban a tratar su patrimonio. Stanley daba por sentado que lo venderían todo, lo cual, en algunos casos, era una estupidez. Pero tenía que dividir el pastel en diecinueve partes. Era un pastel inmenso, y cada uno recibiría un pedazo imponente, mucho mayor de lo que podían imaginar. Pero estaba decidido a dejar todo lo que tenía a sus familiares en lugar de a organizaciones benéficas. Aunque había hecho generosas donaciones a lo largo de su vida, creía firmemente en que la sangre era más espesa que el agua. Y como no tenía herederos directos, lo dejaba todo a sus primos y a los hijos de sus primos, quienesquiera que fuesen. Había indagado sobre el paradero de todos, pero solo conocía a unos cuantos. Confiaba en que la vida de algunos mejorara cuando recibieran el inesperado legado. Empezaba a intuir que su momento estaba cerca. Más cerca de lo que Sarah quería creer mientras le observaba detenidamente.
– Me alegro -dijo complacida, tratando de no reparar en el brillo apagado de sus ojos para que no se le saltaran las lágrimas. El último acceso de neumonía lo había dejado agotado y avejentado-. ¿Quieres que añada algo? -preguntó, y Stanley negó con la cabeza. Sarah estaba sentada en la butaca, mirándole con serenidad.
– ¿Qué piensas hacer este verano, Sarah? -preguntó Stanley, cambiando de tema.
– No he planeado nada especial. Más fines de semana en Tahoe, supongo. -Pensaba que Stanley temía que se ausentara demasiado y quiso tranquilizarlo.
– Pues deberías planear algo. No puedes ser una esclava toda tu vida, Sarah. Acabarás convirtiéndote en una solterona.
Sarah se echó a reír. Le había confesado que salía con alguien, pero siempre decía que no era nada serio ni permanente. Se trataba de una relación informal que ya duraba cuatro años, algo que Stanley calificaba de insensatez. No se tienen relaciones «informales» durante cuatro años, decía. Y lo mismo opinaba su madre. Pero Sarah no quería otra cosa. Se decía a sí misma y a los demás que por el momento estaba demasiado absorta en su trabajo para desear algo más serio. El trabajo era su principal prioridad y siempre lo había sido. Y también para él.
– Las «solteronas» ya no existen, Stanley. Ahora hay mujeres independientes que tienen una profesión y otras prioridades y necesidades que las mujeres de antes -repuso.
Stanley no se lo tragó. Conocía bien a Sarah y sabía de la vida más que ella.
– Lo que dices son bobadas y lo sabes -espetó severamente-. La gente no ha cambiado en dos mil años. Los listos todavía sientan la cabeza, se casan y tienen hijos. O terminan como yo.
Stanley había terminado muy rico, algo que a Sarah no le parecía tan malo. Lamentaba que el hombre no tuviera hijos ni parientes que vivieran cerca, pero era normal que la gente longeva como él acabara sola. Stanley había sobrevivido a todas las personas que había conocido en su vida. Puede que, de haber tenido hijos, ya los hubiera perdido y solo le quedaran sus nietos y bisnietos como único consuelo. Al final, se dijo Sarah, por mucha gente que tengamos cerca nos vamos de este mundo solos. Como Stanley, solo que su caso era más obvio. Ella sabía, por la vida que habían compartido sus padres, que podías sentirte igual de sola aunque tuvieras marido e hijos. No tenía prisa por crearse esa carga. Los matrimonios que conocía no le parecían muy felices, la verdad, y si alguna vez se casaba y la cosa no funcionaba, lo último que necesitaba era un ex marido que la odiara y atormentara. Conocía demasiados casos de ese tipo. Era mucho más feliz así, con su trabajo, su casa y un novio a tiempo parcial que por el momento satisfacía sus necesidades. Jamás se le pasaba por la cabeza la idea de casarse, y tampoco a él. Los dos habían coincidido desde el principio en que ambos deseaban una relación sencilla. Sencilla y fácil. Sobre todo porque los dos adoraban sus respectivos trabajos.
Sarah advirtió que Stanley estaba verdaderamente cansado y decidió acortar su visita. Le había firmado los documentos, que era cuanto necesitaba. Parecía que estuviera a punto de dormirse.
– Volveremos a vernos pronto, Stanley. Si necesitas algo, llámame. Puedo venir a verte siempre que quieras -dijo con dulzura, dando otras palmaditas a la frágil mano después de levantarse.
Sarah guardó los documentos en la cartera mientras él la contemplaba con una sonrisa nostálgica. Le encantaba mirarla, observar la relajada elegancia de sus gestos cuando conversaba con él o hacía otras cosas.
– Puede que para entonces ya no esté aquí -replicó Stanley sin el menor atisbo de autocompasión. Era, sencillamente, la exposición de algo que ambos sabían que podía ocurrir en cualquier momento, pero de lo que Sarah no quería ni oír hablar.

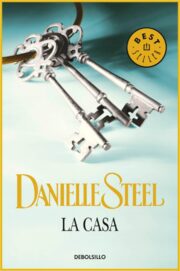
"La casa" отзывы
Отзывы читателей о книге "La casa". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "La casa" друзьям в соцсетях.