– ¿Un tipo alto? -preguntó Harley, que había levantado la cabeza-. ¿Enjuto? ¿Con un sombrero de vaquero muy maltrecho?
– Sí, el mismo -respondió en tono soñador, seguido de una risita gutural-. Pero bueno, Harley. ¿Cómo es que lo sabes todo antes de que pueda decírtelo?
Harley soltó una carcajada y recostó la cabeza.
– Todavía no ha nacido quien pueda dársela con queso a Harley Overmire.
– Ha leído el periódico y se ha marchado.
– Seguramente quería ver los anuncios de empleo. Hoy lo he despedido del aserradero.
– ¿Por qué?
– Cumplió cinco años en la cárcel de Huntsville por matar a una puta en un burdel.
Lula se incorporó de repente y, al hacerlo, golpeó el agua con el pie.
– ¡Dios mío, Harley! ¡No puede ser! -Le latía el corazón con fuerza al imaginarse en la misma habitación que un hombre así-. Las mujeres no estaremos a salvo en las calles.
– Eso es lo que le he dicho. Parker, le he dicho, no quiero que haya gente de tu calaña por aquí. Cobra y lárgate.
«Así que se llamaba Parker.»
– Bien hecho, Harley. -Se recostó y le acarició los genitales con el talón del pie. Tenían el cuerpo lustroso bajo el agua llena de burbujas. Lula empezó a excitarse otra vez al tocar a Harley, pero pensaba en el vaquero alto y taciturno que había hablado tan poco y se había mantenido oculto bajo el ala de su sombrero.
«Aguas mansas», pensó, y notó que se le aceleraba el corazón. Acostarse con un hombre así sería de lo más excitante; se lo imaginó con todo lujo de detalles: el peligro, el desafío, el apetito sexual de un hombre que se había pasado cinco años privado de mujeres. Por Dios, sería inolvidable.
– Te apuesto a que sé algo que tú no sabes, Harley. -Le deslizó los dedos de los pies pecho arriba como si fuera un gusano medidor.
– ¿Qué?
– Ha ido a ver a esa chiflada de Eleanor Dinsmore por lo del anuncio que puso.
– ¡Qué! -Overmire se incorporó con tal fuerza que derramó agua fuera de la bañera.
– Lo sé con certeza porque ha pedido el periódico y se ha sentado a leerlo y, a continuación, me ha preguntado cómo llegar al camino de Rock Creek; cuando se lo he dicho se ha marchado en esa dirección. ¿Para qué otra cosa iba a ir allí?
Overmire soltó una sonora carcajada y volvió a recostarse en el agua.
– Espera a que se lo cuente a los muchachos. Madre mía, cómo se van a reír. La chiflada de Elly Dinsmore… ¡Ja, ja, ja, ja!
– Está realmente loca, ¿verdad?
– Como una cabra. Poner un anuncio para pedir marido. Dios mío.
– Por supuesto, ¿qué se podía esperar después de que la tuvieran encerrada en esa casa toda su vida? -comentó Lula con un escalofrío.
– Fui al colegio con su madre, ¿sabes? Claro que eso fue antes de que tuviera a su mocosa y la encerraran.
– ¿En serio? -Lula se incorporó y se asomó fuera de la bañera para recoger una toalla. Se levantó y empezó a secarse. Harley hizo lo mismo.
– Miraba mucho la pared, y dibujaba cosas todo el rato. Una vez dibujó a un hombre desnudo en el estor de una ventana. La maestra no sabía que estaba allí y, cuando lo bajó, toda la clase enloqueció. No se pudo demostrar nunca que hubiera sido Chloe See, pero siempre estaba dibujando, ¿y quién más hubiera estado tan chalado como para hacer algo así?
Harley salió de la bañera y empezó a secarse las piernas. De repente, se detuvo y se miró el interior de los muslos sin pelo.
– Maldita sea, Lula, ¿cómo voy a explicar estas manchas amarillentas a Mae?
Lula examinó las señales, soltó una risita tonta y se volvió hacia el espejo para colocarse bien una de las peinetas que le sujetaban el pelo.
– Dile que tienes ictericia.
Harley soltó una risotada y le dio una palmada en el trasero.
– Eres demasiado, Lula. -De repente, se puso serio-. ¿Seguro que no pasaba nada por hacerlo hoy? Quiero decir que no podrías quedarte embarazada, ¿verdad?
– Es un poco tarde para preguntar eso, ¿no crees, Harley? -replicó Lula, molesta.
– ¡Por Dios, Lula! Confío en que tú me digas si tengo que usar algo.
– ¿Te crees que soy tonta, Harley? -exclamó. Se puso unas gotitas de Evening in Paris tras las orejas y entre los muslos, y dejó la botella con un sonoro golpe.
Siempre le preguntaba lo mismo, como si fuera tan ignorante que no supiera mirar el calendario. Se lo había contestado montones de veces, pero siempre la hacía sentir vacía y enojada. Estaba claro que no era su esposa y no podía tener hijos suyos. Pero ¿quién los hubiera querido? Había visto a sus hijos; eran unos mocosos feos y achaparrados que parecían monos de ojos saltones. Si alguna vez tenía un hijo no sería con él, desde luego. Sería con alguien como ese tal Parker. Con alguien que le diera niños guapos de ojos castaños que las demás mujeres envidiaran.
La idea le provocó una sensación de urgencia. Ya había cumplido treinta y seis años, y no tenía perspectivas de matrimonio a la vista. Viviría el resto de sus días en aquel pueblucho asqueroso, donde probablemente moriría, igual que su madre. Y cuando fuera tan vieja que Harley ya no quisiera hacerlo en la mesa de la cocina, o más bien no pudiera, se quedaría en su mecedora, en el porche delantero de su casa, con su preciosa y aburrida Mae. Y todos esos monitos horrorosos tendrían más monitos horrorosos, y el abuelo Harley estaría tan feliz como una garrapata en una oveja gorda.
Y ella, Lula, estaría sola en su casa. Envejeciendo. Poniéndose gorda. Comiendo sola emparedados de ternera con mostaza.
Bueno, no si podía evitarlo. Se lo juró a sí misma.
Capítulo 4
Cuando Eleanor se despertó, el sol empezaba a asomar por encima del alféizar de su ventana. Se oían los golpes de un hacha. Levantó la cabeza de la almohada para echar un vistazo al despertador. Las seis y media. ¿William Parker estaba cortando leña a las seis y media?
Descalza, fue a mirar por la ventana de la cocina sin que él se diera cuenta. Vio la cantidad de leña que había cortado. ¿Cuánto tiempo llevaría levantado? Ya había partido un montón que le llegaba hasta la cintura. Se había quitado la camisa y el sombrero. Vestido sólo con los vaqueros y las botas camperas, tenía tanta grasa como un espantapájaros. Hizo oscilar el hacha, y Eleanor observó, fascinada a pesar suyo, el vientre plano, los brazos tersos, el tórax atlético. Se notaba que tenía práctica; cortaba la madera con una regularidad acompasada, regulando la energía para aguantar al máximo: situaba un tronco en el tocón, retrocedía, acertaba en el centro y lo partía con dos golpes. Colocaba otro y ¡zas!, ¡zas!, leña. Cerró los ojos pidiendo a Dios que no se fuera, y se llevó una mano a la tripa recordando la torpeza con la que ella realizaba esa tarea, la cantidad de esfuerzo que le costaba, lo mucho que tardaba.
Abrió la puerta trasera y salió al porche.
– Es usted muy madrugador, señor Parker.
– Buenos días, señora Dinsmore -la saludó después de dar un hachazo y volverse hacia ella.
– Buenos días. No le negaré que se agradece oír el ruido de esa hacha.
Estaba en el porche con un camisón blanco hasta los tobillos que exageraba su embarazo. Llevaba el pelo suelto hasta los hombros, iba descalza y, a esa distancia, parecía más joven y más alegre que la noche anterior. Will Parker imaginó un instante que era Glendon Dinsmore, que aquel sitio era suyo, que ella era su mujer y que los niños que había en la casa, y en el vientre de Eleanor, eran suyos. Ese breve sueño no lo provocó Eleanor Dinsmore, lo provocaron las cosas que se había perdido a lo largo de la vida. De repente, se dio cuenta de que se había quedado mirándola fijamente y le dio vergüenza. Se apoyó en el hacha para recoger la camisa y el sombrero del suelo.
– ¿Le importaría traer un poco de esa leña para que pueda encender el fuego? -preguntó Elly.
– No, señora, en absoluto.
– Déjela en la leñera.
– De acuerdo.
La puerta mosquitera se cerró de golpe cuando ella entró en la casa.
Will detestaba dejar de cortar leña aunque sólo fuera el tiempo necesario para llevarla a la casa. En la cárcel había trabajado en la lavandería, oliendo el hedor del sudor de los demás hombres que se elevaba del agua hirviendo cuando tendía las prendas en una habitación caliente y cerrada a la que no llegaba el sol. Estar al sol de la mañana cuando todavía no se había evaporado el rocío, compartiendo el cielo azul lavanda con un montón de pájaros que salían de sus pajareras hechas con calabazas para revolotear arriba y abajo… ¡Ah, eso era como estar en el paraíso! Y sujetar el mango de un hacha, notar su peso al rasgar el aire, la resistencia al golpear la madera, el ruido del tronco partido al caer al suelo… Eso era libertad. Y ese olor a limpio, con una nota de savia en los nudillos… No se cansaría nunca de él. Ni de usar los músculos de nuevo, de llevarlos al límite. Se había debilitado en la cárcel. Había salido de ella débil, pálido y emasculado de hacer trabajos de mujeres.
Si la señora Dinsmore agradecía oír el ruido del hacha, para Will Parker era liberador usarla.
Se arrodilló para recoger la leña con los brazos. Los bordes afilados le arañaban la piel que las mangas remangadas dejaban al descubierto, y los golpecitos de los pedazos al entrechocar resonaban en el claro. Amontonó leña hasta que le llegó al mentón y, después, más aún, hasta que ya no podía ver por encima, para ponerse nuevamente a prueba. Aquél era un trabajo de hombres. Honrado. Satisfactorio. Gruñó al ponerse de pie con esa enorme carga. Llamó a la puerta mosquitera.
– ¿Se puede saber por qué llama? -lo reprendió Eleanor, que había llegado corriendo.
– Le traigo la leña.
– Ya lo veo. Pero no es necesario que llame. -Abrió la puerta mosquitera-. Y tampoco puede quedarse en el porche con una carga tan pesada. El suelo está tan podrido que lo más probable es que ceda bajo sus pies.
– Me he asegurado de andar por el borde -aclaró, y tanteó con la puntera de la bota para entrar y cruzar la cocina hasta la leñera, donde dejó caer su carga. Tras sacudirse los brazos, se volvió-. Esto debería bastarle para… -No terminó la frase.
Eleanor Dinsmore estaba tras él, vestida con un blusón amarillo y una falda a juego, haciéndose una coleta. Tenía la barbilla apoyada en el pecho y una cinta de cuadros sujeta entre los dientes. ¿Cuánto tiempo hacía que no veía a una mujer peinándose por la mañana? Los codos de Eleanor, inclinados hacia arriba, se veían gráciles. La postura hacía que el blusón se le levantara y dejara al descubierto una cinturilla blanca que asomaba por debajo de la falda. Se quitó la cinta de los dientes y se ató el pelo. Cuando levantó la cabeza, lo pilló boquiabierto.
– ¿Qué está mirando?
– Nada. -Se dirigió hacia la puerta sintiéndose culpable, notando que se ponía colorado.
– ¿Señor Parker?
– Diga -respondió, deteniéndose, pero no se volvió para que no lo viera sonrojado.
– Necesitaré leña menuda. ¿Le importaría partir unos pedazos un poco más pequeños?
Will asintió y se fue.
Su reacción al ver a la señora Dinsmore lo había pillado desprevenido. No era ella… Joder, hubiese podido ser cualquier mujer y lo más probable era que su reacción hubiera sido la misma. Las mujeres eran seres suaves, llenos de curvas, y había estado privado de ellas mucho, muchísimo tiempo. ¿Qué hombre no hubiese querido mirar? Mientras se arrodillaba para cortar leña menuda de un pedazo de roble, recordó la cinta de cuadros que Eleanor Dinsmore sujetaba entre los dientes y el color blanco de la ropa interior bajo el blusón, y cómo él se había ruborizado enseguida.
«¿Qué diablos te pasa, Parker? Esa mujer está embarazada de cinco meses y no tiene nada de guapa. Llévale la leña menuda y encuentra otra cosa en que pensar.»
Lo había reprendido por llamar a la puerta, pero cuando regresó con la leña menuda se detuvo antes de entrar. Incluso antes de estar en la cárcel, no había habido demasiadas puertas abiertas para Will Parker. Ahora, recién salido de ella, estaba demasiado acostumbrado a las cerraduras y a los barrotes para abrir la puerta mosquitera de una mujer y entrar sin más.
En lugar de llamar, se anunció.
– Le traigo la leña menuda.
– Póngala en el hogar -pidió Eleanor tras alzar la vista de la panceta que estaba cortando.
No sólo puso la leña en el hogar, sino que también encendió el fuego. Era una tarea sencilla pero muy placentera. Jamás había tenido una cocina propia. Había tardado años en tener derecho a usar una, que ni siquiera era suya. Se encargó de poner la leña menuda, de encender la cerilla y de asegurarse de que las llamas prendieran. Se deleitó en ello. Tardó todo el rato que quiso y se dio cuenta de que ya nadie le controlaba el tiempo. Cuando la leña menuda había empezado a arder bien, añadió un tronco grueso y, aunque era una mañana calurosa, tendió las palmas hacia el fuego.

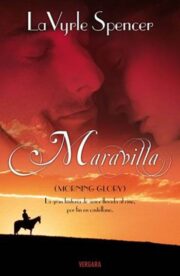
"Maravilla" отзывы
Отзывы читателей о книге "Maravilla". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Maravilla" друзьям в соцсетях.