Y Jens Harken era el que sabía cómo podrían lograrlo.
– ¿Hulduh, consígame un papel? -exigió, irrumpiendo en la cocina con las dos últimas tapas de plata de los platos.
Hulduh, que estaba soplando en el molde doble para helado, con el propósito de desmoldar la crema helada, apartó la boca:
– ¿Un papel? ¿Para qué?
– Por favor, consígamelo, y también un lápiz. Si lo encuentra rápido, y sin hacerme preguntas, trabajaré mañana, aunque tengo el día libre.
– Claro, y yo pierdo mi empleo -rezongó la alemana.
Mientras tanto, le daba otro soplido al molde, y depositaba un perfecto cono rayado de crema helada sobre un nido de merengue con sabor a almendra.
– ¿Para qué necesitas tú papel y lápiz? Toma, pon este en la cámara de hielo -ordenó a la segunda criada de la cocina, que recibió el postre y lo colocó en el platillo, dentro de una caja de metal llena de hielo picado, y cenando luego la tapa.
Jens arrojó las campanas que tapaban los platos en el fregadero, y cruzó a la carrera la cocina recalentada para tomar las mejillas regordetas y rojas de la cocinera.
– Por favor, señora Schmitt, ¿dónde hay?
– Jens Harken, eres un fastidio, sí, un gran fastidio -lo regañó-. ¿No ves que tengo que desmoldas más helados antes de que la señora llame pidiendo el postre?
– La ayudaremos, ¿no es cierto? Eh, todos… -hizo un gesto, abarcando a la primera y segunda criadas, Ruby y Colleen.
Tomó uno de los moldes de helado de la caja de hielo:
– ¿Cuánto hay que soplar?
– ¡Ach, lo arruinarán y perderé el empleo!
La señora Schmitt le arrebató el molde de cobre y comenzó a desenroscas la base.
– Sobre la pared, la lista para el ama de llaves. Puedes usar la punta, pero no entiendo qué tiene tanta importancia como para que necesites escribir en mitad de la cena más importante del año.
– ¡Tiene razón! Podría convertirse en la cena más importante del año, en especial para mí y, si así ocurre, le prometo mi amor y mi gratitud eternos, mi querida y adorable señora Schmitt.
Como siempre. Hulduh Schmitt sucumbió al encanto de Jens, haciendo un ademán y con un poco más de rubor en las mejillas.
– ¡Oh, vamos! -dijo, y cubriendo el orificio del molde con un trozo de muselina, siguió soplando.
Jens cortó con pulcritud el extremo del papel, y escribió en armoniosas letras de imprenta: Sé que perdió la carrera. Puedo ayudarlo a ganar el año que viene.
– ¿Espere, señora Schmitt? Déme el plato.
Le arrebató el plato de postre de la mano, puso la nota encima, y la cubrió con uno de los dorados nidos de merengue, dejando visible una esquina del papel.
– Ya está. Ponga la crema helada encima.
– ¿Sobre el papel? Eres tú el que está loco. Los dos nos quedaremos sin empleo. ¿Qué dice?
– No importa lo que dice. Usted desmolde esa crema y póngala encima.
La señora Schmitt se empecinó:
– No, señor. Ni soñando, Jens Harken. Yo soy la cocinera, lo que sale de esta cocina es mi responsabilidad, y de aquí no saldrán postres con notas debajo.
Jens comprendió que no cedería, a menos que se lo dijera.
– Está bien, es para el señor Barnett. Le digo que sé cómo puede ganar la regata el año próximo.
– Ah, otra vez los barcos. Tú y tus barcos…
– Bueno, no pienso ser mozo de cocina toda mi vida. Cualquier día de estos, alguien me escuchará.
– Ah, claro, y yo me casaré con el gobernador y me convertiré en la primera dama.
– Al gobernador podría irle peor, señora Schmitt -bromeo Jens-. Podría irle peor.
La cocinera le lanzó esa mirada con la cabeza un poco baja que el muchacho tan bien conocía. Al ver que no llegaba a nada, le prometió:
– Si sale el tiro por la culata, yo cargaré con toda la culpa. Les diré que fui yo el que puso la nota ahí, a pesar de que usted me advirtió que no lo hiciera.
Sin quererlo, la misma Levinia Barnett había decidido el conflicto al tirar de la cuerda de satén que hacía sonar la campanilla de bronce. La señora Schmitt alzó la vista hacia ella, y se acaloró:
– ¡Mira lo que lograste! Con tanta charla, no he terminado de servir los helados. ¡Ve, ve! Lleva los primeros y ruega que yo conserve suficiente aliento para llegar hasta el final.
En el comedor, Levinia observaba con ojo de águila al ayudante de cocina, Harken, que llevaba los postres. Después del primer traspié, sirvió el resto de la comida sin más tropiezos. Pese al calor estival, las cremas heladas conservaron el moldeado nítido, y cada una de ellas fue traída y depositada sobre la mesa con los movimientos discretos que la señora esperaba del personal. La crema helada de melocotón estaba cubierta por una fina capa de mermelada de albaricoque, y salpicada de frutillas azucaradas. El merengue era firme y dorado, y los platos habían sido enfriados previamente, como correspondía: por tanto, las damas presentes no tendrían nada que criticar.
Como si adivinara los pensamientos de la anfitriona, Cecilia Tufts la elogió:
– ¡Levinia, qué postre tan exquisito! ¿Dónde encontraste a la cocinera?
– Ella me encontró a mí, hace catorce años, el día en que, con mucha inteligencia, me envió varias de sus tortas especiales con un mensajero. Desde entonces, está conmigo, pero últimamente amenaza con irse: ya tiene más de cincuenta. No sé qué haría sin ella.
– Entiendo a qué te refieres. Al parecer, en la actualidad cualquiera con el seso suficiente para distinguir su propio codo de una sopa de huesos se presenta como gobernanta, y es casi imposible encontrar buenas cocineras, capaces de…
– ¡Levinia!
Era Gideon, que interrumpía desde el otro extremo de la mesa. Las consonantes chasquearon como las velas al viento, y su boca estaba tan tensa como el nudo de la cuerda de bolina.
– ¿Puedo hablarte un momento?
El tono de voz del esposo sobresaltó a Levinia. Miró a través de los centros de mesa de rosas y vio que Gideon le manifestaba su desaprobación con cada parte del cuerpo. Sintió como si una cucharada de jarabe de albaricoque se le deslizara por la garganta por su propia voluntad, mientras se preguntaba, nerviosa, qué podría haber sucedido.
– ¿Ahora, Gideon?
– ¡Sí, ahora!
Gideon corrió la silla hacia atrás, mientras Levinia sentía que le subía la sangre al rostro, y se tocó la comisura de la boca con la servilleta.
– Discúlpenme -murmuró.
Se retiro de la mesa y siguió al esposo hacia el pasillo de los criados. ¡Nada menos que el pasillo de los criados, y bajo la mirada de sus mejores amigas! El pasillo angosto, sin ventanas, estaba apenas iluminado por un candelabro de pared de gas, y aún se percibía el débil olor de las coles de Bruselas hervidas que, por fortuna, no había escapado hacia el comedor antes de que se sirvieran esas verduras.
– Gideon, ¿qué…?
– ¡Levinia!, ¿qué diablos pasa aquí?
– ¡Baja la voz, Gideon, que ya me estoy muriendo de vergüenza porque mi propio marido me ha hecho venir aquí, al pasillo de los sirvientes, en medio de una cena formal! Tenemos la biblioteca, el comedor pequeño, en cualquiera de esos podríamos…
– ¡Gano suficiente dinero como para mantener tus vestidos de seda, cremas heladas y dos casas lujosas! ¿También tendré que ocuparme de los criados de cocina?
Dejó la nota en manos de su esposa. Tenía una mancha de frutilla en el borde y cuando trató de soltarla se le quedó pegada en el pulgar.
Levinia se la despegó, la leyó y escuchó que Gideon le decía, con acritud:
– Estaba en mi postre.
Levinia alzó la vista con brusquedad:
– ¿En tu postre? ¡No hablarás en serio, Gideon!
– Te digo que estaba en mi postre y, sin duda, debió de ponerlo alguien de la cocina. La cocina es tu dominio, Levinia. ¿Quién está al mando?
– Yo… pues…
Levinia quedó con la boca abierta.
– La señora Lovik.
La señora Lovik era el ama de llaves, y estaba encargada de contratar tanto al personal de cocina como al de limpieza.
– ¡Se va!
– ¡Pero, Gideon…!
– ¡Y la cocinera también! ¿Cómo se llama?
– Es la señora Schmitt, Gideon, pero…
El hombre ya atravesaba a zancadas el pasillo hacia la cocina, sin dejarle otra alternativa que seguirlo.
– Y también se va el que escribió la nota, sea quien sea. Me cuesta creer que una cocinera o un ama de llaves tengan la temeridad de insinuar que saben cómo ganar una regata que nadie del Club de Yates de White Bear pudo lograr.
Abrió de golpe la puerta de la cocina, con Levinia pegada a los talones, y bramé:
– ¡Señora Schmitt! ¿Quién es la señora Schmitt?
De las cuatro personas que había en la cocina, sólo una no se amilané. Gideon clavé la vista al tonto que antes había dejado caer el plato de Levinia.
– ¡Repito! ¿Quién es la señora Schmitt? -vociferé.
Una mujer que tenía la misma forma que el molde para helados, con el rostro rojo como las brasas del hornillo, murmuró:
– Soy yo, señor.
Gideon la traspasé con la mirada:
– ¿Es usted la responsable de esto?
La cocinera enlazó las manos crispadas sobre la parte delantera manchada del delantal, que le llegaba hasta el suelo, y le tembló el gorro blanco, almidonado.
Entonces, habló Jens:
– No, señor, soy yo.
Gideon dirigió la atención al ofensor, y derramé sobre él todo su desdén, durante diez segundos. Luego dijo:
– Harken, ¿verdad?
– Sí, señor.
El joven no tembló ni se amilanó. Se limitó a permanecer allí, de pie, junto al fregadero de zinc, los hombros erguidos y las manos a los lados. El rostro apuesto brillaba de sudor, y le corría un hilo desde la sien derecha hasta la barbilla. Conservaba la mirada franca, tenía ojos azules, cabello rubio, y la cara afeitada, como exigía Levinia de todo el personal masculino de la casa.
– ¡Está despedido! -declaré Gideon-. Reúna sus cosas y márchese de inmediato.
– Está bien. Pero si quiere ganas esa regata, le convendrá escucharme…
– ¡No, usted me escuchará a mí!
Como un relámpago, Gideon cruzó el suelo de baldosas, y apuntó con el índice el pecho de Jens:
– ¡Yo soy el dueño de esta casa, usted trabaja en ella! No debe hablar a menos que se le hable. ¡Tampoco debió avergonzamos a mi esposa y a mí, entregando mensajes en el postre cuando recibimos a la mitad de los residentes del lago White Bear! ¡Y, por cierto, usted no me da consejos a mí acerca del modo de correr carreras de barcos! ¿Ha entendido?
– ¿Por qué? -repuso Jens, sin alterarse-. ¿Quiere ganar, o no?
Gideon giró con tal brusquedad que obligó a Levinia a apartarse de un salto.
– Schmitt, dentro de una hora quiero que se vaya, y usted, detrás de él. Les enviaré la paga de la semana.
Harken saltó tras él y lo aferré del brazo.
– No tiene nada que ver con las velas de lona, los malos capitanes o el exceso de lastre. El señor Du Val tiene razón. Tiene que ver con la resistencia al avance. Los balandros con los que usted estuvo compitiendo tienen que abrirse paso a través del agua. Lo que necesita es una nave que se deslice sobre el agua. Yo puedo diseñarla.
Barnett giró con lentitud, con expresión de superioridad en el semblante:
– Ah, es usted. Oí hablar de usted.
Harken solté el brazo de Barnett.
– Supongo que sí, señor.
– Todos los clubes de yacht de Minnesota lo han rechazado.
– Sí, señor, y también algunos de la costa este. Pero algún día alguien me escuchará, y el que lo haga tendrá un barco que navegará en círculos en tomo al balandro más veloz que se haya construido jamás en el mundo.
– Bueno, muchacho, debo decir en su favor que tiene agallas, por más que resulte ofensivo. Lo que me gustaría saber es qué hace trabajando en mi cocina.
– Uno tiene que comer.
– Está bien, vaya a comer a cualquier otro sitio. ¡No quiero verlo nunca más por aquí!
Barnett salió a zancadas hacia el corredor, y la esposa corrió tras él, tirándole de la manga. La puerta se cerró.
– ¡Gideon, detente de inmediato!
El grito de la mujer se oyó con toda claridad en el comedor y Lorna vio que los invitados intercambiaban miradas incómodas. Como todo lo que sucedía se oía perfectamente, los invitados dejaron de comer y Lorna fijé la mirada en la puerta del pasillo.
– ¡Gideon, dije que te detengas!
Como no le hizo caso, Levinia lo tomó por el codo y le obligó a detenerse. Con aire sufrido, Gideon cedió.
– Levinia, nuestros invitados esperan.
– ¡Ah, sí, a buena hora te acuerdas de los invitados, después de haberme convertido en blanco del ridículo ante ellos y los criados! ¡Gideon Barnett, cómo te atreves a desautorizarme ante mi propio personal doméstico! No toleraré que despidas a la señora Schmitt sólo porque estás ofendido con un miembro del personal. ¡Es la mejor cocinera que hemos tenido!

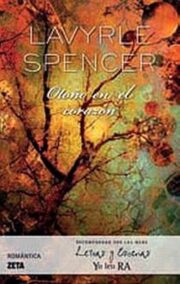
"Otoño en el corazón" отзывы
Отзывы читателей о книге "Otoño en el corazón". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Otoño en el corazón" друзьям в соцсетях.