En la oscuridad, fue de puntillas pasando la escalera principal, hasta la de los criados, al extremo del pasillo. Llevaba desde los dormitorios del tercer piso directamente a la cocina, y desde la segunda planta se accedía por una puerta del pasillo que siempre estaba cerrada.
Lorna la abrió y, al sentir el olor a coles de Bruselas, dio un respingo pero, de todos modos, bajó.
Cuando abrió la puerta de la cocina y espió dentro, vio que aún había allí cuatro personas: dos criadas, la cocinera, señora Schmitt, y ese muchacho Harken, el que había dejado caer el plato de su madre. Las criadas estaban guardando los últimos platos. La señora Schmitt cortaba jamón y Harken barría el suelo. "¡Por Dios, es un atentado para la vista!", pensó Lorna, observándolo un momento antes de que él advirtiese que ella estaba ahí.
Por fin, se dio cuenta de que era impropio admirar a un criado, y dijo:
– ¡Hola!
Todos se quedaron inmóviles.
La primera en recuperar los modales, fue la señora Schmitt.
– ¡Hola, señorita!
Lorna entró y cerró la puerta con suavidad.
– ¿A qué hora van a acostarse?
– Ya casi nos íbamos, señorita, estábamos terminando.
Un reloj hexagonal del tamaño de una panera colgaba de la pared y Lorna le echó un vistazo.
– ¿A la una menos veinte de la madrugada?
– Mañana es nuestro día libre, señorita. En cuanto acabe el desayuno podremos irnos a la iglesia. Lo único que tenemos que hacer es dejar preparados platos fríos para las otras dos comidas del día.
– Oh… sí, por supuesto… Bueno…
Lorna le dedicó una sonrisa.
– No sabía que trabajaban hasta tan tarde.
– Sólo cuando hay una fiesta, señorita.
Se hizo silencio. Las dos doncellas estaban inmóviles, con las manos llenas de ollas de cobre limpias. Harken había dejado de barrer, pero sin soltar el mango de la escoba. Pasaron diez segundos muy incómodos.
– Señorita, ¿puedo servirle algo? -preguntó al fin la cocinen.
– ¡Eh… oh… oh, no! Me preguntaba si… bueno.,
De inmediato, Lorna comprendió su error. La pregunta que vino a hacer era bastante impertinente, incluso para los criados de la cocina. ¿Cómo podía preguntarles a estas personas sudorosas y cansadas qué había sucedido esa noche para enfurecer a su propio padre?
– Arriba hace mucho calor, y quisiera saber si tienen un poco de zumo de fruta aquí.
– Todavía no hemos exprimido el zumo para mañana, pero creo que queda un poco de judy, señorita. ¿Quiere una taza?
El judy contenía champaña y ron, y a Lorna nunca le habían permitido beberlo.
– En su mayor parte, contiene té verde y menta, señorita -agregó la cocinera.
– Oh, bueno, en ese caso, sí… me encantaría beber una taza.
La cocinera fue a buscarlo. En su ausencia, Harken habló:
– Señorita, si me permite la impertinencia, supongo que se preguntaba a qué se debía toda la conmoción que hubo antes en la cocina.
Por primera vez, Lorna lo miró a los ojos, que eran tan azules como las manchas que se forman detrás de los párpados después de mirar un relámpago.
Harken le devolvió la mirada pues era demasiado bonita para negarse el placer.
– Fue conmigo con quien se enfadaron -admitió sin rodeos-. Puse una nota en el helado de su padre.
– ¿Una nota? ¿En la crema helada de mi padre?
La boca de Lorna se abrió de asombro, mientras Jens continuaba barriendo.
– ¿En serio?
Jens le lanzó una mirada fugaz.
– Sí, señorita.
– ¿Puso usted una nota en el helado de mi padre?
Comenzaron a temblarle las comisuras de los labios. Cuando estalló en carcajadas, las criadas intercambiaron miradas desconcertadas. Aunque Lorna se tapó la boca con las manos, sus risas colmaron la cocina hasta que, por fin, se calmó.
– ¿Mi padre, Gideon Barnett?
Harken dejó de barrer para disfrutar sin obstáculos esa conversación tan poco apropiada.
– Así es.
– ¿Qué le dijo?
– Que sabía cómo podía ganar la regata el año próximo.
Lorna pudo controlar la risa, pero no la expresión maliciosa de sus ojos.
– ¿Y qué dijo mi padre?
– ¡Está despedido!
– Oh, caramba…
Con cierto esfuerzo, se puso seria al comprender que, sin duda, al joven no le resultaba tan divertida la situación.
– Lo lamento.
– No es nada. La señora Schmitt me salvó. Dijo que si yo me iba, ella no se quedaría.
– Por lo tanto, ¿a fin de cuentas no lo despidieron?
Jens negó con la cabeza haciendo un movimiento lento.
Lorna le dirigió una mirada inquisitiva:
– ¿En realidad sabe cómo mi padre puede ganar la regata el año que viene?
– Sí, pero no quiere escucharme.
– Por supuesto: mi padre no escucha a nadie. Al intentar darle un consejo, usted corrió un riesgo terrible.
– Ahora ya lo sé.
– Dígame, ¿cómo puede ganar la regata?
– Cambiando la forma del barco. Yo podría hacerlo. Yo puedo…
Volvió la señora Schmitt con una taza de líquido tan claro y pálido como un peridoto, esa piedra semipreciosa de color verde claro.
– Aquí tiene, señorita.
– Oh, gracias.
Lorna la tomó con las dos manos. Con la presencia de la cocinera, las cosas volvieron a su cauce correcto y Lorna supo que no debía estar ahí, hablando de los asuntos de su propia familia con los criados de la cocina, por interesada que estuviese en la navegación. Lanzó una mirada a las dos criadas que permanecían inmóviles, abrumadas por la presencia de la señorita. De pronto, comprendió que les estaba impidiendo irse a la cama.
– Bueno, gracias otra vez -dijo Lorna con vivacidad-. Buenas noches.
Las doncellas hicieron una reverencia flexionando las rodillas, y se sonrojaron.
– Buenas noches, señora Schmitt.
– Buenas noches, señorita.
Y, tras una brevísima pausa:
– Buenas noches, Harken.
Echó otra mirada a esos ojos tan azules. Por fuera, el joven no sonreía ni se amilanaba, y lo único que manifestaba era el respeto que un criado de la cocina les debe a sus superiores. Se limitó a saludarla con la cabeza pero, mientras Lorna se alejaba, los ojos de Jens contemplaron su silueta desde la cabeza a los talones, aferrando con más fuerza el mango de la escoba. Aunque no fuese asunto de él, un hombre tendría que estar desmayado para no admirarla. Cuando Lorna llegó a la escalera de los criados y puso la mano sobre el picaporte, la voz de Jens la detuvo:
– Señorita, ¿me permite preguntarle cuál de ellas es usted? Tengo entendido que son tres.
La muchacha se detuvo y miró sobre su hombro:
– Soy Lorna, la mayor.
– Ah -repuso Jens con suavidad-. Bueno, buenas noches, señorita Lorna. Que descanse.
Pero Lorna no descansó del todo bien. ¿Cómo podía hacerlo, si los ojos tan azules de un criado se interponían entre ella y el sueño? ¡Si ese mismo sirviente tuvo la audacia de deslizar una nota a su padre para decirle cómo ganar la regata! ¡Si los hechos de esa noche habían provocado una pelea tan terrible entre su padre y su madre que, sin duda, al día siguiente todos los amigos de los padres la iban a comentar! ¡Si había probado el primer judy, que la dejó un poco acalorada y fantasiosa…! ¡Y había ocupado el papel de anfitriona de la madre, aunque sólo hubiera sido por un breve rato, y había tocado el piano para los invitados, intercambiado mensajes mudos con Taylor en la terraza, y estaba segura de que si hubiesen estado un momento a solas, la habría besado…!
¿Cómo era posible que una joven de dieciocho años durmiera en una cálida noche de verano, si la vida bullía en su seno como las alas de una crisálida se agitan antes de desplegarse?
2
En la suite principal del Rose Point Cottage, Levinia se puso un camisón que parecía una tienda de campaña, con mangas largas y anchas y, pese al calor, se lo abotonó hasta el cuello antes de salir de detrás del biombo donde se desvestía, ataviada como debía para ir a la cama. Mattie, la doncella, la esperaba junto al tocador.
Sin hablar, Levinia se sentó. Mattie le quitó la rosa de organza y las peinetas, cepilló el pelo de Levinia, y lo peinó en una sola trenza floja. Al terminar de atar el extremo, preguntó:
– Señora, ¿necesita algo más?
Levinia, aún sin su corona de trenzas, se levantó con aire majestuoso. Casi nunca daba las gracias a los sirvientes, pues consideraba que el salario ya era suficiente. Más aún, el agradecimiento generaba complacencia y esta, a su vez, pereza. Curvó los labios en una sonrisa inconsciente, y dijo:
– Nada más, Mattie, buenas noches.
– Buenas noches, señora.
Levinia permaneció erguida como una estatua sagrada hasta que la puerta se cerró. Luego, alzándose el camisón, se dedicó a rascarse fuertemente las profundas marcas rojas que le habían dejado las ballenas del corsé en la barriga. Se rascó hasta que la piel se le puso en carne viva, lanzando suaves maldiciones, después se abotonó otra vez los calzones de algodón, apagó la lámpara de gas y entró en el dormitorio.
Aunque Gideon estaba sentado en la cama, fumando un cigarro, en realidad parecía querer apagárselo a su esposa en medio de la frente.
El colchón era alto y la mujer siempre sentía que llamaba la atención cuando subía hasta él en presencia de su esposo.
– ¿Tienes que fumar esa cosa tan detestable aquí? Huele como el estiércol cuando se quema.
– ¡Es mi cama, Levinia, y fumare aquí, si me da la gana! Levinia se contoneó hasta su lugar dándole la espalda, y subió las sábanas hasta las axilas, aunque le transpirasen los pies. Prefería que la ahorcaran antes que acostarse encima de las sábanas pues, cada vez que lo hacía, ahí estaba Gideon codeándola y pinchándola, con la esperanza de hacer eso. Se preguntó por diezmilésima vez hasta qué edad un hombre deseaba hacerlo.
Gideon siguió enturbiando el aire sobre la cabeza de su esposa con ese olor pestilente porque sabía cómo lo detestaba, y porque esa noche ella se había excedido, cosa que él odiaba. Está bien, pensó la esposa, yo también puedo jugar ese juego. Gideon, creo que debes saber que la señora Schmitt se negó a quedarse, a menos que se quedara Harken, de modo que acepté. A sus espaldas, sintió que Gideon se ahogaba y tosía.
– ¿Qué… fue lo que hiciste?
– Le dije a Harken que podía quedarse. Si hace falta eso para que se quede la señora Schmitt, pues así se hará.
El esposo la tomó por el hombro y la hizo acostarse de espaldas.
– ¡Sobre mi cadáver!
Mientras se cubría el pecho con la sábana, la mujer lo miró, ceñuda, y dijo:
– Gideon, esta noche me dejaste en ridículo. Al armar semejante alboroto en medio de una cena formal, nos convertiste en el hazmerreír, y todo porque nadie puede decirte qué hacer. Bueno, yo te lo digo, porque es el único modo en que puedo salvar mi prestigio ante mis amigas. Se difundirá el rumor… siempre sucede. Nuestros criados se lo contarán a los de los Du Val, y estos a los de los Tufts, y pronto en toda la isla se sabrá que Levinia Barnett no puede dar órdenes al personal de su propia casa. Por lo tanto, la señora Schmitt se queda, y Harken también, y si piensas armar jaleo por eso y llenar todo el dormitorio con ese humo pestilente, tendré mucho gusto en ir al cuarto de vestir y dormir en la tumbona.
– Ah, eso te gustaría, ¿no es cierto, Levinia? ¡Entonces, no tendrías que tocarme, ni siquiera en sueños!
– Déjame en paz. Gideon! Hace demasiado calor.
– Con que hace demasiado calor, ¿eh? O estás demasiado cansada, o temes que los chicos o mis hermanas nos oigan. ¡Siempre tienes una excusa, Levinia! -Gideon, ¿qué bicho te ha picado? El hombre le sujetó las muñecas sobre el pecho apartó con brusquedad la sábana, metió la mano debajo del camisón y comenzó a soltar los botones de los calzones de la mujer.
– ¡Te mostraré qué bicho me ha picado!
– No, Gideon, por favor. Hace calor, y estoy muy cansada.
– En realidad, no me importa si lo estás, Levinia. Creo que un hombre tiene derecho, una vez cada tres meses, y esta noche se cumplen esos tres meses.
Cuando ella comprendió que estaba empeñado en hacerlo, dejó de resistirse y permaneció lacia como una rama de un sauce, el tronco rígido y las piernas tal como las había colocado el hombre, y soportó esa ignominia que acompañaba los votos conyugales. En mitad de esa dura prueba, Gideon intentó besarla, pero la boca de Levinia parecía sellada con cera.
Cuando finalizó la triste situación, Gideon rodó a un costado, suspiró y se durmió como un recién nacido, mientras Levinia yacía a su lado con la boca aún contraída y el corazón helado.
Agnes y Henrietta Barnett también tenían un biombo para vestirse en la habitación que compartían. Henrietta se cambió primero. Lo consideraba un derecho divino, pues había nacido primero. Tenía sesenta y nueve años, mientras que Agnes sólo sesenta y siete, y durante toda su vida se había dedicado a evitar que esta tuviese problemas. Yeso seguiría del mismo modo.

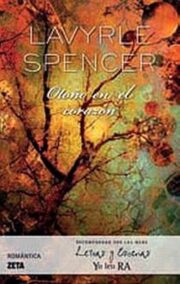
"Otoño en el corazón" отзывы
Отзывы читателей о книге "Otoño en el corazón". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Otoño en el corazón" друзьям в соцсетях.