– Yo atenderé a mis propios caballos, si no le importa -replicó con acritud, desatando la cuerda de Sergeant y conduciéndolo a un pesebre.
¿Quién diablos se creerá que es, que puede venir aquí a darme consejos? No es más que un sucio vaquero sin mangas siquiera, metiéndose en un establo ajeno y barbotando como un geiser, y yo sé todo lo que hay que saber sobre el cuidado de cascos. ¡Todo!
Pero Emily Walcott ardía de indignación porque sabía que el extraño tenía razón: tendría que haber utilizado dos trozos de cuerda, pero tenía demasiada prisa.
Al salir del pesebre, no dedicó al desconocido más que una mirada fugaz y lo dejó atrás.
– Aquí alojamos caballos. Los alimentamos, los almohazamos, les damos agua y los enjaezamos, y alquilamos arreos de montar. ¡Pero lo que no hacemos es permitir que un mozo de cuadra de poca monta quiera hacer su aprendizaje con nuestros animales!
Para azoramiento de Emily, cuando pasó junto al hombre este estalló en carcajadas. Se dio la vuelta con mirada asesina y las comisuras de la boca caídas como si estuviesen atadas a sus zapatos.
– Señor, no tengo tiempo para perderlo con usted. Tal vez con sus caballos, si habla rápido. Y bien, ¿los deja adentro o afuera? ¿Heno o avena?
– ¿Mozo de cuadra de poca monta? -logró decir, todavía riendo.
– Está bien, como quiera. -Obstinada, cambió de dirección dirigiéndose hacia una compuerta que daba al henil y pasó junto al hombre con expresión hostil-. Lo siento, estamos completos -le advirtió con sequedad-. Pruebe en Rock Springs. Está a unos pocos kilómetros, en esa dirección. -Hizo un ademán con el pulgar hacia el sur.
Rock Springs estaba a más de quinientos sesenta kilómetros y había tardado dieciocho días en cubrirlos. La muchacha comenzó a subir la escalera hasta que una mano aferró una de sus gastadas botas de vaquero que olían a caballo.
– ¡Eh, espere un minuto!
La bota se salió y quedó en la mano de Jeffcoat.
Tan sorprendido como ella, se quedó mirando con la boca abierta el pie descalzo, con el tobillo sucio y briznas de heno pegadas a la piel, y pensando que era la presentación más extraña que había tenido con un miembro del sexo opuesto. En el lugar del que provenía, las damas usaban vestidos de algodón con enaguas de trencillas y delantales blancos almidonados, en vez de los de cuero, y sombreros de paja en vez de gorras de muchacho, y delicados zapatos abotonados pero no botas de vaquero con estiércol pegado. Y medias largas… delicadas medias de hilo de Escocia que ningún caballero veía jamás. Sin embargo, ahí estaba, contemplando fijamente el pie descalzo.
– Oh, lo… lo siento, señorita, lo siento mucho.
La vio bajar y volverse, rígida, con un rostro tan encendido como un amanecer de verano.
– ¿Le ha dicho alguien que es usted un dolor brutal, infernal en el trasero?
Le arrebató la bota, volcó un balde esmaltado y se sentó sobre él para calzarse. Antes de que pudiese hacerlo, el hombre se la quitó de la mano y se apoyó sobre una rodilla para hacer los honores.
– Permítame, señorita. Y para responder a su pregunta sí, mi madre, mi abuela, mi novia y mis maestras. Al parecer, toda mi vida he tenido la virtud de irritar a las mujeres, aunque nunca he sabido por qué. Nunca he hecho algo como esto, ¿y usted?
Sostuvo la bota en posición.
Emily sintió que todo su cuerpo se sonrojaba, desde los pies sucios hasta la gorra del hermano. Le quitó la bota y se la calzó ella misma.
Sonriente, sin dejar de observarla, Jeffcoat respondió, a destiempo:
– Avena, por favor, y albérguelos adentro y cepíllelos, también. ¿Tengo que pagar por adelantado?
– ¡He dicho que estamos completos! -Se levantó de un salto, lo eludió con un giro cargado de rabia y subió al altillo-. ¡Vaya a resolver su asunto en cualquier otro lado!
El hombre miró hacia arriba, pero no vio otra cosa que vigas y motas de polvo.
– Lo siento, señora. En verdad lo lamento.
Un montón de heno le aterrizó en la cabeza. Se dobló hacia adelante, resoplando y estornudando.
– ¡Eh, mire lo que hace! -Oyó las pistolas que golpeaban en lo alto y el arrastrar de las botas por el suelo del desván. Apareció otra horquilla con heno y retrocedió, al tiempo que gritaba-: ¿Puedo dejar los caballos o no?
– ¡No!
– ¡Pero este es el único establo del pueblo!
– ¡He dicho que no hay más lugar!
– ¡No es cierto!
– ¡Sí, lo es!
– Si es por el pie descalzo, ya le he dicho que lo lamento. Y ahora, baje aquí, así podré pagarle.
– ¡Le repito que estamos completos! ¡Váyase!
Desde el extremo opuesto del cobertizo, Edwin escuchó la discusión con interés creciente. Vio al extraño con heno en el sombrero y en los hombros, vio que otra carga de la horquilla llovía desde la compuerta, oyó la mentira evidente de su hija y decidió que era hora de intervenir.
– ¿Qué está pasando aquí?
Se hizo silencio, sólo quebrado por el martillo de un herrero, en otro punto de la calle.
Jeffcoat se dio la vuelta y encontró a un hombre robusto enmarcado en la entrada, con los brazos en jarras, poderosos, asomando por las mangas enrolladas y el pelo del pecho por el cuello abierto de la camisa de franela roja desvaída. Los pantalones negros estaban metidos en unas botas a media pierna y unos tirantes a rayas enfatizaban su figura musculosa. Tenía el cabello negro revuelto, veteado de gris, un espeso bigote negro, ojos azules y una boca parecida a la de la muchacha.
– ¿En qué puedo ayudarlo, señor…?
Jeffcoat se sacudió el heno de los hombros y golpeó el sombrero contra el muslo. Se adelantó y extendió una mano:
– Tom Jeffcoat es mi nombre. Sí, hay algo en que puede ayudarme. Me gustaría dejar mis caballos unos días, si puedo.
– Me llamo Edwin Walcott. ¿Existe algún motivo por el que no debería dejarlos?
– No, que yo sepa, señor.
– ¿Qué es eso acerca de usted y el pie descalzo de mi hija?
– Ella estaba subiendo la escalera y yo, de manera accidental, tratando de detenerla, le quité una bota.
– ¡Emily! -Walcott torció la cabeza hacia el henil-. ¿Es eso cierto?
– Sí -exclamó, en tono obstinado.
– ¿Este sujeto intentó hacer algo que quieras contarme?
Emily dio un puntapié a un montón de heno y lo hizo revolotear, pero no respondió.
– ¿Emily?
Mortificada, fijó la vista en el heno, apretó la boca más fuerte que un nudo marinero y manoseó el pulido mango del tridente como si estuviese aplicando linimento a la pata de un caballo. Por fin, fue a zancadas hasta la compuerta del henil. Con los pies separados y rascando con los dientes del tridente en el suelo de pino, afrontó la mirada del padre vuelta hacia arriba.
– Vino aquí y se puso a parlotear sobre los caballos, y de cómo tendría que haber amarrado a Sergeant: se tomó la libertad de examinarle el casco y darme consejos sobre cómo curarlo. Me puso furiosa, eso es todo.
– ¿Y por eso has rechazado la transacción?
El orgullo la obligó a guardar silencio.
– No tuve intención de faltarle al respeto -interrumpió Jeffcoat, apaciguador-. Pero debo admitir que estuve provocándola, y cuando entré, cometí el error de creer que era un muchacho. Me parece que eso la irritó, señor.
Walcott se volvió y se mordió la parte interna del labio para no sonreír.
– Entre en la oficina. Ahí es donde hacemos negocios. ¿Cuántos días dejará a su yunta aquí?
En vez de seguirlo de inmediato, Jeffcoat se paró bajo la escalera y alzó la vista hacia la muchacha que lo miraba ceñuda, desde arriba.
– Seguro, una semana, quizá más.
Sabía, sin lugar a dudas, que la chica debía de tener ganas de lanzarle la horquilla a la cabeza. Pero permaneció quieta, aferrando el mango con ambas manos y mirándolo con odio silencioso.
– Buenas tardes, señorita Walcott -dijo con calma y, tras alzar el sombrero en señal de saludo, siguió al padre.
Walcott lo guió por una puerta hasta un cubículo adosado al costado este del cobertizo, un cuarto pequeño con suelo de hormigón irregular y ventanas con cuatro pequeños paneles de cristal, dos que daban a la calle y, las otras dos, al solar vacío. Al atardecer, la oficina debía ser luminosa pero en ese momento, a mitad de la tarde, estaba fresca y sombreada. Había un escritorio lleno de cicatrices al que le faltaba la cortina corrediza, con los compartimientos desbordantes de papeles sobre la tapa polvorienta, atestada de anillos de bridas, frenos acodados, clavos de herraduras, martillos para tachuelas, linimento de caballo y un plato blanco con unos guisantes verdes y un mendrugo de pan seco pegado en un charco de salsa coagulada. La silla estaba inclinada sobre sus ruedas, y el barniz se había saltado en el respaldo y los brazos. Contra la pared norte se desplomaba un sofá metálico con los resortes al aire, cubierto por una colchoneta de confección casera hecha de arpillera rellena, encima de la cual estaba tendida una manta de retazos de diversos colores, sobre la que dormía un gato de color miel. A la derecha de la puerta, una pequeña estufa panzona. De las paredes colgaba un sinfín de rarezas: trampas para castores, un programa de teatro, tarjetas de medicamentos, un anuncio del espectáculo del Salvaje Oeste de Buffalo Bill Cody, una colección de llaves de colleras de yugo, el programa del verano anterior del club profesional de béisbol de Philadelphia, un antiguo reloj de péndulo que marcaba lentamente las horas. La habitación olía a salsa de cebollas, linimento aromático, cereal y cáñamo. Este último provenía tal vez de una fila de bolsas de arpillera apoyadas contra la pared, a la izquierda de la puerta.
– Es comprensible que mi hija sea un poco susceptible cuando se la critica en relación con los caballos -comentó Walcott, sentándose y haciendo rodar la silla hacia el escritorio. Chocó con alguna irregularidad del suelo como una carreta sin resortes andando sobre un camino helado-. Ha estado con ellos toda su vida e intercambia correspondencia con un hombre de Cleveland llamado Barnum, que le enseña medicina veterinaria.
– ¿Una muchacha… médica veterinaria?
– Aquí hay muchos animales. Le resultará muy útil.
– ¿O sea que está estudiando por correspondencia? -preguntó, maravillado.
– Así es -confirmó Walcott, mientras tomaba una libreta de recibos y una pluma-. Ahora, llega con bastante regularidad, cinco veces por semana, casi todas las semanas, a caballo. Aquí tiene.
Giró en la silla y entregó a Jeffcoat un recibo por dos bayos con manchas blancas y una carreta de caja doble verde, bordeada de rojo. Walcott era un hombre prevenido: con los registros que llevaba, jamás lo acusarían de robar un caballo.
– ¿Le molestaría si le pregunto qué está haciendo en el pueblo, señor Jeffcoat?
Mientras guardaba el recibo en el bolsillo, respondió:
– En absoluto. Un hombre llamado J. D. Loucks puso un anuncio en el periódico de Springfield referido a este pueblo, y a lo que podía ofrecer a un hombre joven y emprendedor. Me pareció un sitio en el que me agradaría vivir, de modo que tomé el tren a Rock Springs, me aprovisioné allí e hice el resto del trayecto en carreta, y aquí estoy.
– Y aquí está, ¿para hacer qué?
– Pienso establecer un negocio y mi hogar aquí, en cuanto compre algo de tierra para hacerlo.
– Bueno -rió con suavidad el hombre mayor-. J. D. Loucks estará más que feliz de venderle cuantos terrenos quiera y en el pueblo hace falta más gente joven. ¿Cuál es su campo de trabajo?
Jeffcoat vaciló un instante antes de responder:
– Me dedico a la herrería. Me enseñó mi padre, en Springfield.
– ¿En Missouri o Illinois?
– Missouri.
– Missouri, ¿eh? Eso significa que debe de haber herrado muchos caballos que atravesaron este territorio de camino al Oregon Trail, ¿no es cierto?
– Sí, señor, así es.
– En este pueblo ya hay herrero, ¿sabe?
– Eso he visto. Anduve por las calles antes de detenerme aquí.
Edwin se levantó y abrió la marcha hacia la yunta, que aún esperaba afuera.
– Le diré algo que no es secreto para nadie en Sheridan. El viejo Pinnick podría hacer más y mejores trabajos. Pero pasa más tiempo en el Mint Saloon que en la forja, y si hubiese herrado bien a Sergeant, para empezar, no tendríamos que estar curándolo ahora.
– Con que Pinnick, ¿eh?
– Así se llama su competidor: Walter Pinnick. Es demasiado perezoso para colocar un cartel sobre la herrería y anunciarse. Se limita a dejar que el ruido del martillo atraiga a los clientes… cuando suena. -Afuera, en el sol, Walcott se interrumpió para escuchar y, por supuesto, el martilleo de antes había cesado-. El viejo Pinnick debe de haber tenido un ataque de sequedad en la garganta -concluyó en tono sarcástico, prosiguiendo luego hacia la yunta de animales.

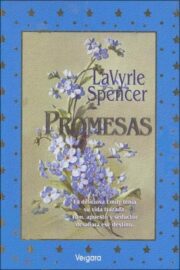
"Promesas" отзывы
Отзывы читателей о книге "Promesas". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Promesas" друзьям в соцсетях.