Jeffcoat reflexionó un momento y llegó a la conclusión de que era mejor ser franco con ese hombre.
– Señor, quiero ser sincero con usted. Yo también he estado con caballos toda mi vida y pienso hacer algo más que herrar. Para decirle la verdad, tengo intenciones de abrir un establo para alojar caballos.
Walcott se detuvo con la mano en una brida y se volvió para mirar al joven. Dio la impresión de que el aire quedaba atrapado en su garganta y luego salía en un suave silbido.
– Bueno… -dijo, dejando caer la barbilla. Pensó un instante y luego alzó la vista riendo-. Me ha pillado por sorpresa, joven.
– Por lo que he visto y leído, creo que hay negocio suficiente para los dos en este pueblo. Pasan montones de vaqueros de Texas llevando rebaños o empezando con sus pequeños ranchos en la vecindad, ¿no es cierto? Y ahora que se otorga tierra para establecer colonos, están llegando inmigrantes también. Un valle como este tiene que atraerlos. Diablos, tiene más de ciento cincuenta kilómetros de ancho, por no hablar de la tierra apta para la cría de ovejas en las colinas que lo rodean. Creo que Loucks tiene razón. Pronto, este pueblo se convertirá en un centro comercial.
De nuevo, Walcott rió con amargura.
– Bueno, esperemos que así sea. Hasta ahora, el centro comercial de la zona parece ser Buffalo, pero estamos creciendo. -Se volvió hacia los caballos-. ¿Piensa dejar la carreta también?
– Si puedo…
– La pondré atrás, junto a la fosa de herraduras. Por la carga que lleva, parece que piensa construir de inmediato.
– En cuanto compre ese solar.
– Hallará la oficina de Loucks en la calle Smith. Pregunte a cualquiera y le indicarán.
– Gracias, señor Walcott.
– Llámame Edwin. Es un pueblo pequeño y solemos llamarnos por el nombre.
Jeffcoat le tendió la mano, aliviado de que hubiese reaccionado con calma ante las noticias.
– Gracias por su ayuda, Edwin, y puede llamarme Tom.
– De acuerdo, Tom. No sé si desearle buena suerte o no.
Al separarse, rieron, y Jeffcoat, sacando una bolsa de la carreta, alzó una mano en señal de saludo y le informó:
– Los caballos se llaman Liza y Rex.
Mientras veía alejarse a Tom Jeffcoat, Edwin sintió una fugaz punzada de envidia. Joven, no mayor de veinticinco años y aventurero, volando lejos, con toda la vida y las elecciones por delante en un territorio en el que la gente joven tenía garantizado el derecho de elegir por sí misma. Cuando él tenía esa edad, las cosas eran muy distintas. En aquella época, el futuro de un hombre con frecuencia estaba determinado por padres severos y autoritarios que planeaban su vida con la mejor de las intenciones, pero sin consultarlo. Lo planeaban todo, desde el modo en que se ganaría la vida hasta la mujer con quien se casaría, y Edwin había sido un hijo respetuoso y obediente. Se hizo palafrenero como su padre y se casó con la señorita Josephine Borley, con la que seguía respetuosamente casado. Pero había alguien a quien nunca había olvidado.
Aunque sucedió veintidós años atrás, todavía pensaba en ella. Fannie. Con sus ojos brillantes y su espíritu valeroso. Fannie, la prima de Josephine, tan diferente de ella como las brasas del carbón. Fannie, que en lugar de preguntar por qué, siempre preguntaba por qué no. Que a los diecisiete años luchó por el sufragio femenino, montó a horcajadas y fumó a escondidas con él y luego le exigió: "Bésame y dime si tengo sabor a humo". Fannie, de la que había huido en cuanto se casó, pues quedarse cerca de ella resultaba peligroso. Fannie, que heredó la fortuna de sus padres cuando estos murieron y la empleó para viajar y experimentar cosas que a la mayoría de las mujeres les parecían estrafalarias, hasta impropias. La última carta, escrita en su habitual estilo animado, informaba que había comprado una bicicleta Monarch y se había unido al Club del Ciclismo de Damas de North Shore, que planeaba hacer una salida de cuatro días desde Malden a Gloucester, Massachusetts, pernoctando en el Pavilion y en Essex House, paradas más breves en Marblehead Neck y Nahant, y atracciones tales como un almuerzo al aire libre sobre las rocas de Pigeon Cove y visitas a Rafe's Chasm y Norman's Woe.
Fannie, extravagante Fannie… ¿qué aspecto tendría ahora? ¿Sería feliz? ¿Estaría enamorada? Su vida estaba llena de acontecimientos poco comunes, de actitudes progresistas, liberales, pero nunca tuvo un marido. ¿Por qué? En esos veintidós años, ¿hubo alguien especial? Las cartas jamás mencionaban a ningún hombre, excepto en relación con alguna de sus actividades sociales. Pero Edwin nunca dejó de preguntarse si habría algún hombre en particular y nunca dejaría de hacerlo.
Sabía que era por el recuerdo de Fannie por lo que nunca se opuso a los extravagantes deseos de Emily. Emily era tan parecida a la Fannie que él recordaba que la amaba de modo incondicional y siempre tuvo la secreta esperanza de que fuese como ella: en parte rebelde, en parte hada, pero siempre mujer. Cuando su hija comenzó a merodear el establo y pidió permiso para ayudar con los caballos, Edwin accedió encantado. Cuando arregló un par de pantalones del padre y empezó a usarlos para estar en el cobertizo, no hizo comentarios. Cuando leyó en el periódico el anuncio del doctor Barnum sobre el curso de correspondencia en medicina veterinaria y pidió permiso para inscribirse, lo pagó con todo gusto.
Como su propia vida fue aplastada por progenitores que le impusieron su propia voluntad, al convertirse en padre se prometió que nunca les haría lo mismo a sus hijos.
Y en el presente, Emily tenía dieciocho años y era muy parecida a la antigua Fannie: decidida, usaba pantalones, se interesaba en actividades masculinas y escandalizaba a muchos.
Al volver junto a ella después de que Tom Jeffcoat se marchara, Edwin la encontró muy apaciguada. Estaba esperando en el corredor, entre los pesebres; dos de los recipientes para heno ya estaban llenos y sostenía las cuatro cuerdas de los caballos de Jeffcoat que Edwin llevó adentro, para después detenerse ante ella.
– Oh, papá, lo siento.
Se acercó a él y le abrazó el pecho con el gesto de quien está habituado a hacerlo a menudo. Con las riendas en las manos, lo único que pudo hacer Edwin fue apoyar la mejilla, con afecto, sobre la áspera gorra de lana.
– No pasa nada. De todos modos, hemos conseguido el negocio.
La muchacha retrocedió para contemplar la cara de su padre y vio en ella la sonrisa de perdón que esperaba.
– Sin embargo, sí me hizo enfadar al llamarme muchacho. ¿Acaso te parece que tengo aspecto de muchacho?
– Eeeh… -Con una semisonrisa, observó la gorra, el delantal, las botas-. Ahora que lo dices…
Emily intentó contener la sonrisa, pero al final no lo logró.
– Para serte sincera, papá, a veces no sé por qué te quiero tanto. -Le dio un cariñoso puñetazo juguetón, y se puso seria-. ¿Cómo está mamá?
– Descansando. No hace falta que te des prisa. Antes, ayúdame a atender a los caballos.
Comprendió que prefería el trabajo en el establo en lugar del cuidado de la enferma y el trabajo doméstico, y trataba de no abrumarla injustamente con las tareas de la casa que parecían no tener fin, pues Josephine, enferma, cada vez tenía menos capacidad de ocuparse de ellas. Percibió el alivio inconsciente de su hija cuando tomó las riendas con ansiedad, miró los ojos castaños de la yegua y preguntó:
– ¿Cómo se llama?
– Liza.
– ¿Y él?
– Rex.
– Ven, Liza, vamos a desensillarte y a cepillarte.
Trabajaron juntos, en amable compañía, sujetando a los caballos en el centro del corredor, quitándoles los arneses, limpiándoles la piel con suaves cepilladas, haciendo ascender el fecundo olor del sudor de los animales. Mientras frotaba el tibio pellejo húmedo de Liza, Emily preguntó:
– ¿Cuánto tiempo se quedarán estos dos?
– Una semana… quizá más.
– ¿Qué hará el dueño, entretanto?
Aunque había oído perfectamente el nombre de Jeffcoat, se negaba a pronunciarlo.
– Comprar un solar y construir.
Emily detuvo el movimiento.
– ¿Construir?
– Es herrero. Ha venido aquí a establecer su negocio.
– ¡Un herrero!
– En efecto, de modo que trata de llevarte bien con él, si puedes. Tal vez necesitemos de sus servicios más adelante, si resulta ser siquiera un cuarto más sobrio que Pinnick.
Volvió al cepillado, pero con más energía de la necesaria. Edwin echó un vistazo al semblante de su hija y lo vio ensombrecido por una expresión ceñuda mientras seguía empuñando el cepillo, que luego cambió por un peine de almohazar. Imaginando cómo reaccionaría ante el resto de las novedades, dijo con cautela:
– Eso no es todo.
Emily alzó con brusquedad la cabeza y las miradas de padre e hija se encontraron.
– ¿Qué más?
– Piensa herrar en su propio establo para alojar caballos.
Emily se quedó con la boca abierta.
– ¿Qué?
– Me has oído bien.
– Oh, papá…
El tono expresaba auténtico pesar. ¿Acaso no tenía su padre bastantes preocupaciones? Mamá enferma, todos esforzándose por reemplazarla en el hogar y trabajar doble aquí. ¡Y ahora esto! ¡Tuvo ganas de agarrar a J. D. Loucks, a su anuncio y al señor Tom Jeffcoat y tirarlos por un precipicio!
– Por lo menos ha sido honesto con eso -observó Edwin.
– ¿Qué remedio le quedaba si piensa construir algo tan grande como un establo?
– Este es un país libre y, por lo que sé, tal vez tenga razón. Es probable que haya suficiente negocio para los dos.
– ¿Dónde piensa construir? -preguntó, hostil.
– Yo sé tanto como tú.
Pero ninguno de los dos ignoraba que J. D. Loucks podría venderle el terreno que quisiera. El pueblo era suyo. Lo había comprado hacía siete años, demarcó una parcela de poco más de dieciséis hectáreas, dibujó un solar en un trozo de papel marrón de envolver y la Asamblea Territorial de Wyoming se lo adjudicó al año siguiente. Fue elegido alcalde, bautizó al pueblo en honor a su jefe en la Guerra Civil, el general Philip H. Sheridan, y se dedicó a tentar a personas jóvenes para que se instalaran allí.
Era un pueblo de hacendados. Loucks mismo lo hizo así, reconociendo el valor de las ricas tierras de pastoreo del valle y anticipándose a un próspero futuro que traerían los conductores de rebaños de ganado por el Bozeman Corridor, desde las agotadas tierras de Texas. El pueblo lo tenía todo: vastas extensiones de carbón blando a pocos kilómetros, los ondulantes Goose Creeks que surcaban el territorio de irregulares líneas oscuras, el segundo promedio de velocidad de viento más bajo de Estados Unidos y cientos de hectáreas vecinas de tierras indias que se abrieron al dominio público, pues habían concluido las guerras contra los indios.
Los tentadores anuncios que Loucks puso en los periódicos del este dieron resultados casi inmediatos. Como era de esperar, los primeros en venderse fueron los solares de la calle Main, la principal, que ya estaba llena de negocios, desde el hotel Windsor en el extremo sur, hasta el arroyo que la cortaba por el Norte. Todavía había terrenos disponibles en las calles laterales, como Grinnell.
– ¡Bueno, será mejor que se mantenga lejos de aquí! -refunfuñó Emily Walcott, mientras conducía al caballo de Jeffcoat a un pesebre-. No quisiera toparme con él más de lo imprescindible.
Pero resultó que se topó con él menos de una hora después. Se encaminaba hacia la casa para ver a su madre, mientras Jeffcoat y J. D. Loucks venían por la calle en el elegante coche Peerless de Loucks, evidentemente recorriendo el pueblo. Emily se detuvo en seco en mitad de la acera, al ver pasar a Loucks con su barba blanca, conduciendo su yunta de tordos. Con los labios apretados, echó una mirada furibunda al hombre que iba junto a él. Debió de haber ido al hotel a lavarse. Se había afeitado las patillas y llevaba una levita con mangas, el corbatín tenía un aspecto correcto sobre la pechera de la camisa blanca, limpia. ¡Pero la sonrisa del joven la hizo apretar los puños!
Jeffcoat se tocó el ala del sombrero y saludó a Emily con la cabeza, mientras esta sentía que se le coloreaban las mejillas. Dejó la vista clavada en ella hasta que el coche siguió adelante y pasó. Entonces, la muchacha reanudó sus zancadas furibundas y deseó haberle arrojado el tridente a la cabeza cuando tuvo ocasión.
Capítulo 2
El hogar de Emily Walcott era diferente de todos los que conocía. Siempre estaba desordenado; las comidas nunca estaban preparadas a tiempo; en ocasiones, se quedaban sin ropa limpia y a las lámparas de la chimenea siempre les hacía falta una limpieza. No siempre había sido así. Cuando la madre estaba sana, antes, mientras vivían en Philadelphia, la casa era alegre y estaba bien cuidada. Las cenas estaban listas a tiempo, la ropa lavada colgaba de la cuerda todos los lunes por la mañana y se planchaba los martes. Los miércoles era el turno de remendar, los jueves de las tareas sueltas, los viernes se horneaba pan y los sábados, limpieza general.

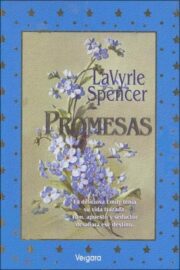
"Promesas" отзывы
Отзывы читателей о книге "Promesas". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Promesas" друзьям в соцсетях.