Entonces, la madre comenzó a sentirse mal y todo cambió. Al comienzo, no tuvieron muy en cuenta su fatiga. De hecho, todos se rieron y se burlaron de ella la primera vez que la encontraron descansando cuando tendría que haber estado sirviendo la cena sobre la mesa. La enfermedad avanzó de manera insidiosa, pasaron los meses y nadie atribuyó la pérdida de peso a nada fuera de lo común. Después de haber parido a sus dos hijos, siempre fue rolliza. A medida que los kilos se esfumaban y su figura se tornaba más esbelta y juvenil, su marido se sintió complacido y sus bromas la hacían ruborizarse. Pero luego comenzó la tos y las bromas se convirtieron en preocupación.
– Tienes que ver a un médico, Josephine -insistía Edwin.
– No es nada, Edwin, en serio -replicaba ella-. Sólo la vejez que se acerca.
Pero eso sucedía dos años atrás, cuando no tenía más que treinta y ocho años. Treinta y ocho, pero se marchitaba ante los ojos de su familia. La tos se hizo más áspera y frecuente, y la dejaba cada vez más débil, mientras su familia se convertía en testigo impotente.
Entonces, papá leyó el artículo acerca del éxito de un sombrerero de Philadelphia, John B. Stetson. Era joven cuando los médicos le anunciaron que tenía problemas pulmonares y le dieron pocos meses de vida. El joven Stetson decidió que existía una sola manera de demostrarles que el pronóstico estaba equivocado y comprendió que tenía que marcharse de la atestada ciudad llena de humo, estar al aire libre; marchó hacia el Lejano Oeste, que en aquel entonces significaba Missouri. Pero siguió más lejos aún, hasta Pike's Peak, cubriendo buena parte del trayecto a pie, durmiendo al aire libre, aceptando el clima como se presentara. A pesar de las situaciones duras del camino y del año que pasó como buscador de oro en lo alto de las Rocosas, su salud mejoró de manera notable. Regresó a Philadelphia con sólo cien dólares, producto de las búsquedas, pero con la salud más sólida de que había gozado jamás. Robusto y fuerte, John B. Stetson atribuyó al Oeste el mérito de haber sanado.
Con los cien dólares construyó un imperio sombrerero. Y en señal de eterna gratitud por su recuperación, enseñó a otros y los cuidó, transformándose en un partidario empecinado del aire fresco y el sol, y cuidando que en sus fábricas hubiese mucho de las dos cosas. Estaba demasiado ocupado para ir al médico y, cuando fue necesario, este se presentó en la oficina del propio Stetson. A continuación, empezó a llevar a la oficina a cualquiera de sus empleados que necesitara atención médica. Esta, como todas sus otras ideas, se agrandaban. Cuando los servicios de su propio médico resultaron insuficientes, requirió los de diferentes especialistas. Y llegó el día en que comprendió que, si quería escapar al desfile de médicos y empleados que circulaban constantemente por la oficina, tenía que organizar las cosas de otra manera.
Por lo tanto, construyó un hospital y, dando rienda suelta a su magnanimidad, extendió los beneficios no sólo a sus empleados sino a todos, para que recibieran atención médica gratuita.
Ahí fue donde Edwin Walcott llevó a su esposa después de leer el artículo, con la esperanza de encontrar una cura para su consunción. Ese día, los hados les sonrieron, pues mientras estaban en la sala de espera, vieron al gran John B. en persona. Era imposible conocerlo y conversar con él sin que se disipara el desánimo. Sano y vigoroso, resultaba un ejemplo convincente de la vida pura y atribuía su curación a ese solo año de aire fresco, agua limpia y sol.
– ¡Vaya al Oeste! -le aconsejó a Josephine Walcott-. Vaya al Oeste, donde el clima es saludable, los arroyos de montaña son puros como el cristal, y la gran altitud purifica y fortalece los pulmones al hacerlos trabajar más intensamente. Construya su casa mirando al Sur y al Este, colóquele muchas ventanas y ábralas todos los días. De noche, también.
Y entonces, fueron allí. Construyeron la casa no sólo mirando al Sur y al Este, sino también al Oeste y le pusieron todas las ventanas que recomendó John B. Stetson. Le agregaron un porche alrededor, donde Josephine podía tomar el aire y el sol en grandes dosis, y desde donde podía observar el amanecer sobre la llanura del río Powder y el ocaso tras los majestuosos Big Horn.
Pero lo que logró curar a John B. Stetson, no lo logró con Josephine Walcott. En los dieciocho meses que estuvieron allí, no hizo más que debilitarse. Su cuerpo, en otro tiempo robusto, estaba reducido a menos de cuarenta y cinco kilos. La tos era tan constante que ya no despertaba a los niños por la noche. Y en los últimos tiempos comenzaron a aparecer pañuelos ensangrentados entre la ropa sucia.
Era la ropa para lavar lo que preocupaba a Emily cuando volvía a la casa esa tarde de junio.
Mientras subía los amplios escalones del porche, miró al sol sobre el hombro izquierdo y se preguntó si habría tiempo de que la ropa se secara.
Entró en el recibidor y se detuvo, renuente, mirando alrededor. Polvo. Polvo por todos lados. Y un montón de chucherías capaz de marear a cualquiera. A pesar de la delicada condición de su madre, papá había prosperado como palafrenero de Philadelphia y ella quería que todos en Sheridan supieran de su éxito. Como era una moderna ama de casa victoriana, exhibía las pruebas de la prosperidad en el recibidor, como sus amigas de Philadelphia, según el principio de la decoración actual que rezaba: "cuanto más, mejor…".
Aunque el cuarto fue pensado por el padre para dar impresión de espacio, la madre hizo todo lo posible para llenarlo e insistió en llevar no sólo el piano sino en colocarlo como se usaba, con la parte de atrás hacia el salón, y no hacia la pared, cosa que le dio la posibilidad de "vestirlo". Festoneado por una colgadura de seda china de muchos colores, bordeada de un fleco de trencilla y borlas, su enorme tapa levantada constituía el núcleo de esa monstruosidad que la madre llamaba "recibidor". Contra el piano había un diván sin respaldo; encima, un sinfín de abanicos y fotografías enmarcadas; a un costado, un jarrón con plumas de pavo real. No fue posible disuadirla de dejar ni una pieza de su colección de objetos menudos y el cuarto estaba atestado de paraguas, bustos de yeso, mecedoras de mimbre, almohadones, percheros, gabinetes llenos de porcelana, tallas, mesas de marquetería, relojes y demás chucherías. El suelo estaba cubierto de alfombras orientales, poltronas ocultas por almohadones bordados y tapetes turcos. El encantador mirador que su padre había instalado para que entrase abundante luz, estaba casi oscurecido por helechos colgantes y cortinas con borlas.
Contemplándolo todo, Emily suspiró. Con frecuencia deseaba que su padre se hubiese puesto firme en llevarse todo y dejar sólo una mecedora de mimbre y una o dos mesas, pero comprendía que la enfermedad de su madre lo dominaba y lo obligaba a permitirle salirse con la suya.
Porque su madre se estaba muriendo.
Si bien todos lo sabían, nadie lo decía. Si quería tener el piano cubierto de flecos y todo lleno de chucherías, ¿quién en la familia podría negárselo?
Emily se dejó caer en el feo diván, apoyó los brazos cruzados y la cabeza sobre las rodillas y cedió a la depresión que se cernía sobre la casa.
Oh, madre, por favor, cúrate. Te necesitamos. Papá te necesita. Está tan solitario, tan perdido, aunque trata de ocultarlo. Quizás, en este mismo momento, esté angustiado pensando qué pasará con otro establo para alojar caballos que se instalará bajo sus propias narices. Nunca me lo confiaría a mí, pero sí a ti si estuvieses fuerte.
Y Frankie… sólo tiene doce años y aún necesita muchos cuidados maternales. Si tú te mueres, ¿quién se los brindará? ¿Yo, que todavía necesito una madre? En este mismo momento, la necesito. Quisiera correr a ti y hablarte de mis miedos con respecto a papá y mi esperanza de convertirme en veterinaria, cosa que anhelo más que ninguna otra que pueda recordar, y de Charles, y mis dudas con respecto a él. Necesito saber si lo que siento es lo bastante fuerte o si tendría que ser más intenso. Porque me lo advirtió: va a volver a proponerme matrimonio y ¿qué le diré esta vez?
Con el rostro hundido entre las manos, Emily pensó en Charles. El sencillo, bueno y trabajador Charles, que era su compañero de juegos desde la infancia, y que, abrumado al saber que ella se marchaba de Philadelphia, adoptó la trascendental decisión de venir junto con la familia al territorio de Wyoming e iniciar su vida allí.
Charles, al que estaba tan agradecida al comienzo, cuando fueron a vivir a ese lugar nuevo, donde había poca gente de su misma edad. Que insistió en que fijaran una fecha para la boda, cuando, en realidad, lo que ella quería era estudiar primero medicina veterinaria. Charles, al que se sentía comprometida antes aún de estarlo.
Suspiró, se levantó con un esfuerzo y fue a la cocina. Gracias a la necesidad, era el único lugar de la casa despojado de decoraciones extravagantes. Tenía la mejor cocina económica que era posible comprar, un fregadero de granito verdadero y una bomba instalada dentro de la casa. En el fondo había un lavadero con un calefactor de queroseno, una máquina de lavar con engranajes metálicos, una batidora fácil de manejar y verdaderos rodillos escurridores de madera con una cómoda manivela.
Emily le echó un vistazo y se volvió fastidiada, deseando poder estar en el establo limpiando pesebres.
Pero fue al piso alto a ver a su madre.
Según las pautas de Sheridan, la casa era rica, no sólo porque el padre la había dotado de comodidades en beneficio de su esposa enferma, sino porque Charles Bliss era carpintero, y viajó acompañado de su habilidad y de sus planos… cosa que significó un gran alivio para la madre, temerosa de tener que vivir en una desnuda choza de troncos, con ratones e insectos. En cambio, vivía en una elegante casa de madera de dos plantas, con grandes habitaciones ventiladas y un impresionante recibidor con una escalera abierta de barandas con barras con forma de carrete.
Emily subió esa escalera, giró en la cima y se detuvo en la entrada del dormitorio de sus padres, un cuarto espacioso con una segunda puerta que daba a una pequeña terraza con baranda, que miraba al Sur. Su padre insistió en que Charles incluyese ese balcón, para que la madre pudiese salir y disfrutar del aire fresco y del sol cada vez que lo necesitara. Pero ya no lo usaba. La puerta estaba abierta en ese momento y dejaba pasar el sol sobre el suelo barnizado del cuarto donde yacía, en la inmensa cama con forma de trineo, en la que habían nacido Emily y Frankie. Encima de esa cama, su madre parecía más frágil que nunca.
En un tiempo fue hermosa, con el cabello grueso y brillante de intenso color rubio. Lo llevaba con tanto garbo como los polisones, los mechones retorcidos en un impresionante moño en forma de ocho que sobresalía en la parte de atrás de la cabeza, casi como el busto generoso se proyectaba por delante. Ahora el cabello estaba opaco y se extendía en una trenza floja, y el busto casi no existía. Usaba una bata de seda desteñida en lugar de los crujientes satenes y gasas que llevaba en otras épocas. La piel tenía una alarmante cantidad de arrugas y se veía fláccida sobre los huesos.
Mientras la hija observaba a la madre dormida, Josephine tosió y se tapó la boca con el sempiterno pañuelo, gesto que se había vuelto tan involuntario como la tos misma.
La mirada triste de Emily pasó al catre que estaba colocado junto a la ventana lateral, donde su padre dormía hacía unos meses para no molestar a su esposa… razonamiento ante el cual la muchacha se intrigaba con frecuencia, pues era seguro que la tos tenía que molestar al padre.
Permaneció quieta un momento, pensando en cosas que una correcta joven victoriana no debería pensar, cosas referidas a padres y madres, a camas compartidas y al momento en que compartir la cama dejaría de tener importancia. Nunca había visto a su padre tocar a su madre de un modo que no fuese decoroso. Incluso cuando entraba en esta habitación, si Emily estaba presente, jamás la besaba sino que le hacía una caricia fugaz en la frente o la mano. Y sin embargo, era indudable que la quería. Emily lo sabía. Después de todo, ella y Frankie, ¿no eran prueba de ello? Y papá estaba muy triste desde que su madre enfermó. Una vez, en mitad de la noche, Emily lo descubrió sentado en el porche de adelante, con las lágrimas rodándole por la cara, reflejando la luz de la luna, y volvió a entrar sigilosamente, para que no sospechara jamás que le sorprendió esa pena secreta.
Cuando un hombre amaba a una mujer, ¿lo manifestaba de la forma respetuosa en que papá lo hacía con mamá, o acariciándola, como había empezado a hacer Charles con Emily? ¿Cómo reaccionó su madre la primera vez que su padre la tocó? ¿Lo hizo antes de que se casaran? Le costaba imaginar a su madre permitiendo semejantes libertades, incluso cuando estaba sana, pues Josephine Walcott exhalaba un aire de corrección que parecía descartar esa posibilidad.

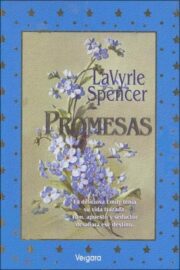
"Promesas" отзывы
Отзывы читателей о книге "Promesas". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Promesas" друзьям в соцсетях.