La familia Chapelle era una institución en toda Europa y Julien estaba al frente de ella. Pero, para él, salir de excursión con su familia tenía mucho más valor que cualquier premio que pudiera otorgarle la más prestigiosa de las empresas.
¡Por eso no podía decirle la verdad sobre su padre! El padre de ambos. El brillo de sus ojos desaparecería para siempre y su sonrisa se desvanecería por completo. De pronto, las miradas de ambos se enlazaron.
– Sé que preferirías no estar casada conmigo -le dijo Julien-. Pero, pequeña, intenta disfrutar de esta velada. ¿Lo harás por nuestros hijos? -preguntó con una veta de dolor, rabia y frustración.
Durante el resto de la velada no sucedió nada memorable. Tracey mantuvo la compostura lo mejor que pudo y se comió todo cuanto le sirvieron, a pesar de que no tenía hambre. Pero, cuando llegó la hora de los postres, los niños empezaron a lloriquear. Después de mecerlos unos minutos en los brazos, resultó evidente que querían dormirse. Bastante buenos habían sido ya durante mucho tiempo.
– Creo que tendremos que dejar los postres para otra ocasión -comentó Julien, que había llegado a la misma conclusión que Tracey-. ¿Nos vamos?
Por primera vez desde hacía una hora, sintió un ligero alivio, después de haber sentido tantas miradas clavadas en ellos dos. Aunque volver a la motora significaba quedarse a solas con Julien, era de noche y él tendría que ocuparse de los mandos, así que Tracey podría cuidar a los niños sin sentirse vigilada.
El sol se había puesto minutos antes y el aire de la noche soplaba frío. De vuelta a la barca, a lo largo del muelle, ninguno dijo nada. Luego, una vez hubieron colocado a los niños, Julien fue a la parte delantera y, sin mediar palabra, Tracey le ayudó a soltar amarras para emprender el viaje de regreso a la residencia.
– ¿Estás lista? -le preguntó Julien, que quería salir lo antes posible, pues había oído decir a unos trabajadores del muelle que tal vez llovería.
– Un segundo -respondió. Había decidido llevar a Jules en brazos, ya que tenía comprobado que si lo soltaba, automáticamente, se ponía a llorar-. Ya estoy. Cuando quieras.
Julien cambió de marcha y la motora surcó el mar, un poco encrespado por un ligero viento que no se sabía de donde llegaba. Tracey no se preocupaba teniendo a Julien de timonel y, de hecho, daba la impresión de que el rítmico azote de las olas estaba ayudando a que los niños se durmieran.
Pero cinco minutos después, notó que estaban perdiendo velocidad y que Julien cambiaba de dirección.
– ¿Qué pasa? -le preguntó alarmada.
– El viento ha cubierto todo el cielo de nubes. Si sigue así, para cuando estemos en medio del lago, romperá a llover con intensidad. Si no estuvieran los niños, seguiría adelante. Pero me niego a ponerlos en peligro. Es mejor que volvamos a la costa y esperemos a que pase la tormenta.
Tracey conocía a Julien desde hacía muchos años y sabía que, una vez hubiera decidido algo, era imposible hacerle cambiar de opinión. Además, él había vivido toda su vida en el lago y seguro que tenía toda la razón del mundo en desconfiar de la tormenta. Si Julien pensaba que los niños podían correr el más mínimo riesgo, no sería ella quien le llevara la contraria. La seguridad de los niños era lo único importante en esos momentos.
Acercó los labios a la cabeza de Jules mientras escuchaba los aullidos del viento, que agitaban el mar de tal manera que Julien estaba teniendo que emplearse a fondo por mantener el rumbo en dirección al muelle.
Pero no había en el mundo hombre con el pulso más firme ni la cabeza más fría. Tracey sabía que siempre podría contar con él, sobre todo, en un momento crítico. A cualquier otro le habría entrado un ataque de nervios; pero a Julien no. Nadie se le podía comparar. Lo amaba tanto…
– En seguida estaremos a salvo -le susurró a Jules, que seguía despierto y escuchaba con atención el sonido del viento.
Mientras lo acunaba en su regazo, Tracey buscó con la mirada las siluetas de Raoul y Valentine, que estaban plácidamente dormidos en medio de tanta oscuridad. Envidió lo tranquilos que estaban, inconscientes del peligro que estaban corriendo y del sufrimiento que sus padres padecían.
Un río de lágrimas recorrió las mejillas de Tracey. Se preguntó por enésima vez por qué no se habría muerto Henri antes de que Julien y ella regresar de su luna de miel. Unos pocos días menos de vida para él, habrían cambiado el resto de las suyas. Ella y Julien podrían haber disfrutado de su matrimonio sin llegar a saber jamás las circunstancias que los obligaban a separarse.
¿Cómo había sido Henri capaz de hacerles algo así?, ¿por qué su madre no le había dicho nunca nada? ¿Por qué nunca la había advertido del peligro que corría cuando notó que se estaba enamorando de Julien?
– No tiene sentido -pensó en voz alta.
– ¿Qué dices? -preguntó Julien con verdadera ansiedad.
– ¿Perdona? -respondió ofuscada, limpiándose las lágrimas con la bocamanga.
– ¿Te encuentras bien, Tracey?
– Sí… no pasa nada -vaciló-. ¿Tú estás bien?
Tardó en responder, lo cual la puso nerviosa. La tensión que había entre ellos era mucho peor que la que descargaban los rayos de la tormenta.
– ¿Te das cuenta de que ésta es la primera pregunta personal que me haces desde que has despertado del coma? -le preguntó por fin.
Tracey notaba su dolor, pero no podía responderle, temerosa de rendirse y contarle la verdad. Entonces todo se vendría abajo y la vida sería un tormento para Julien.
De pronto, el barco chocó contra un banco de arena que había en la orilla de la playa. Tracey estuvo a punto de caerse del asiento, pero logró sujetarse a tiempo. Sin embargo, aquel brusco movimiento provocó el llanto de Jules, que despertó a sus hermanos, los cuales, a su vez, rompieron a llorar.
Mientras Julien empujaba la barca para subirla del todo a la arena de la playa, Tracey intentó calmar a los niños, dándoles besos en sus mejillas encendidas y enseñándoles los biberones que acababa de sacar de una pequeña nevera de excursión que habían llevado.
Cuando Julien hubo terminado de asegurar la motora con unas cuerdas, los tres bebés estaban bebiendo ruidosamente. Tracey se había sentado en el medio y les dejaba que le agarraran las manos con sus deditos, para que no se sintieran abandonados.
– ¿Crees que, con el golpe, se habrá roto el casco? -preguntó Tracey mientras improvisaba unas camas para los bebés.
– No, no creo que vaya a necesitar ninguna reparación.
– ¿Dónde estamos?
– A unos quinientos metros del restaurante, en un apartadero privado de la playa. Aquí estaremos a salvo hasta que escampe -aseguró Julien-. ¡Santo cielo! Te prometo que no era éste el final que había imaginado para esta velada -se disculpó.
– No puedes hacer que la naturaleza te obedezca como cualquiera de tus empleados -dijo Tracey en broma, para que no se sintiera culpable.
– Eso es evidente -respondió con sequedad-. Tracey, déjame que me ocupe yo un rato de los niños. Después de esta odisea, tienes que estar muy cansada. Deberías intentar dormir un poco.
– No, Julien. Eres tú el que necesita descansar. Te has pasado muchos meses cargando con la responsabilidad de sacarlos a todos adelante. Te mereces una noche de vacaciones. Déjame que los cuide mientras tú duermes. Quiero estar junto a ellos para que no echen de menos a las niñeras. Quiero que empiecen a quererme -dijo con voz quebrada.
– Estuviste con ellos durante su primer mes de vida, el más importante de todos. No les faltó de nada cuando nacieron. Y lo de quererte, ¿cómo pueden quedarte dudas después de como se abrazaban a ti en el restaurante?
Era cierto. Como había estado pensando en su relación con Julien, no se había parado a analizar el comportamiento de sus hijos; pero la habían abrazado con total confianza y habían echado sus bracitos hacia ella tanto como hacia Julien cuando algún desconocido se había acercado demasiado para mirarlos.
– Gracias por decir eso. Eres maravilloso -se sorprendió diciendo.
– ¿Dices eso a pesar de que te voy a tener secuestrada treinta días?
La tensión que había entre ambos era una barrera infranqueable. Tracey lamentaba hacerle daño, pero lamentaba aún más percibir la sensación de que Julien se consumía de rabia y desesperación. No podía soportar ver lo que le estaba ocurriendo.
– Julien…
– Creía que me habías dicho que me tomara la noche libre -la interrumpió con hostilidad-. Pues he decidido tomarte la palabra -concluyó dándose media vuelta y dando por zanjada la conversación.
Tracey debería haberse sentido aliviada. Se sentía, de hecho, reconfortada por poder ocuparse de los niños y dejar que Julien durmiera un rato; pero sabía que aquel silencio constante sobre sus motivos para pedir el divorcio estaban destrozando a su querido marido.
¿Qué era peor? ¿El infierno que estaban viviendo entonces, o el que vivirían si le contaba la verdad? ¿Tenía razón Louise? ¿Cometería Julien alguna locura si no le decía la verdad?
Durante el resto de la noche, después de que la tormenta terminase y todo volviera a la normalidad, Tracey estuvo sentada rodeando a sus bebés con los brazos, pensando qué debía hacer. Al llegar la mañana, seguía sin resolver sus dudas, sin llegar a ninguna decisión.
Cuando despertó, Julien miró a Tracey a los ojos y, al ver las ojeras que tenía, comprendió que la noche se le habría hecho eterna. Anunció con gravedad que regresarían a la residencia cuanto antes y le recomendó que, una vez allí, se acostara.
Tracey decidió no discutir con él en ese momento. Ya tendría tiempo de hacerlo después de darse una ducha y ponerse ropa limpia.
Tracey había pasado parte de la noche pensando en remodelar un poco la residencia. Quería que sus hijos estuvieran juntos. Recordaba lo bien que se lo había pasado de niña, cuando compartía habitación con Isabelle, y pensó que sus hijos deberían disfrutar también de su mutua compañía.
Colocaría las tres cunas en un mismo dormitorio y guardaría todos los juguetes en otra. Alex podría dormir en la tercera mientras durara la visita de Isabelle. Había un pequeño sofá que podría hacer las veces de cama durante unos días.
Y Tracey ocuparía la habitación de invitados que había vacía en esa misma planta, para poder oír a sus bebés constantemente.
Isabelle necesitaba descansar y estar tranquila, así que lo más adecuado era que durmiera en el dormitorio que había frente al de tía Rose, en la tercera planta. Julien la había alojado en la habitación más lejana a las de los niños, para que no se despertara si éstos se ponían a llorar en mitad de la noche.
Ojalá no le importara a Julien hacer esos cambios. Además, tal vez lo tomara como un deseo de permanencia, de seguir junto a sus hijos más allá de los treinta días pactados.
Embelesada en esos pensamientos que la ayudaban a olvidar su sufrimiento, llegó a la residencia y se fue directamente hacia su habitación. No le llevó la contraria a Julien cuando éste se ofreció a bañar él a los niños y darles el desayuno.
Si no lo contrariaba, Julien no tardaría en marcharse a su despacho para trabajar un poco mientras los niños se echaban la siesta. Entonces tendría la oportunidad de llevar a cabo sus planes.
Le comunicaría a Solange sus intenciones, a la que todo le parecería muy conveniente. Ella convocaría al resto de las criadas y todas juntas empezarían con la mudanza de muebles de unas habitaciones a otras. Si se daban prisa y actuaban con sigilo, podrían terminar antes de que Julien regresara a comprobar si los niños seguían bien.
Julien le había dicho que ésa era su casa. Le había dado permiso para que obrara en ella a sus anchas y, probablemente, convendría en que era una buena idea juntar a los tres bebés.
Pero, por supuesto, insistiría en que Tracey siguiera durmiendo en la habitación contigua a la suya. En fin, no perdía nada por intentarlo. Además, ¿había mejor manera de recuperar el tiempo perdido que durmiendo con los bebés?
La nueva organización de las habitaciones le permitiría tener reunidos a los trillizos y dormir lejos de su marido, todo lo cual le haría la vida más llevadera a la espera de que se consumaran los treinta días y, por ende, el divorcio.
Dos horas después, tras una ducha tonificante y un copioso desayuno, Tracey salió de la cocina y fue a buscar a Solange, que estaba quitando el polvo a la casa. Le contó sus planes, los cuales aprobó con efusión al tiempo que afirmaba que ya iba siendo hora de convertir esa casa en un verdadero hogar. Luego le confesó, era incapaz de callarse lo que pensaba, que se alegraba de que las niñeras se hubieran marchado.
Hizo un gesto algo despectivo con las manos, como indicando que no acababa de confiar en ellas, aunque reconocía que habían cuidado «adecuadamente» a los pequeños.

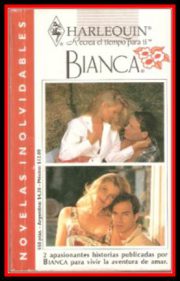
"Una pasión prohibida" отзывы
Отзывы читателей о книге "Una pasión prohibida". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Una pasión prohibida" друзьям в соцсетях.