– ¿Te apetece dar un paseo? -le preguntó Julien con dulzura a la vez que le acariciaba los hombros de ese modo tan familiar, preludio seguro de caricias más íntimas en tiempos pasados.
– Yo también creía que me apetecía -respondió sin apartar los hombros y esforzándose por no perder el control-. Pero me siento muy cansada; supongo que es porque anoche no dormí casi nada. El doctor Simoness me recomendó que, durante los primeros días, no hiciera mucho ejercicio si no me apetecía. Si no te importa, Julien, me gustaría volver a la residencia y descansar un rato.
Se quedó callado y en silencio. Tracey creía que Julien insistiría en dar el paseo; pero éste retiró la mano de su hombro con un gesto de desencanto.
Era obvio que Julien estaba realizando un gran esfuerzo de autocontrol para no levantarla en brazos y besarla hasta hacerla olvidar su empeño en divorciarse.
Durante el desayuno, Tracey había visto esa mirada suya de deseo que solía derretirla. Pero de eso hacía mucho tiempo, cuando aún era inocente y no había escuchado cierta confesión. Todo había cambiado desde entonces y aquella mirada, en vez de derretirla, la martirizaba.
Fueron hacia el coche sin mediar palabra. Tracey hizo lo posible por andar con elegancia y dignidad, con la esperanza de que el crujir de las hojas al caminar ensordeciera los latidos de su corazón. No se atrevió a respirar hasta estar sentada y oír el ruido del motor.
– ¡Santo cielo! -exclamó Julien antes de entrar en la carretera de la montaña-. Te has quedado blanca. ¿Por qué no me has dicho que no te encontrabas bien? -preguntó en un tono que indicaba autoridad y ansiedad al mismo tiempo. Julien siempre se había mostrado muy solícito con ella, constantemente atento a cualquier cosa que pudiera necesitar.
Tracey no entendía como podía seguir preocupándose tanto por ella; pero, por increíble que pareciera, no dejaba de interesarse por su bienestar. De pronto pensó que no podían seguir así. Treinta días más al lado de Julien los destruiría a los dos. Habían bastado dos horas para desgarrarse a tiras los corazones.
Como Julien no debía enterarse de la verdad, Tracey sólo podía hacer una cosa: antes de que terminase la semana, tendría que encontrar la manera de escaparse y refugiarse en un convento temporalmente. Sabía que había uno en Jura, un cantón de Suiza, cuyas monjas solían acoger a las personas en dificultades que llamaban a su puerta pidiéndoles un techo para pensar y ordenar sus vidas.
A Julien nunca se le ocurriría buscarla allí. Sólo tenía que esperar el momento de escapar. Tenía que alejarse de la residencia, de Julien. Con una diferencia fundamental: esa vez desaparecería para siempre.
– Olvida lo que estés pensando, Tracey -le dijo Julien, que le había leído el pensamiento con increíble acierto-. Hicimos un trato y vas a cumplirlo, por mucho que te moleste acompañarme veinticuatro horas al día. Olvida cualquier plan de fuga que estés maquinando. No volverás a huir de mí de esa manera.
– Necesito cierta intimidad, Julien -protestó Tracey.
– Ya te he prometido que no dormiremos en la misma cama -dijo agarrando el volante con más fuerza-. Pero te advierto que mi magnanimidad no es infinita.
Tracey se dio cuenta entonces de que había cometido un error abandonando el hospital. Había sido una tonta pensando que tenía fuerzas para pasar siquiera un sólo día junto a Julien, existiendo un secreto tan devastador que los separaba.
Habían estado muy unidos y habían compartido demasiadas emociones. Acabaría haciéndola hablar y, una vez supiese la verdad, no sólo Julien, sino las familias de ambos, quedarían destrozadas eternamente.
Sólo había una solución: ayunar hasta que estuviera tan débil que Julien se viera obligado a devolverla al hospital. Había oído como el doctor Simoness le explicaba a Julien lo importante que era que ganase peso. Julien sería capaz de cualquier cosa con tal de retenerla en la residencia; pero nunca llegaría a negarle ayuda médica si la necesitaba.
Y una vez que estuviera en el hospital, permanecería allí hasta que encontrara una forma de escapar. La mayoría del personal médico le había tomado mucho cariño. Trataría de convencer a alguien para que la ayudara.
Decidida a seguir ese plan, Tracey se sintió algo más relajada durante el resto del viaje y, cuando entraron en la residencia de Julien, hasta hizo algún comentario sobre lo bonita que era y afirmó que seguía tal como la recordaba.
Pero no estaba emocionalmente preparada para volver a su antigua casa. Por un momento sus recuerdos la llevaron a la juventud, a aquella intensa época en la que descubrió aquella residencia salida de un cuento de hadas. Cuento que incluía a un apuesto príncipe, le había confesado a su hermana Isabelle cuando ésta tenía diez años.
Tracey e Isabelle, que también creía en los cuentos de hadas, pues sólo era un año mayor que su hermana, entraron en aquel majestuoso castillo, tan encantador como el de la Bella Durmiente, aunque, por supuesto, a pequeña escala. Las dos observaron con admiración los maravillosos cuadros y muebles con que la residencia estaba decorada…
Mientras Henri Chapelle, un hombre alto, rubio y atractivo, les daba la bienvenida a Lausana y les presentaba a su esposa Celeste, Tracey había mirado unas fotografías sobre un pupitre y, en seguida, nada más verlo en una de ellas, se enamoró de Julien.
Rescatando retazos furtivos de distintas conversaciones, se había ido enterando de que era el hermano mayor de Jacques y Angelique y que estaba viviendo su primer año de universitario en París. Para Tracey, Julien Chapelle era la encarnación perfecta del príncipe de sus cuentos.
Isabelle reparó en la misma fotografía que Tracey al mismo tiempo que ésta, y se quedó tan embelesada como su hermana. Y así, durante muchos años y con miles de kilómetros de distancia, cada vez que su familia regresaba a los Estados Unidos después de su estancia mensual en Lausana, las dos niñas tejían una red de sueños y fantasías sobre Julien, deseando que llegara el siguiente verano para volver a verlo.
Un día, cuando Tracey acababa de cumplir diecisiete años, su príncipe se presentó en la residencia en carne y hueso…
Tracey no pudo evitar suspirar al revivir aquellos momentos. Tuvo miedo de que Julien la hubiera oído; pero, si fue así, prefirió no hacer ningún comentario. Luego, cuando la ayudó a bajar del coche, pareció incluso distante. Tracey tuvo la impresión de que, de repente, le daba igual si desaparecía o no de su vida.
Esta vez no tembló cuando la guió por el hombro mientras subía las escaleras de la entrada. Estaba tan nerviosa que, en realidad, agradeció el gesto.
– ¿Te parece bien que me quede en la habitación de invitados en la que dormía de pequeña?
– Me temo que no está libre -respondió sin dar más detalles.
Tal vez la ocupaba Rose, o tal vez algún socio de la empresa. Tracey prefería divagar sobre los inquilinos o sobre cualquier otra cosa antes que centrar su atención en Julien.
Puede que, al igual que a su padre, a Julien le gustara negociar los contratos más importantes en casa, en un ambiente acogedor en el que podría agasajar a sus invitados con buena comida y exquisitos licores.
– De momento -prosiguió Julien-, dormirás en la tercera planta, en la habitación que está junto a la mía.
Tuvo ganas de negarse a gritos ante tal propuesta, pero tenía la impresión de que no surtiría ningún efecto en Julien, a quien no parecía importarle que el servicio se enterara de la inestable relación que tenían. De hecho, Julien se alegraría de una reacción semejante, pues demostraría que Tracey no tenía el control de la situación.
Nada más entrar en la residencia, Solange, la asistenta pelirroja de Julien, apareció en el recibidor y abrazó a Tracey calurosamente. Luego la miró a los ojos y, sin duda, comparó su aspecto con el que tenía hacía un año.
– Gracias a Dios que has vuelto -exclamó emocionada-. Me alegro mucho, aunque lamento verte tan delicada. Pero no pasa nada: ya verás como entre el cocinero y yo nos encargamos de que engordes un poco sin que te des cuenta. De momento, ya te están esperando unos pastelillos deliciosos que sé que te encantan.
Tracey se sintió conmovida por aquel afectuoso encuentro y tuvo remordimientos por haber ingeniado un plan que heriría los sentimientos del servicio: no podía hacerles el feo de no comer unos platos que con tanto esmero y cariño le prepararían.
Se dio media vuelta para decirle a Julien que quería ir a su habitación, pero éste, anticipando su deseo una vez más, la levantó en brazos antes de que abriera la boca y empezó a subir las escaleras de piedra que conducían al piso superior.
– ¡Suéltame! -le pidió en voz baja para no llamar la atención de Solange, esforzándose por mantener la cara alejada de la de él.
– Tengo la impresión de que estás tan cansada que tus piernas no resistirían las escaleras, preciosa mía. Estás en tu casa y te voy a cuidar como a una reina; así que no intentes resistirte más o acabarás gastando las pocas energías que tienes.
Tenía razón. Estaba agotada.
Tracey no quería recordar la última vez que Julien la había subido por esas escaleras, fundidos en un beso apasionado, después de volver de Tahití; así que decidió recostarse contra el pecho de su marido y fingió quedarse profundamente dormida, lo cual no le resultó difícil, pues había experimentado tantas emociones tan intensas desde la noche anterior que realmente estaba muerta de sueño.
Después de entrar en su habitación, la acomodó sobre las suaves y sedosas sábanas de la cama.
– Sólo quiero que duermas bien, pequeña -susurró mientras sus labios le rozaron la frente con tanta ternura que casi la desarmaron.
Aparte del tacto de sus manos mientras le quitaba la chaqueta y los zapatos, Tracey sólo fue consciente del frescor de la almohada contra su acalorada mejilla y de la reconfortante manta con la que Julien la tapó.
Capítulo 4
Cuando Tracey despertó a la mañana siguiente, los rayos del sol que se colaban entre las cortinas de la ventana le indicaban que había dormido muchas horas. Miró el reloj: ¡las cuatro y media de la tarde!
Sorprendida por la hora que era y todavía más extrañada por no encontrarse a Julien vigilándola, saltó de la cama y se dio cuenta de que habían metido su equipaje en la habitación mientras descansaba.
Fue de puntillas hacia el baño, se dio una ducha rápida y se puso unos vaqueros y una blusa, la indumentaria que se había acostumbrado a llevar desde que había recobrado la consciencia en el hospital.
Se ató con una cinta el pelo, que le llegaba hasta los hombros, se puso unas zapatillas y salió en busca de Rose. Probablemente ocuparía una de las habitaciones del segundo piso, pues el tercero estaba reservado para los familiares directos.
Tracey tenía un montón de preguntas para las que sólo su tía tenía respuesta. Sobre todo, quería saber porqué se había mostrado tan fiel a Julien, es decir, tan fiel como para pasar por encima de los deseos de Tracey y revelarle a su marido su paradero.
Aunque hacía un año que no pisaba la residencia, la recordaba a la perfección, pues la había recorrido con gran atención durante muchos años, explorando sus secretos arquitectónicos una y otra vez con el hermano y la hermana de Julien. Los pasillos de las distintas plantas daban a una escalera central que comunicaba con las estancias del piso de abajo.
Bajó a toda velocidad para hablar con Rose, que probablemente estaría tomando una taza de té en su habitación, tal como tenía por costumbre a esas horas de la tarde.
Sus pasos se detuvieron cuando Tracey escuchó el llanto de un bebé. Miró en derredor preguntándose de qué dormitorio habría salido aquel llanto, e intentó imaginar qué amigo de Julien podría encontrarse en la residencia con un niño.
No había sonado como si se tratase de un recién nacido, pero, desde luego, no era el llanto de su sobrino Alex. Además, Julien le habría dicho que Isabelle y Bruce estaban allí.
Tracey no tenía conocimiento de que Angelique, la hermana de Julien, tuviera ningún niño, de modo que no podía tratarse de su hijo salvo que en el último año hubiera habido alguna novedad al respecto.
Poco a poco fue avanzando en dirección a la puerta de la que provenía aquel misterioso llanto, cada vez más potente. Entonces oyó la voz de una mujer que intentaba en vano apaciguar el desconsuelo del bebé.
Impulsada por un instinto que no comprendía, pero que tampoco puso en duda, Tracey llamó a la puerta en la que antes solía dormir Isabelle y aquella voz desconocida la invitó a pasar.
Tracey empujó la puerta y se quedó asombrada al ver que aquélla ya no era una habitación para invitados, sino más bien una especie de guardería decorada con muchos colores.

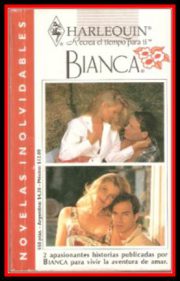
"Una pasión prohibida" отзывы
Отзывы читателей о книге "Una pasión prohibida". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Una pasión prohibida" друзьям в соцсетях.