Pascale le dio su número de teléfono en París y le dijo que iría a Saint-Tropez dos días antes de que empezara el período de alquiler. Los dueños habían dicho que podía hacerlo, para abrir la casa y ponerlo todo a punto. No la habían usado desde hacía dos años.
– Llámame, si necesitas algo -dijo Robert.
Luego tuvo que salir corriendo para reincorporarse al tribunal, sin que Pascale tuviera tiempo de preguntarle de nuevo sobre aquel «alguien». Ni siquiera sabía cuándo llegarían ni cuánto tiempo se quedarían, si es que se quedaban.
Unos minutos más tarde, llamó a Diana para decirle que Robert sí que iría con ellos y Diana dijo que le parecía estupendo. Pero Pascale pensó que sonaba ausente y tensa y, finalmente, se decidió a preguntarle qué la había estado preocupando desde hacía un tiempo.
– ¿Te pasa algo?
Diana vaciló solo una fracción de segundo y luego insistió en que no le pasaba nada, que todo iba bien. Entonces, Pascale le habló del «alguien» de Robert.
– ¿Y no sabes quién es? -Diana sonaba intrigada.
– No, no sé nada. No tuve el valor de preguntárselo. Puede que sea otro juez o un abogado. Probablemente es un hombre.
– Espero que no sea esa actriz -dijo Diana, con voz preocupada, pero estuvo de acuerdo con Pascale en que no podía ser.
Robert y ella apenas se conocían y era demasiado pronto para que la llevara a ningún sitio y mucho menos a Francia. Cuando fueran todos a Saint-Tropez, Anne solo llevaría muerta siete meses.
– Me alegro de que Mandy vaya con él; será bueno para él.
Pero puede que no fuera tan bueno para ellos. Era una chica encantadora y adoraba a su padre, pero había tenido algunos conflictos con su madre a lo largo de los años que, a veces, se habían hecho extensivos, también, a los amigos de esta. Y tener una chica de su edad alrededor no siempre resultaba fácil.
– En realidad, no la necesita -dijo Pascale, con su habitual sentido práctico-, nos tiene a nosotros. Y hay veces que Mandy es un poco difícil. Con frecuencia, también a Anne le atacaba los nervios.
Anne había pasado unos años muy difíciles con ella. Los chicos siempre le habían resultado más fáciles.
– Bueno, no pasa nada; entonces era más joven y, además, serán solo cinco días. Robert estará contento. Me alegro de que haya decidido venir -dijo Diana generosamente.
– Yo también -dijo Pascale, satisfecha.
Había costado cinco meses convencerlo, después de la muerte de su esposa. Al cabo de cinco semanas, estarían todos juntos en Francia, con gran alegría por su parte.
– Llámame cuando hayas visto la casa -insistió Diana y Pascale le prometió que lo haría-. Apuesto a que será genial -añadió, entusiasmada.
Pascale se echó a reír. Seguía preocupada respecto a Diana y esperaba que no fuera un problema de salud. Después de la muerte de Anne, estaba más ansiosa de lo habitual por su amiga. Supuso que, fuera lo que fuera lo que la hubiera estado preocupando últimamente, hablarían de ello en Francia.
– Si no lo es, John me matará. Todavía se está lamentando por lo que hemos pagado -añadió Pascale, riendo.
– Vale hasta el último penique. Solo lo hace para que no nos olvidemos de cómo es.
Los demás habían pagado su parte sin quejarse y pensaban que era un precio justo, pero John no. Todavía echaba chispas cuando Pascale se marchó a Francia.
Como siempre, se recreaba al estar en casa de nuevo, viendo a sus amigos, yendo a sus restaurantes y tiendas favoritos. Pasó una tarde en el Louvre, contemplando las nuevas obras expuestas y, luego, se dedicó a escarbar en algunas tiendas de antigüedades de la rive gauche. Fue al teatro y disfrutó de una serie de noches tranquilas con su madre, su abuela y su tía. En sus visitas a París recargaba pilas para todo el año. Por una vez, encontró a su madre bastante bien de salud. De forma no muy diferente a lo que John hacía con ella, la madre de Pascale no paró de quejarse de él. Según ella, John era demasiado bajo, estaba demasiado gordo, no trabajaba lo suficiente, no ganaba bastante dinero, vestía como un norteamericano y nunca se había esforzado lo más mínimo por aprender francés. Pascale estaba acostumbrada a defender al uno del otro y hacía oídos sordos cuando su madre se dedicaba a hacer picadillo a su marido. No le decía nada a John al respecto cuando lo llamaba por teléfono, pero él se las arreglaba para lanzar unos cuantos insultos contra su suegra mientras hablaba con Pascale. Eran tal para cual. La tía de Pascale nunca decía nada. Era sorda como una tapia, así que no oía lo que su hermana decía del marido de su sobrina y siempre había pensado que John era un hombre absolutamente agradable. Lamentaba, por ellos, que no hubieran tenido hijos, pero a Pascale no parecía importarle. Por su parte, la abuela de Pascale dormía la mayor parte del tiempo y siempre había opinado que John era muy amable.
Siempre que estaba en casa, con su familia, Pascale parecía volverse todavía más francesa. Su inglés perdía precisión y olvidaba palabras conocidas cuando hablaba con John. Su acento era más marcado y hacía acopio de novelas francesas y las leía hasta bien entrada la noche. Comía sus platos favoritos y fumaba Gauloises. Cada movimiento, cada gesto, cada expresión, cada palabra, se hacían inconfundiblemente franceses.
Al finales de julio, cuando marchó hacia el sur de Francia, estaba relajada y en forma. Había perdido unos cuantos kilos, pese a las enormes comidas que tomaba y al queso y los postres que adoraba, pero hacía tanto ejercicio paseando por París que tenía mejor aspecto que nunca. El día antes de que Pascale saliera para Saint-Tropez, su tía y su madre se habían marchado a Italia, como siempre hacían. Su abuela estaba dormida, como de costumbre. Pascale le dijo a la enfermera dónde podía encontrarla en el sur de Francia y abandonó el piso sin hacer ruido.
El vuelo a Niza estaba lleno a rebosar, con parejas, familias y niños, montañas de equipaje y bolsas de plástico desbordantes de sombreros de paja, comida y de todo lo imaginable. Todos los asientos estaban ocupados, pero todo el mundo parecía de buen humor. Como la mayoría de franceses, casi todos tenían un mes de vacaciones y se dirigían al sur. Y tantos como era posible, se llevaban a sus perros. No hay nadie, salvo los ingleses, que ame más a sus perros que los franceses. La única diferencia es que los ingleses tratan a sus perros como perros. Los franceses los llevan a los restaurantes, les dan de comer a la mesa, los transportan en cestas y les ahuecan el pelo. Los perros del avión se dedicaron a ladrarse unos a otros y a sacar a todo el mundo de quicio. Pero a Pascale no parecía importarle; miraba por la ventanilla, pensando en lo bien que iban a pasarlo en Saint-Tropez. De niña, había veraneado en Saint-Jean Cap-Ferrat y en Antibes. Saint-Tropez siempre había sido un lugar más atrevido y estaba un poco más lejos. Habría unas dos horas de coche desde Niza. Y con el tráfico, sería mucho peor. El medio más fácil de llegar hasta allí desde el resto de la Riviera era por mar.
Cuando aterrizaron en el aeropuerto de Niza, Pascale recogió sus maletas. En París, se había comprado ropa nueva para la playa, con lo cual las dos maletas que había traído de Estados Unidos se habían convertido en tres. Esperaba encontrar un mozo que la ayudara a llegar a la oficina de alquiler de coches y luego hasta el coche. Sabía que si John hubiera estado con ella, la habría hecho llevar, por lo menos, dos de las maletas y no hubiera dejado de gruñir mientras hacía malabarismos con el resto. Ella llevaba una gran bolsa de Hermès y otra enorme bolsa de paja para la playa. No se podía negar que era demasiado equipaje. Por suerte, el mozo se encargó de meterlo todo en el maletero y en el asiento de atrás del Peugeot alquilado. Media hora después de aterrizar, Pascale iba de camino a Saint-Tropez.
Como era de esperar en esa época del año, las carreteras estaban atestadas; había muchos descapotables, con hombres apuestos y mujeres bonitas, y un auténtico rebaño de Deux Chevaux, esos diminutos coches que parecen multiplicarse como conejos en Francia. John pensaba que no eran seguros. Aunque se quejaba de que era demasiado caro, siempre quería que ella alquilara un coche decente. Ella habría preferido un Deux Chevaux, que significa «dos caballos», pero que más parecía solo uno.
Eran casi las seis cuando Pascale llegó a Saint-Tropez. Cogió la D98 y luego la N98 y la D25 y siguió la Route des Plages, obedeciendo las instrucciones que le habían dado. Veinte minutos después seguía buscando la dirección, temiendo haberse equivocado. Empezaba a tener hambre, pero quería dejar sus cosas en la casa antes de buscar un sitio para comer. No tenía intención de comprar comida hasta el día siguiente. Mientras pensaba en esto, pasó por delante de un par de pilares de piedra, a punto de desmoronarse, que flanqueaban una verja de hierro oxidado. Sonrió para sí, diciéndose que aquella zona tenía mucho encanto. Era una sensación tan estupenda, la de estar de nuevo en Francia. Dejó atrás la verja y siguió adelante. Pero diez minutos más tarde, cuando comprobó los números de las casas, se dio cuenta de que se había pasado de largo. Dio media vuelta, regresó y volvió a saltarse el número que buscaba. Esta vez, después de cambiar de sentido una vez más, condujo a paso de tortuga. Sabía que la casa tenía que estar en algún sitio y que la entrada debía de quedar oculta o ser discreta en extremo. Finalmente, localizó el número anterior y paró el coche para mirar alrededor. Al hacerlo, se encontró con que estaba de nuevo frente a los pilares ruinosos. Al mirar más atentamente, vio un maltrecho letrero que colgaba de un único clavo oxidado. Tenía que haber un error. La verja de hierro oxidado era el número de su casa. En el letrero ponía claramente Coup de Foudre, que en francés significa literalmente «rayo», pero que también tiene otro sentido, más poético, que es «flechazo». Era el atardecer de una tarde mágicamente cálida y, en silencio, cruzó la verja con el coche.
Había una calzada estrecha y curvada, con matojos descuidados que rasparon el coche; Pascale sentía una vaga sensación de desazón. Esa no era la entrada que esperaba ni la que aparecía en el folleto. Algunos de los hierbajos que crecían en mitad del camino estaban tan altos que tenía que girar el volante para esquivarlos. Más parecían arbustos y todo estaba lleno de maleza. Parecía una escena salida de una película de terror o de una novela de misterio; se rió de sí misma y, justo entonces, salió de la última curva y vio la casa. No cabía duda de que la entrada era «discreta». No se veía nada de la propiedad desde la calle. Cuando la casa apareció por completo ante sus ojos, pisó con fuerza el freno y se detuvo. Era una villa enorme y destartalada, tal como mostraban las fotos, con hermosas puertas cristaleras y yedra cubriendo las paredes, pero las fotos que habían visto debían de haberse tomado cincuenta años atrás. Parecía que la casa hubiera estado abandonada desde entonces y estaba seriamente deteriorada. Sospechó instantáneamente que hacía mucho más de dos años que los propietarios no iban por allí, por no hablar del fotógrafo que había hecho las fotos del folleto.
Había una extensión de césped delante de la casa, con malas hierbas y matojos tan altos que casi llegaban a la cintura. Había unos muebles de jardín viejos y rotos, desparramados aquí y allí, y una sombrilla viejísima y hecha pedazos, encima de una mesa de hierro oxidado que parecía garantizar que cualquiera que comiera allí iba a necesitar la vacuna antitetánica. Todo aquel sitio parecía salido de una película y durante un segundo enloquecido sintió la necesidad de preguntarle a alguien si era una broma. Pero estaba claro que no lo era. Se trataba de su casa y, por lo menos para Pascale, definitivamente no era un «flechazo»; se parecía más a que te cayera encima un rayo que a un flechazo.
– Merde -dijo en voz baja, todavía sentada en el coche, mirándolo todo fijamente.
Lo único que cabía hacer era rezar por que el fotógrafo hubiera sido más honrado con las imágenes del interior. Pero estaba pensando que no parecía probable cuando, al salir del coche, metió el pie en un hoyo y casi se cae. Los senderos que rodeaban la casa estaban llenos de agujeros, y aquí y allí había pequeños charcos de barro, había unas cuantas flores, que a esas alturas crecían silvestres. Los bellos arriates floridos de las fotos debían de haber desaparecido muchos años atrás. Entonces se le ocurrió tocar la bocina. Sabía que había un matrimonio esperándola y les había escrito para decirles cuándo iba a llegar. Pero, pese a tocar insistentemente la bocina, no hubo respuesta alguna y, finalmente, se dirigió con cautela hacia la puerta principal.
Había un timbre y lo tocó, pero no acudió nadie. Lo único que podía oír eran ladridos de perros, por lo menos un par de cientos, un número enorme, por el ruido que hacían y, a lo que parecía, perros pequeños. Pasaron casi cinco minutos sin que apareciera nadie y entonces, finalmente, oyó pasos en el interior de la casa. Cuando la puerta se abrió, Pascale estaba allí, de pie, cada vez más preocupada. Al principio, lo único que pudo ver fue una enorme bola de pelo rubio teñido, largo y demencialmente encrespado. Se alzaba, casi vertical, en torno a la cara de la mujer. Parecía una peluca de una de esas películas de los sesenta, salvajes y llenas de drogas. La cara que había debajo era pequeña y redonda. Lo único que Pascale recordaba en aquel momento era que la mujer se llamaba Agathe y lo dijo con aire dubitativo, tratando de apartar la mirada del pelo.

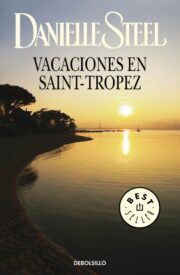
"Vacaciones en Saint-Tropez" отзывы
Отзывы читателей о книге "Vacaciones en Saint-Tropez". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Vacaciones en Saint-Tropez" друзьям в соцсетях.