Gimió dentro de la boca abierta de Laura, y su lengua bailoteó, lujuriosa, sobre la de ella, percibiendo con los dedos el sol atrapado en el abundante cabello castaño, cuidando de no desordenarlo, aunque nada le hubiese gustado más que soltarlo y verlo caer en abanico sobre la hierba, mientras él la poseía como soñaba hacerlo desde hacía tanto tiempo.
Su mano bajó por el cuello hasta los omóplatos, la espalda, las costillas… hasta que se topó con el severo límite hecho con la misma sustancia que lo había empujado a alta mar y a perderla: ¡barbas de ballena!
– ¡Malditos sean todos los balleneros! -exclamó con vehemencia, apartando su boca de la de Laura y examinando el armazón del corsé con los dedos.
Empezaba debajo de los omóplatos y se extendía hasta la zona lumbar de la columna, y lo siguió a través de la tela azul del vestido, azotando con su aliento la oreja de la mujer.
Esta no pudo contener una sonrisa.
– En este preciso momento, doy gracias a Dios por los balleneros -afirmó temblorosa, retrocediendo.
– ¿Laura?
Era la primera admisión que hacía de su deseo por él. Pero cuando Rye le levantó la barbilla para darle otro beso, no se lo permitió:
– ¡Detente, Rye! Podría pasar alguien.
– Y vería a un hombre besando a su esposa. Vuelve aquí, que todavía no he terminado.
Pero ella volvió a eludirlo.
– No, Rye. Tienes que entender que esto debe acabar hasta que esta espantosa situación se aclare.
– La situación es clara: tú te casaste conmigo primero.
– Pero ya no.
Por difícil que fuese decirlo, tenía que aclararlo, pues no quería lastimar a Dan.
La erección abandonó el cuerpo de Rye con una velocidad que lo sorprendió.
– ¿Eso significa que tienes intenciones de quedarte con él?
– Por el momento. Hasta que tengamos ocasión de conversar, de…
– ¡Eres mi esposa! -Cerró los puños-. ¡No aceptaré que vivas con otro hombre!
– En esto, mi opinión vale tanto como la tuya, Rye, y no pienso… no pienso abandonar a Dan en un arranque emotivo. Hay que tener en cuenta a Josh, y… y… -Frustrada, se restregó las manos y empezó a pasearse agitada, hasta que al fin giró sobre los talones y lo miró-. Durante más de cinco años, creímos que estabas muerto. No es lógico que pretendas que, en una hora, nos adaptemos al hecho de que no lo estás.
La mandíbula de Rye parecía hecha de teca, y contemplaba la bahía de Nantucket con expresión seria.
– Si vas a quedarte con él -dijo en tono helado-, avísame, pues… ¡por Dios, no pienso quedarme a verlo! Me iré en el próximo barco ballenero que salga del puerto.
– Yo no he dicho eso. Te he pedido algún tiempo. ¿Me lo darás?
Volvió otra vez los ojos a ella, pero le exigía un esfuerzo tremendo estar tan cerca de Laura y no abrazarla… besarla… y más. Hizo un brusco gesto de asentimiento, típico de los nativos de la región, y después, miró de nuevo hacia la bahía.
Llegó flotando hasta ellos el sonido solitario de una boya sonora, desde los bancos de arena ocultos de los bajíos. El eterno ruido del océano rompiendo contra la costa formaba una música de fondo que ninguno de los dos escuchó, pues toda su vida había estado acompañada por ese sonido. Los gritos de las gaviotas y el golpear de los martillos desde los astilleros que había más abajo formaban parte de la orquesta de la isla, que se percibía de manera inconsciente, del mismo modo que el olor de los brezales y las marismas, y el aire húmedo y salado.
– ¿Rye?
Hostil, se negó a mirarla.
Laura le apoyó la mano en el brazo, y sintió cómo los músculos se tensaban al contacto.
– He venido contigo hasta aquí porque quería hablarte antes de que bajaras la colina.
Siguió sin mirarla.
– Me temo que tengo… malas noticias.
Le lanzó una mirada repentina, y se volvió otra vez.
– ¿Malas noticias? -repitió, irónico, para luego soltar una carcajada carente de alegría-. ¿Qué podría ser peor que las malas nuevas que ya he recibido?
«¡Rye, Rye! -clamó el corazón de Laura-, no mereces encontrarte con tanto sufrimiento a tu regreso».
– Has dicho que ibas a ver a tus padres, y yo… me pareció que, antes de llegar a su casa…
Rye empezó a girar la cabeza y, como si ya hubiese adivinado, los hombros comenzaron a ponérsele rígidos. Laura le apretó el brazo con la mano.
– Tu madre… no está en tu hogar, Rye.
– ¿Que no está en casa?
Y aunque se dio cuenta de que él ya lo sabía, las palabras no pasaban por su garganta.
– Está allá abajo, en Quaker Road.
– ¿Qua… Quaker Road?
Dirigió la vista hacia allá, y la volvió a ella.
– Sí. -Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas, y se le estremeció el corazón por tener que someterlo a otro golpe emocional.
– Murió hace dos años. Tu padre la sepultó en el cementerio cuáquero.
Sintió que por el cuerpo del hombre pasaba un temblor. Rye giró con brusquedad, metió con fuerza las manos en los bolsillos, enderezó los hombros y procuró mantener el control. A través de un velo de lágrimas, Laura vio que, en la nuca, el clarísimo cabello de Rye sobrepasaba el cuello de la camisa; entonces él alzó la cara al cielo azul y de su garganta brotó un solo sollozo estrangulado.
– ¿Queda algo como estaba antes… de que yo me marchara?
La compasión la desgarró. Se le atravesó en la garganta, y de pronto, sintió una necesidad urgente de suavizar el dolor, de consolarlo. Se acercó a él y le apoyó la mano en el valle que se formaba entre los omóplatos. El contacto le provocó otro sollozo, y luego otro.
– ¡Maldita sea la pesca de ballenas! -gritó Rye al cielo.
Laura sintió que la espalda ancha temblaba, y los sonidos de la desesperación del hombre la angustiaron. «Sí, maldita pesca», pensó. Era un capataz riguroso, que no otorgaba demasiado valor a la vida, al amor o a la felicidad. Al ballenero se le exigía sacrificarlos para conseguir aceite, hueso y ámbar gris. Los veleros asolaban los siete mares durante años seguidos, llenando lentamente los barriles, mientras en tierra firme morían madres, nacían hijos y las amadas impacientes se casaban con otros.
Pero, por las noches, los hogares tenían luz. Y las señoras se perfumaban con las esencias destiladas del ámbar gris. Y procuraban convencerse de que los corsés de ballenas podían custodiar con eficacia la virtud, porque, al otro lado del Atlántico, una reina de espalda rígida impuso el recato que se extendía en oleadas, como una peste.
Lo inhumano de la situación la abrumó, y sin poder apartarse más de Rye, le rodeó con sus brazos y lo ciñó con fuerza, apoyando la frente contra la parte baja de la espalda.
– Rye querido, lo siento mucho.
Cuando el llanto pasó, él sólo hizo una pregunta:
– ¿Cuándo volveré a verte?
Pero ella no tenía respuesta que aliviase su desdicha.
El viento primaveral, indiferente a las penas humanas, perfumado de sal y de flores, le agitó el cabello, y luego se deslizó otra vez para secar el calafateado de otro ballenero más que estaba siendo puesto a punto para partir, y para llevarse el humo de los talleres que traían la prosperidad, y a veces el dolor, a la isla de Nantucket.
Capítulo 2
La caza de ballenas era el telar que entretejía la urdimbre del mar y la trama de la tierra, creando el tapiz llamado Nantucket. No quedaba isleño al que no afectase; más aún, la mayoría se ganaban la vida con ella, fuese de manera directa o indirecta, y así era desde finales del siglo diecisiete, cuando el patrón de una balandra llevó a Nantucket el primer esperma de ballena.
La isla en sí misma parecía destinada por la naturaleza a convertirse en sede de la caza de ballenas, nueva potencia económica de la América colonial, pues estaba ubicada cerca de las rutas originales de migración de esos mamíferos, y su forma de costilla de cerdo constituía una zona de anclaje natural, ideal para aprovechar como embarcadero, sin necesidad de modificar nada. Como consecuencia, la ciudad se extendía contorneando la costa de Great Harbor, y parecía salir del borde mismo del mar.
La búsqueda de esperma de ballenas se había convertido no sólo en la industria de Nantucket, sino en una tradición que se transmitía de generación en generación. Los hijos de capitanes se convertían en capitanes; el fabricante de velas le pasaba el oficio a su hijo; los que confeccionaban aparejos enseñaban a sus descendientes el arte de empalmar las líneas que mantenían tirantes las velas; los carpinteros tomaban a sus vastagos como aprendices en el oficio de reparación de naves; los talladores de barcos enseñaban a sus hijos a tallar mascarones de proa, que se consideraban amuletos de buena suerte para que las embarcaciones volviesen indemnes a puerto; con frecuencia, los herreros navales retirados despedían a sus herederos, que ocupaban su lugar junto al yunque y el martillo a bordo de un ballenero que zarpaba.
Los barriles se hacían en la costa, y luego se desmantelaban, se cargaban en los barcos y se armaban cuando eran necesarios, o sea cuando se capturaban las ballenas. Por lo tanto, los toneleros tenían la ventaja de ejercer su oficio tanto en tierra como a bordo de un ballenero, de poder elegir el riesgo de un viaje, con la posibilidad de altas ganancias, pues el porcentaje del tonelero -su parte-, sólo era precedido en cuantía por el del capitán, y el primer y segundo contramaestres.
En sus tiempos, Josiah Dalton habían ganado tres partes sustanciales, pero también había soportado las penurias de tres viajes, de modo que, en el presente, modelaba los barriles con los pies bien plantados en tierra firme.
Tenía la espalda encorvada por años de estar a horcajadas en el banco de carpintero, y de empuñar la pesada cuchilla de acero para desbastar. Gruesas venas azules le surcaban las manos, que estaban torcidas de tanto sujetar la herramienta de doble mango. El torso parecía forjado en hierro, y era tan musculoso que no guardaba proporción con las caderas, dándole el aspecto de un simio cuando estaba de pie.
Pero tenía un rostro gentil, atravesado por líneas que recordaban la veta de la madera que trabajaba. La mejilla izquierda estaba siempre curvada en una sonrisa, para dar cobijo a la pipa de brezo que jamás faltaba de entre sus dientes. El ojo izquierdo lucía un guiño perenne, y daba la impresión de haber quedado teñido del humo azul grisáceo que siempre se elevaba ante él, como si a lo largo de los años hubiese absorbido, de cierto modo, las fragantes volutas. El cabello crespo que coronaba su cabeza era gris, y tan rizado como los rizos de madera que caían desde la cuchilla.
Rye se detuvo en el portón de la tonelería, espiando, y dedicó un minuto a absorber lo que veía, lo que oía, lo que olía, todo aquello de lo que había sido apartado. Hileras de barriles alineados contra las paredes… barriles de cintura redonda, grandes toneles de flancos planos, y algún que otro barril ovalado, de los que no rodaban con el balanceo del barco. Barriles a medio hacer semejaban pétalos de margaritas en sus aros, mientras las duelas del próximo barril se remojaban en un tanque de agua. Cuchillas de desbastar colgaban en orden en una de las paredes, y debajo, como siempre, estaba la piedra de amolar. La ruñadera -cuchilla plana, que servía para hacer muescas en cada extremo de la duela-, azuelas de hojas curvas y los cepillos de ensambladuras estaban bien lejos del suelo húmedo, tal como Josiah le había enseñado siempre que debían estar.
Josiah: ahí estaba… con una oleada de rizos nuevos cubriéndole la bota, que apretaba el pedal del banco de trabajo, atornillando una duela en su lugar a medida que le daba forma.
«Ha envejecido mucho», pensó Rye, apesadumbrado. Cuando una sombra atravesó la entrada de la tonelería, Josiah alzó la vista. Levantó con parsimonia la mano venosa para quitarse la pipa de la boca. Con más lentitud aún, pasó la pierna sobre el asiento del banco de trabajo, y se puso de pie. Lágrimas delatoras le iluminaron los ojos al ver a su hijo, alto y esbelto, en el vano del portón.
Se olvidaron de los miles de saludos que se habían prometido a sí mismos si volvían a verse con vida, hasta que Josiah rompió el silencio con el comentario más banal:
– Estás en casa.
La voz le temblaba de manera peligrosa.
– Sí.
La del hijo era peligrosamente ronca.
– Oí decir que llegaste a bordo del Omega.
El hijo asintió. Se quedaron en silencio, el viejo, bebiéndose la imagen del más joven, y este, la escena familiar que se presentaba ante sus ojos y que a veces dudó de volver a ver. Las emociones propias de semejantes reencuentros los paralizaron a los dos un momento, como si estuviesen pegados al suelo de tierra, hasta que, al fin, Rye se movió, avanzando a grandes pasos hacia su padre, con los brazos abiertos. El abrazo fue firme, fuerte, aplastante, porque los brazos de Rye también habían tenido su entrenamiento en el manejo de la cuchilla. Palmeándose las espaldas, se separaron sonrientes, ojos azules que se miraban en otros, más azules todavía, sin poder hablar.

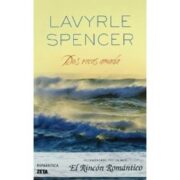
"Dos Veces Amada" отзывы
Отзывы читателей о книге "Dos Veces Amada". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Dos Veces Amada" друзьям в соцсетях.