– ¿Y si vas a la Europa del Este? ¿Quieres que alguien te acompañe allí? Podría contratar a alguien en París, a través del departamento de seguridad del Ritz.
A lo largo de los años había recibido amenazas, aunque ninguna reciente. La gente la reconocía en casi todos los países, pero, incluso en el caso de que no la reconociesen, era una mujer hermosa que viajaba sola. ¿Y si caía enferma? Carole siempre sacaba a la madre que había dentro de Stevie. A esta le encantaba cuidar de ella y protegerla de la vida real. Era su trabajo y su misión en la vida.
– No necesito seguridad. No me pasará nada. Además, aunque me reconozcan, ¿qué más da? Como decía Katherine Hepburn, mantendré la cabeza gacha y evitaré el contacto visual.
Era sorprendente lo bien que funcionaba esa estrategia. Cuando Carole no establecía contacto visual con la gente en la calle, la reconocían mucho menos. Era un viejo truco de Hollywood, aunque no siempre funcionaba.
– Siempre puedo acudir si cambias de opinión -se ofreció Stevie.
Carole sonrió. Sabía que su asistente no iba a la caza de un viaje. Solo se preocupaba por ella, cosa que la conmovía. Stevie era la perfecta asistente personal en todos los sentidos, siempre esforzándose por facilitar la vida de Carole y adelantarse a los problemas antes de que pudiesen surgir.
– Prometo llamar si tengo algún tropiezo y me siento sola o rara -le aseguró Carole-. ¿Quién sabe? Puede que decida volver a casa a los pocos días. Es bastante divertido marcharse sin planes concretos.
Había hecho un millón de viajes para promocionar o rodar películas. No estaba acostumbrada a irse de aquella manera, pero a Stevie le parecía una buena idea, aunque fuese insólita en ella.
– Tendré encendido el teléfono móvil para que puedas llamarme, incluso por la noche o cuando vaya al gimnasio. Siempre puedo hacer una escapada -prometió Stevie.
No obstante, Carole nunca la llamaba por la noche. A lo largo de los años ambas habían establecido firmes límites. Carole respetaba la vida privada de Stevie y esta respetaba la suya. Eso les había ayudado mucho a trabajar juntas.
– Llamaré a la compañía aérea y al Ritz -dijo Stevie antes de acabarse el bocadillo e ir a meter el plato en el lavavajillas.
Hacía mucho que Carole había reducido el personal doméstico a una sola mujer, que acudía por las mañanas cinco días por semana. Ahora que Sean y los chicos ya no estaban allí, no necesitaba ni quería demasiado servicio. La propia Carole revolvía en la nevera y ya no tenía cocinera. Además, prefería conducir ella misma. Le gustaba vivir como una persona normal, sin la parafernalia de una estrella.
– Voy a hacer la maleta -dijo Carole mientras salía de la cocina.
Dos horas más tarde había terminado. Se llevaba muy poco. Varios pantalones de vestir, algún vaquero, una falda, jerséis, zapatos cómodos para caminar y un par de tacones. Metió en la maleta una americana y un impermeable y sacó una abrigada chaqueta de lana con capucha para el avión. Lo más importante que se llevaba era el ordenador portátil, aunque tal vez ni siquiera lo utilizase si no se le ocurría nada durante el viaje.
Acababa de cerrar la maleta cuando Stevie entró en el dormitorio para decirle que había hecho las reservas. Salía hacia París dos días después y el Ritz le guardaba una suite en la parte del edificio que daba a la place Vendôme. Stevie dijo que la acompañaría al aeropuerto. Carole estaba preparada para su odisea de encontrarse a sí misma, en París o en cualquier otro lugar al que fuese. Si decidía viajar a otras ciudades, podía hacer las reservas una vez que estuviese en Europa. Carole se sentía ilusionada ante la perspectiva de marcharse. Sería maravilloso estar en París al cabo de tantos años.
Quería pasar por delante de su vieja casa cerca de la rue Jacob, en la Rive Gauche, y rendir homenaje a los dos años y medio que había pasado allí. Parecía que hubiese transcurrido toda una vida. Cuando se marchó de París era más joven que Stevie. Su hijo, Anthony, que entonces tenía once años, se alegró mucho de volver a Estados Unidos. En cambio Chloe, de siete, se sintió triste al abandonar París y a las amigas que tenía allí. La niña hablaba un francés perfecto. Sus hijos tenían ocho y cuatro años respectivamente la primera vez que fueron a París, cuando Carole rodó allí una película durante ocho meses. Se quedaron durante dos años más. Entonces parecía mucho tiempo, sobre todo para unas vidas tan cortas, e incluso para ella. Y ahora volvía, en una especie de peregrinación. No sabía lo que encontraría allí ni cómo se sentiría. Sin embargo, estaba preparada. Tenía unas ganas enormes de marcharse. Ahora se daba cuenta de que era un paso importante para escribir el libro. Volver tal vez la liberase y abriese esas puertas que estaban tan bien cerradas. Sentada ante su ordenador en Bel-Air, no podía forzarlas. Sin embargo, tal vez las puertas se abriesen allí de par en par por sí solas. Al menos eso esperaba.
Solo con saber que se iba a París, Carole pudo escribir varias horas esa noche. Se sentó ante el ordenador después de que Stevie se fuese, y ya volvía a estar allí a la mañana siguiente cuando esta llegó.
Dictó varias cartas, pagó sus facturas e hizo los últimos recados. Al día siguiente, cuando salieron de casa, Carole estaba lista. Charló animadamente con Stevie de camino al aeropuerto, recordando los últimos detalles sobre lo que había que decirle al jardinero y sobre unos encargos que llegarían mientras estaba fuera.
– ¿Qué les digo a los chicos si llaman? -preguntó Stevie tras llegar al aeropuerto mientras sacaba de la ranchera la maleta de Carole, que viajaba con poco equipaje para poder manejarse ella sola con más facilidad.
– Diles simplemente que estoy fuera -dijo Carole con desenvoltura.
– ¿En París?
Stevie siempre se mostraba discreta y solo contaba lo que Carole la autorizaba a decir, incluso a sus hijos.
– Puedes decírselo. No es un secreto. Seguramente les telefonearé yo misma en algún momento. Llamaré a Chloe antes de ir a Londres al final. Primero quiero ver qué decido hacer.
Le encantaba la sensación de libertad que le producía disponerse a viajar sola y decidir día a día a qué lugar quería ir. No estaba acostumbrada a actuar con tanta espontaneidad y hacer lo que deseaba. Aquella oportunidad parecía un verdadero regalo.
– No te olvides de decirme lo que haces -le insistió Stevie-. Me preocupo por ti.
Aunque sus hijos la querían, a veces no mostraban tanto interés. En ocasiones, Stevie se mostraba casi maternal hacia ella. Conocía el aspecto vulnerable de Carole que otros no veían, el aspecto frágil, el que dolía. Ante los demás, Carole se mostraba tranquila y fuerte, aunque en el fondo no siempre se sintiera así.
– Te mandaré un correo electrónico cuando llegue al Ritz. No te preocupes si después no tienes noticias mías. Si voy a Praga, a Viena o a cualquier otra parte, seguramente dejaré el ordenador en París. No quiero tener que contestar un montón de correos mientras estoy fuera. A veces es divertido escribir en blocs normales. Puede que el cambio me vaya bien. Llamaré si necesito ayuda.
– Más te vale. Que te diviertas -dijo Stevie mientras la abrazaba.
– Cuídate y disfruta del descanso -dijo Carole sonriendo mientras un mozo de equipaje cogía su maleta y la registraba.
Carole viajaba en primera clase. El hombre reaccionó un instante después de mirarla y sonrió al reconocerla.
– Vaya… Hola, señora Barber. ¿Cómo está?
El empleado se sentía entusiasmado de ver a la estrella cara a cara.
– Muy bien, gracias -respondió ella, devolviéndole la sonrisa.
Sus grandes ojos verdes iluminaban su rostro.
– ¿Se va a París? -preguntó él, deslumbrado. Estaba tan guapa como en la pantalla, y parecía simpática, cálida y real.
– Sí, voy a París.
El simple hecho de decirlo hizo que se sintiera bien, como si París la estuviese esperando. Le dio una buena propina y él la saludó con la gorra mientras otros dos mozos de equipaje se apresuraban a pedirle autógrafos. Los firmó, le dijo adiós con la mano a Stevie por última vez y desapareció en la terminal con sus vaqueros, su gruesa chaqueta de color gris oscuro y una gran bolsa de viaje en el brazo. Llevaba el pelo rubio, liso y brillante, recogido en una cola de caballo y, al entrar, se puso unas gafas oscuras. Nadie se fijó en ella. Solo era una mujer más que se acercaba a toda prisa a los controles de seguridad, de camino a un avión. Viajaba con Air France. Pese a los quince años transcurridos, todavía se sentía a gusto hablando francés. Tendría la oportunidad de practicar en el avión.
El avión despegó del aeropuerto internacional de Los Ángeles a la hora prevista y ella se puso a leer el libro que había llevado. A medio camino se durmió y, tal como había solicitado, la despertaron cuarenta minutos antes de la llegada, con lo que tuvo tiempo de lavarse los dientes y la cara, peinarse y tomar un té de vainilla. Mientras aterrizaban miró por la ventanilla. Era un día lluvioso de noviembre en París y el corazón le dio un vuelco al volver a ver la ciudad. Por razones que ni siquiera conocía con certeza, efectuaba una peregrinación en el tiempo y, después de tantos años, sentía que volvía a casa.
2
La suite del Ritz era tan bonita como Carole esperaba. Todas las telas eran de seda y satén; los colores, azul celeste y oro. Carole tenía un salón y un dormitorio, además de un escritorio Luis XV en el que conectó su ordenador. Le envió a Stevie un correo electrónico diez minutos después de llegar, mientras esperaba unos cruasanes y una tetera llena de agua caliente. Había traído reservas de su propio té de vainilla para tres semanas. Parecía absurdo, ya que se lo enviaban desde París, pero así no tendría que salir a comprarlo. Stevie se lo había metido en la maleta.
Carole decía en su correo electrónico que había llegado bien, que la suite era magnífica y que el vuelo había sido perfecto. Comentaba que en París llovía, pero que no le importaba. Mencionaba que apagaría el ordenador y no volvería a escribir en unos días. Si tenía algún problema telefonearía al móvil de su secretaria. A continuación pensó en llamar a sus hijos, pero al final decidió no hacerlo. Aunque le encantaba hablar con ellos, ya tenían su propia vida. Además, aquel viaje era solo suyo. Era algo que necesitaba hacer por sí misma. Aún no deseaba compartirlo con ellos. Además, sabía que les resultaría un tanto raro que se pusiese a vagar por Europa ella sola. Les parecería patético, como si no tuviese nada que hacer ni nadie con quien estar, cosa que no dejaba de ser cierta.
Sin embargo, le apetecía mucho hacer ese viaje. Ahora percibía que la clave del libro que trataba de escribir estaba allí, o al menos una de sus claves. Sus hijos se preocuparían si se enteraban de que viajaba sola. En ocasiones ellos y Stevie eran más conscientes de su fama que Carole. A ella le gustaba ignorarla.
Un camarero con librea vino a traerle los cruasanes y el té. El empleado dejó la bandeja de plata sobre la mesa de centro, en la que ya había pastelillos, una caja de bombones y un frutero lleno, así como una botella de champán enviada por cortesía del director del establecimiento. En el Ritz la cuidaban bien. Aquel hotel le encantaba. Nada había cambiado, pero estaba más bonito que nunca. Se acercó a las alargadas cristaleras que daban a la place Vendôme, bajo la lluvia. El avión había aterrizado a las once de la mañana. Carole había pasado directamente por la aduana y llegó al hotel a las doce y media. Ahora era la una. Disponía de toda la tarde para pasear bajo la lluvia y ver los monumentos. Aún no sabía adónde iría después de París, pero por el momento se sentía feliz. Empezaba a pensar que no iría a ninguna parte; se quedaría y disfrutaría de la ciudad. No había nada mejor. Seguía pensando que París era la ciudad más bonita del mundo.
Sacó de la maleta la poca ropa que llevaba y la colgó en el armario. Se dio un baño en la enorme bañera, se deleitó secándose con las gruesas toallas de color rosa y después se vistió con prendas abrigadas. A las dos y media cruzaba el vestíbulo con un puñado de euros en el bolsillo. Dejó la llave en recepción, pues la placa de latón pesaba mucho y ella nunca llevaba bolso cuando salía a caminar. Los bolsos le estorbaban. Se metió las manos en los bolsillos, se echó la capucha, bajó la cabeza y salió discretamente por la puerta giratoria. En cuanto estuvo en la calle se puso unas gafas oscuras. Para entonces la lluvia se había convertido en una llovizna que caía con suavidad. Bajó los peldaños del Ritz y salió a la place Vendôme. Nadie le prestó atención. Solo era una mujer anónima que salía a dar un paseo por la ciudad. Se dirigió a pie a la place de la Concorde, desde donde tenía pensado dirigirse a la Rive Gauche. Aunque era una larga caminata, Carole estaba preparada. Por primera vez en muchos años podía hacer lo que quisiera en París e ir a donde le apeteciese. No tenía que escuchar las quejas de Sean ni que entretener a sus hijos. No tenía que complacer a nadie que no fuese ella misma. Comprendió que ir a París había sido una decisión muy acertada. Ni siquiera le importaba la ligera lluvia de noviembre ni el aire frío. Su gruesa chaqueta la abrigaba y los zapatos con suela de goma mantenían sus pies secos sobre el suelo mojado. Entonces alzó la mirada al cielo, respiró hondo y sonrió. No había ciudad más espectacular que París, fueran cuales fuesen las condiciones meteorológicas. Para ella, el cielo de aquella ciudad era el más bonito del mundo. Ahora, más allá de los tejados, parecía una luminosa perla gris.

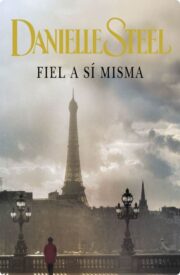
"Fiel a sí misma" отзывы
Отзывы читателей о книге "Fiel a sí misma". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Fiel a sí misma" друзьям в соцсетях.