Promesas
Título original: VOWS
Traducción: Ana Mazía
Este libro está dedicado a los numerosos bibliotecarios que me ayudaron a lo largo de años y, en especial, a Nita Foster y Ardis Wiley, del Hennepin County Library System, que siempre encontraron el material de investigación que yo necesitaba. Doy las gracias también a Patty Myers, de la Johnson County Library de Buffalo, Wyoming, y al equipo de la Sheridan County Fulmer Public Library de Sheridan, Wyoming, por su especial ayuda con este libro.
Nota de la autora
Los lectores que conozcan Sheridan y Buffalo descubrirán que me he tomado ciertas libertades con la historia de esas ciudades. En realidad, la calle principal de Sheridan no fue construida como la he descrito ni tenía casas victorianas tan elegantes como las que aparecen en el relato; no fueron erigidas hasta fines de siglo. En 1888, Mukers y Mathers aún no tenían la ferretería y, por supuesto, tampoco existía el Mint Saloon. Pero el relato exigía ciertos puntos de referencia y, por eso, pido disculpas por adaptar las fechas a mi historia.
L. S.
Capítulo 1
Territorio de Wyoming, 1888
Tom Jeffcoat cambió de posición en el duro asiento de la carreta, parpadeó dos veces y miró hacia el norte. Bajo el ala del polvoriento Stetson castaño, entrecerró los ojos hasta distinguir el contorno borroso de la ciudad. Sintió un espasmo en la boca del estómago: ¡por fin Sheridan, en el territorio de Wyoming! Y, con un mínimo de buena suerte, un baño, una cama verdadera y la primera cena caliente en dieciocho días.
Chasqueó la lengua azuzando a los caballos, que aceleraron el paso.
Desde unos kilómetros de distancia, el pueblo era apenas un lunar en la mandíbula del valle fértil y ancho, pero el asentamiento parecía tan bello como prometía el anuncio. Adornado de lozana hierba azul, típica de la zona, se acurrucaba en el punto en que los Big Horns se encontraban con el amplio valle de Goose Creek, donde se unían las corrientes del Big y el Little Goose. Las orillas de ambos arroyos estaban claramente delimitadas por una línea ondulante de sauces y álamos. Como el verano estaba empezando, estos últimos esparcían sus semillas en copos algodonosos que parecían una flotilla blanca sobre las aguas.
Pero eran las montañas las que aportaban grandeza: coronadas de nieve, veladas de azul, se elevaban como los nudillos de un puño apretado que contuviese a las Rocallosas en el oeste. Esas montañas se habían convertido en viejas amigas de Jeffcoat, siempre sobre su hombro izquierdo durante el largo viaje desde Rock Springs. Ya las amaba: las Big Horns, majestuosas gigantes vestidas allá en lo alto, con el telón de fondo azulado de los cedros de las Rocosas y que se resolvían en las laderas, en todos los matices concebibles de verde. Esas laderas ondulaban como una gigantesca falda fruncida y entre sus pliegues aterciopelados anidaba su nuevo hogar: Sheridan.
"Al Oeste de las preocupaciones", proclamaba el anuncio, "donde no hace calor, no hay polvo y las noches siempre son frescas."
Bueno, veremos.
A medida que se acercaba a la ciudad, iban cobrando forma los edificios, luego una calle… ¡no, por Dios, calles no! Un damero que se extendía recto y amplio, con los nombres en carteles de madera: Perkins, Whitney, Burkitt, Works, Loucks y la más ancha, Main, por la cual entró. En el corazón de la ciudad, los arroyos serpenteaban juntos cortando las calles en avenidas breves y oblicuas. En las laterales, vio casas, en su mayoría hechas de troncos pelados, con tejados en ángulo agudo para que la nieve se deslizara. Muchas parcelas estaban rodeadas de líneas demarcatorias: cercas de estacas puntiagudas, postes, dependencias en los lindes traseros de las propiedades, huertas recién plantadas y setos de flores. Al entrar en el distrito comercial, aminoró la marcha de los caballos para inspeccionar tranquilo los alrededores. Debía de haber unas cincuenta construcciones; las aceras de madera tenían la antigüedad suficiente para estar gastadas pero no combadas y vio una buena cantidad de negocios establecidos: un hotel, carnicería, barbería, botica, un bufete de abogados, varias tiendas, la oficina de un periódico y los inevitables saloons que atendían a los vaqueros que llegaban trayendo el ganado por Bozeman Trail, en el mismo trayecto que él acababa de recorrer. Estaban el Star, el Mint y uno llamado Silver Spur, junto al cual había un corral con media docena de alces salvajes. Unos cuantos vaqueros estaban practicando con lazos y las carcajadas de los hombres mezclados con los mugidos de las bestias hizo sonreír a Jeffcoat.
Más adelante, pasó ante otras señales de progreso: un edificio cuyas puertas dobles estaban abiertas de, par en par y mostraban una bomba para incendios, con resplandecientes abrazaderas de bronce; una casa en la que se veía el siguiente anuncio: L. D. Steele, Médico; una escuela (sin duda, habiendo una escuela irían colonos a establecerse); y una tienda de arneses y zapatos a la que Jeffcoat prestó especial atención.
En un momento dado, llegó a un arroyo sin puente, hinchado con los deshielos de primavera, donde un individuo delgado, de pantalones abombados y botas a la rodilla llenaba de agua la carreta con un cubo al extremo de un palo largo. A un costado del tambor de hojalata estaba pintado el siguiente anuncio: Agua fresca. Se entrega todos los días. 25 centavos el barril, 5 barriles por $1, Servicio de Agua burbujeante de Andrew Dehart.
– ¡Eh, hola! -gritó Jeffcoat, tirando de las riendas.
El hombre interrumpió la tarea y se volvió:
– ¡Hola!
Tenía barba hirsuta y nariz ganchuda que sonó sin ayuda de ningún pañuelo, arrojando el producto a la hierba, primero a la izquierda, luego a la derecha.
– ¿Qué arroyo es este, Big Goose o Little Goose?
– Big Goose. Por aquí le decimos, simplemente, Goose. ¿Es nuevo en el pueblo?
– Sí, señor. He llegado hace cinco minutos.
– Bien, ¿cómo está? Me llamo Andrew Dehart.
Hizo un gesto hacia el letrero de la carreta de agua.
– Y yo, Tom Jeffcoat.
– Si necesita agua, yo soy el hombre al que tiene que ver. ¿Se quedará?
– Sí, señor, esa es mi intención.
– ¿Tiene alojamiento?
– Todavía no.
– Bien, ha pasado usted ante el único hotel, el Windsor, por allá. Y Ed Walcott tiene el establo. Dé la vuelta en Grinnell.
– Gracias, señor Dehart.
Dehart lo saludó con la mano y, al tiempo que se daba la vuelta para continuar el trabajo, le dijo en voz alta:
– ¡Aquí siempre es bienvenida la sangre nueva!
Al parecer, ese arroyo marcaba el final de la zona comercial. Más allá, casi todo eran casas, de modo que Jeffcoat cambió de dirección y regresó por donde había llegado.
Encontró Grinnell sin ningún problema y un gran cobertizo sin pintar con el tejado en forma de tienda de campaña, las puertas abiertas de par en par y un notable cartel colgado alto, encima de la portilla del heno, donde decía: Establo Walcott. Alojamiento diurno y nocturno de caballos. Se alquilan arreos. Dobló por Grinnell para echar un vistazo.
En un corral al costado del edificio, media docena de caballos de aspecto saludable dormitaban al sol de las dos de la tarde, con los hocicos rozando la pared. En un extremo alejado había un pozo con herraduras desechadas rodeado de una fila de álamos torcidos, que proyectaban un retazo de sombra sobre la calle, por encima de la barra de atar las cabalgaduras. El cobertizo mismo era una construcción inmensa, abierto, construido con tablas verticales gastadas por el tiempo y con puertas dobles corredizas en ambos extremos, que permanecían abiertas.
Jeffcoat prefirió el riel de atar sombreado a la derecha, en lugar del soleado, a la izquierda, y pasó por la puerta abierta, distinguiendo la silueta de un hombre que trabajaba herrando a un caballo, enmarcado con claridad en la construcción abierta.
Su competidor.
Se detuvo en la sombra, enrolló las riendas en torno del asa del freno, se apeó y, con los puños sobre las orejas, flexionó la cintura. Sentía la piel tensa como el cuero de un tambor. Soltó una gran bocanada de aire y saltó de lado. Se detuvo junto a la gran puerta sur del establo y escudriñó el interior. Era como un túnel de ferrocarril, oscuro y fresco por dentro, e iluminado en los extremos. En el más alejado, el sujeto seguía trabajando, de cara a la puerta contraria, con el casco de un gran potro zaino sobre el regazo.
Mientras se acercaba, Jeffcoat observó al caballo y al hombre. El animal tenía hocico corto, pecho ancho y era alto. Al examinarlo más de cerca, vio que el hombre no era tal sino un muchacho flaco y menudo vestido con gastados pantalones azules, una camisa roja desteñida, tirantes negros, un delantal de cuero hasta los tobillos y una gorra blanda de lana marrón, con un botón en la coronilla.
Al acercarse Jeffcoat, el zaino relinchó, bajó la pata delantera y topeteó al muchacho con la barriga, torciéndole la gorra.
– ¡Maldito seas, Sergeant, saco de huesos, pedazo de mocoso! ¡Quédate quieto! -El muchacho le dio un golpe al animal en el hombro y se enderezó la gorra de un manotazo-. ¡Si vuelves a hacer eso, dejaré que te cures tú solo esta miserable grieta!
Atrapó con una mano la pata delantera, la colocó sobre su regazo y volvió a tomar el punzón para tratar el casco.
Jeffcoat sonrió, pues el animal sobrepasaba el peso del muchacho en unos cientos de kilos. Pero, pese a su juventud, el chico sabía lo que estaba haciendo. Las grietas de miembros de animales no podían tomarse a broma.
– Muchacho, ¿tú estás a cargo aquí?
Emily Walcott dejó caer el casco de Sergeant y se dio la vuelta, indignada. Paseó la mirada de expresión disgustada sobre el joven moreno, al que le hacía falta un afeitado y las mangas de la camisa: alguien se las había arrancado de los hombros. Examinó los brazos desnudos, los pantalones polvorientos, la cara con patillas con mirada socarrona y contestó, sardónica:
– Sí, señora, seguro.
Jeffcoat se quitó el sombrero:
– Oh… me he equivocado. Pensé que…
– ¡No importa lo que pensó! Puedo pasar sin oírlo otra vez. ¡Y, después de eso, no se moleste en quitarse el sombrero!
Era delgada como un látigo y más o menos de la misma forma, de unos diecisiete años, toda ojos azules, labios apretados y mejillas encendidas de indignación. Jeffcoat, que nunca había visto a una mujer en pantalones, se quedó atónito.
– Le ruego que me disculpe, señora.
– Soy señorita y no se moleste en pedirme disculpas. -Arrojó a un lado el punzón-. ¿En qué puedo servirlo?
– Ahí afuera tengo una yunta de animales hambrientos que necesitan hospedaje.
En ese preciso momento, a Sergeant se le ocurrió estirar el cuello, capturar la gorra de la señorita Walcott y comenzar a mordisquearla.
– ¡Maldito sea tu pellejo, Sergeant, dame eso! -Se la quitó de un tirón, la secó en los pantalones y la revisó, malhumorada, mientras el cabello negro le caía en mechones, sostenido a medias por peinetas-. ¡Mira lo que has hecho, maldito! ¡Lo has agujereado!
Jeffcoat se esforzó mucho por ocultar una sonrisa.
– Tendría que amarrarlo con dos cuerdas cortas, en vez de una, para que no pueda hacer eso.
Emily lo miró con malicia mientras se encasquetaba la gorra, metía el cabello dentro y la inclinaba hacia la oreja izquierda de modo que la breve visera caía en ángulo sobre las cejas negras de expresión enfadada. Con la gorra puesta, cubierta hasta el cuello por el sucio delantal de cuero, tenía más aspecto de muchacho que nunca.
– Gracias, lo recordaré -respondió, sarcástica, enfilando hacia la calle, con el delantal golpeándole los talones a cada paso que daba-. ¿Qué quiere, alojarlos solamente? Eso cuesta un dólar por noche, incluyendo el heno. El postre es aparte. Dos monedas por una ración extra de avena. Almohazarlos, otras dos. Si los guarda afuera, en el corral, se ahorrará diez centavos. -Llegó junto a la yunta y se volvió, pero Jeffcoat no la había seguido-. ¡Eh, señor, vociferó, tengo cosas que hacer! -Puso los brazos en jarras y tamborileó, impaciente, con los dedos sobre el delantal de cuero-. ¿Dónde quiere dejarlos? ¿Adentro o afuera? -Como no obtuvo respuesta, asomó la cabeza por la puerta y gritó a voz en cuello-: ¡Eh! ¿Qué diablos está haciendo? -y entró a zancadas con los puños balanceándose a los lados como badajos de campanas.
– Esta no es una grieta, es una fisura -dijo el aludido, examinando la pata de Sergeant como si fuese el dueño del lugar-. Necesitaría una herradura de tres cuartos, o quizás hasta una placa de cobre para que presione la horquilla y las paredes del casco, si no quiere que quede cojo para siempre. Tal vez serviría un remache.

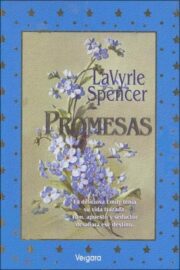
"Promesas" отзывы
Отзывы читателей о книге "Promesas". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Promesas" друзьям в соцсетях.