Vacaciones en Saint-Tropez
© 2002, Danielle Steel
Título original: Sunset in St. Tropez
© 2003, Isabel Merino Sánchez, por la traducción
Para los seis grandes:
Jerry y David,
Knud y Kirsten
Beverly y John,
por estar siempre disponibles para mí
en los buenos y en los malos momentos
y en los momentos importantes;
mis muy queridos amigos
con todo mi cariño,
D.S.
Capítulo 1
Diana Morrison encendió las velas que adornaban la mesa del comedor, puesta para seis personas. El piso era grande y elegante, con vistas a Central Park. Diana y Eric habían vivido allí diecinueve de los treinta y dos años que llevaban casados y, durante la mayor parte de ese tiempo, sus dos hijas habían vivido también allí, con ellos. Las dos se habían marchado en los últimos años, Samantha a un apartamento para ella sola, después de licenciarse en Brown, y Katherine al casarse, cinco años atrás. Eran buenas, inteligentes, cariñosas y divertidas y, pese a las previsibles discusiones que habían tenido durante la adolescencia se llevaba muy bien con ellas y las echaba de menos, ahora que eran mayores.
Pero ella y Eric disfrutaban de su tiempo solos. A los cincuenta y cinco años, seguía siendo bella y Eric siempre se había esforzado por mantener vivo el idilio entre los dos. Oía suficientes historias en su trabajo para comprender lo que las mujeres necesitaban de sus hombres. A los sesenta, era un hombre apuesto, de aspecto joven. Un año antes había convencido a Diana para que se arreglara los ojos. Sabía que ella se sentiría mejor si lo hacía, y estaba en lo cierto. Tenía un aspecto maravilloso a la luz de las velas, mientras comprobaba, una vez más, que no faltara nada en la mesa puesta para la cena de Nochevieja. Con la pequeña operación de cirugía estética se había quitado diez años de encima.
Hacía años que dejaba que el pelo mostrara su color natural, un blanco que en esos momentos refulgía como nieve recién caída. Lo llevaba en melena, con un corte inclinado perfecto que destacaba sus delicados rasgos y sus enormes ojos azules. Eric siempre le decía que estaba tan bonita ahora como cuando se conocieron. Ella era enfermera en el Columbia-Presbyterian, él, médico interno de obstetricia; se casaron seis meses más tarde y no se habían separado desde entonces. Ella dejó de trabajar al quedar embarazada de Katherine y después permaneció en casa, ocupándose de las niñas y mostrándose comprensiva con su marido cuando él se levantaba una noche tras otra para ayudar a traer niños al mundo. A Eric le encantaba su trabajo y ella estaba orgullosa de él.
Tenía una de las consultas de obstetricia y ginecología más prósperas de Nueva York y decía que todavía no estaba cansado, aunque dos de sus socios se habían retirado el año anterior. Pero a Eric no le importaban las horas extra y Diana ya estaba acostumbrada. No le molestaba que se marchara en mitad de la noche o que tuviera que cancelar una cena en el último minuto. Llevaban más de treinta años viviendo de esa manera. Él trabajaba en vacaciones y los fines de semana y adoraba lo que hacía. Fue él quien atendió a su hija Katherine cuando dio a luz a sus dos hijos.
Eran una familia perfecta en muchos sentidos y la vida se había portado bien con ellos. Tenían una vida fácil y gratificadora y un matrimonio sólido. Ahora que sus hijas eran mayores, Diana estaba muy ocupada trabajando como voluntaria en Sloan-Kettering y organizando actividades para recaudar fondos para investigación. No sintió ningún deseo de volver a su trabajo de enfermera cuando sus hijas se hicieron mayores; además, sabía que lo había dejado durante demasiado tiempo. Por otro lado, ahora tenía otros intereses; su vida había crecido a pasos agigantados en torno a ella. Su trabajo benéfico, el tiempo que pasaba con Eric, los muchos intereses compartidos, los viajes y sus dos nietos llenaban sus días.
De pie en el comedor, se volvió al oír que Eric entraba en la sala y, por un instante, él permaneció en el umbral del comedor, sonriéndole cuando sus miradas se encontraron. El lazo que los unía era evidente, la solidez de su matrimonio, rara.
– Buenas noches, señora Morrison… tienes un aspecto increíble.
Sus ojos, lo dijeron antes de que lo hicieran sus palabras. Siempre era fácil ver y saber lo mucho que la amaba. Su cara era atractiva, juvenil, de rasgos pronunciados, con un hoyuelo en la barbilla y los ojos del mismo azul brillante que ella, y su pelo había pasado sin esfuerzo de rubio rojizo a gris. Tenía un aspecto particularmente atractivo vestido de esmoquin; su estado físico era bueno y se mantenía en forma, con el mismo talle esbelto y los mismos hombros anchos que cuando se casaron. Montaba en bicicleta por el parque los domingos por la tarde y jugaba al tenis siempre que no estaba de guardia el fin de semana. Por muy cansado que estuviera, jugaba a squash o nadaba todas las noches después de acabar el trabajo en la consulta. Los dos parecían salir de un anuncio de personas sanas y atractivas de mediana edad.
– Feliz Año Nuevo, cariño -añadió él, mientras se acercaba, la rodeaba con el brazo y la besaba-. ¿A qué hora vienen?
Se refería a las dos parejas que eran sus compañeros favoritos y sus mejores amigos.
– A las ocho -dijo ella, mientras comprobaba el champán que se estaba enfriando en una cubitera de plata y él se servía un martini-. Al menos, Robert y Anne llegarán a esa hora. Pascale y John lo harán en algún momento antes de medianoche.
Eric se echó a reír al tiempo que se ponía una aceituna extra en el vaso y miraba a Diana.
Él y John Donnally habían ido juntos a Harvard y eran amigos desde entonces. Eran tan diferentes como la noche y el día. Eric era alto y enjuto, fácil de trato y de espíritu generoso. Amaba a las mujeres y, como hacía cada día en su consulta, podía pasar horas hablando con ellas. John era fornido, fuerte, irascible, tenía mal genio, discutía constantemente con su esposa y pretendía ser muy mujeriego, aunque nadie lo había visto nunca hacer nada en ese sentido. La verdad es que John amaba a su esposa, aunque habría preferido morirse antes que reconocerlo públicamente, incluso ante sus mejores amigos. Oírles hablar, a él y a Pascale, era como oír una serie de ráfagas de fuego graneado. Ella tenía un genio tan vivo como él y ocho años menos que Diana. Pascale era francesa y, cuando conoció a su marido, bailaba con el New York City Ballet. En aquel momento, tenía veintidós años y, veinticinco años después, seguía tan diminuta y graciosa como entonces, con unos grandes ojos verdes, pelo castaño oscuro y una figura increíble. Enseñaba ballet desde hacía diez años, en su tiempo libre. Solo había dos cosas evidentes que eran similares en Pascale y en John; ninguno de los dos era puntual y ambos tenían un carácter difícil y les encantaba discutir horas y horas. Habían convertido el arte de discutir por insignificancias en un deporte olímpico.
Los últimos invitados de Diana para Nochevieja eran Robert y Anne Smith. Se habían conocido treinta años atrás, cuando Eric atendió a Anne en su primer parto, y su amistad con ellos nació en ese mismo momento. Tanto Anne como Robert eran abogados. Con sesenta y un años, ella seguía ejerciendo y Robert era juez de un tribunal superior. A los sesenta y tres años, tenía el aspecto adecuadamente solemne que correspondía a su cargo. Pero su porte, a veces adusto, era una máscara que ocultaba un corazón bondadoso y tierno. Amaba a su esposa, a sus tres hijos y a sus amigos. Eric había ayudado a traer al mundo a los tres niños y se había convertido en uno de los mejores amigos de Anne.
Robert y Anne se casaron cuando estudiaban derecho y llevaban juntos treinta y ocho años. Eran los miembros de más edad del grupo y parecían los más formales, sobre todo debido a su trabajo. Pero eran cálidos y animados cuando estaban con sus amigos y tenían su propio estilo, algo que también sucedía con los demás. No eran tan pintorescos ni nerviosos como Pascale o John ni tenían un aspecto tan joven ni tan elegante como Eric y Diana. Robert y Anne aparentaban su edad, pero eran jóvenes de corazón. Los seis amigos sentían un profundo afecto mutuo y siempre se lo pasaban bien juntos. Se veían muy a menudo, mucho más que con otros amigos.
Cenaban juntos una o dos veces al mes y, a lo largo de los años, habían compartido alegrías, esperanzas y decepciones, las preocupaciones por sus hijos e incluso el profundo dolor de Pascale por no poder tener hijos. Después de dejar la danza, los deseaba con desesperación, pero nunca logró quedarse embarazada y ni siquiera los especialistas en fertilidad que les recomendó Eric pudieron hacer nada por ellos. Media docena de intentos in vitro e incluso óvulos de donantes, todo había sido en vano. Y John se había negado tozudamente a hablar siquiera de adoptar un niño. No quería «un delincuente juvenil de otros», quería el suyo propio o ninguno. Así que con cuarenta y siete y sesenta años, seguían sin hijos; solo se tenían el uno al otro para criticarse, algo que ambos hacían con frecuencia, sobre toda una serie de temas, la mayoría de veces para gran diversión de los demás, que ya estaban acostumbrados a las acaloradas disputas que Pascale y John no hacían ningún esfuerzo por ocultar y que parecían encantarles.
En una ocasión, las tres parejas alquilaron un velero en el Caribe y en varias, una casa en Long Island. Habían ido a Europa todos juntos más de una vez y siempre disfrutaban de esos viajes en compañía. Pese a tener estilos muy diferentes, eran totalmente compatibles y los mejores amigos. No solo toleraban las flaquezas de cada uno, sino que se comprendían en las cosas importantes. Habían compartido muchas experiencias comunes a lo largo del tiempo.
Era lógico que pasaran la noche de fin de año juntos. Durante las dos últimas décadas, era una tradición que las tres parejas valoraban y con la que contaban todos los años. Cada año se reunían en una casa diferente; iban a casa de Robert y Anne para cenar temprano y pasar una noche tranquila, que acababa justo después de las campanadas de medianoche, o a casa de John y Pascale, para tomar unas cenas desorganizadas, preparadas de forma apresurada, pero deliciosas, y el champán y los vinos que John y Pascale coleccionaban y sobre los que disputaban. Ella prefería los vinos franceses y él optaba por los californianos. Pero el lugar favorito para la cena de Nochevieja era la casa de Eric y Diana. Su hogar era cómodo y elegante, la cocinera que Diana utilizaba para noches como esas era excelente y muy capaz, y nunca se entrometía. La comida era buena, los vinos eran magníficos y en aquel piso decorado de forma impecable todos sentían que tenían que exhibir su mejor aspecto y comportarse de forma también impecable. Incluso Pascale y John hacían un esfuerzo por portarse bien cuando estaban allí, aunque no siempre lo conseguían y estallaba alguna pequeña discusión sobre el nombre de un vino que ninguno de los dos podía recordar o un viaje que querían hacer. John adoraba África, y Pascale, el sur de Francia. Con frecuencia, John hacía comentarios incendiarios sobre la madre de Pascale, a la que odiaba. Fingía odiar Francia, a los franceses y todo lo que tuviera que ver con ellos, incluyendo de forma muy especial a su suegra. Pascale le correspondía impetuosamente, con sus acerbos comentarios sobre la madre de John, que vivía en Boston. Pero pese a sus singularidades y rarezas, no cabía duda que los seis amigos sentían más que afecto unos por otros. El suyo era un profundo vínculo de cariño que había superado la prueba del tiempo y siempre tenían ganas de verse, sin importar si lo hacían con frecuencia o de tanto en tanto. Lo mejor de todo era que siempre que estaban juntos, se lo pasaban muy bien.
El timbre sonó exactamente a las ocho menos cinco y ni Eric ni Diana se sorprendieron cuando, al abrir la puerta, se encontraron a Anne, vestida con un traje de noche negro de cuello alto, unos discretos pendientes de perlas en las orejas y el pelo gris recogido en un moño, y a Robert, con esmoquin y el pelo blanco como la nieve y perfectamente peinado, de pie en el umbral, sonriéndoles.
– Buenas noches -dijo Robert con un destello en los ojos, mientras se inclinaba desde su considerable altura para besar a Diana y los cuatro se deseaban un feliz año nuevo-. ¿Llegamos tarde? -preguntó Robert, con aspecto preocupado. Era puntual en grado sumo, igual que Anne-. El tráfico estaba imposible.
Vivían en East Eighties, mientras que Pascale y John tenían que desplazarse desde su piso cerca del Lincoln Center, en el West Side. Pero solo Dios sabía cuándo llegarían. Para mayor complicación, había empezado a nevar, lo cual haría que les resultara difícil encontrar un taxi.

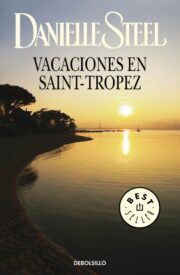
"Vacaciones en Saint-Tropez" отзывы
Отзывы читателей о книге "Vacaciones en Saint-Tropez". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Vacaciones en Saint-Tropez" друзьям в соцсетях.