Eric rodeó con el brazo a Diana y la besó antes de sentarse a la mesa, agradeciéndole el bello trabajo que había hecho, mientras Pascale dirigía una mirada fulminante a John desde el otro lado de la mesa.
– Si tú me hicieras eso, la conmoción me provocaría un ataque cardíaco -dijo riñéndolo-. Tú nunca me besas y nunca me das las gracias. ¡Por nada!
Pero pese a sus frecuentes quejas, no había rencor en su voz.
– Gracias, cariño -le respondió John sonriéndole con benevolencia desde su asiento-, por todas esas maravillosas cenas que me dejas congeladas.
Al decirlo, se echó a reír con buen humor. Con frecuencia, ella asistía a clase de danza por la noche, después de las clases que ella misma daba durante todo el día, y no tenía tiempo de prepararle la cena.
– ¿Cómo puedes decir eso? La semana pasada te dejé un cassoulet y hace dos días un coq au vin… ¡No te los mereces!
– No, tienes razón. Además, cocino mejor que tú -dijo riéndose de ella.
– ¡Eres un monstruo! -exclamó ella, con los verdes ojos relampagueando-. Y no pienso coger el autobús para volver a casa. Voy a coger un taxi sola, John Donnally, y no te permitiré que vengas conmigo.
Tenía un aspecto absoluta e increíblemente francés. La relación entre los dos siempre había estado hecha de fuego y pasión.
– Tenía esperanzas de que dijeras eso -replicó él, sonriendo a Diana, que servía su primer plato de ostras de Long Island.
Los seis compartían una afición particular por el marisco. Iban a tomar langosta como plato principal, seguida de ensalada y queso, como deferencia hacia Pascale, que no soportaba tomar la ensalada primero y siempre se sentía estafada si no había queso después del plato principal. Como postre, había Alaska flambeado, que era el favorito de Eric y que a los demás también les gustaba mucho. Era una comida de fiesta y una noche perfecta para los seis.
– ¡Dios mío, ¡qué bien se come en tu casa! -dijo John con admiración cuando Diana salió de la cocina con el postre llameante y todos los asistentes aplaudieron-. Pascale, ¿por qué no le pides a Diana algunas de sus recetas en lugar de todas esas tripas, vísceras, sesos, riñones y morcillas con que me alimentas?
– Aunque lo hiciera, no me dejarías gastar el dinero -dijo Pascale con franqueza-. Además, te encantan los sesos y los riñones -añadió con naturalidad.
– He mentido. Prefiero comer langosta -replicó él sonriendo ampliamente a su anfitriona, mientras Robert se reía entre dientes.
Las constantes peleas y pullas de los Donnally le divertían, aun después de veinticinco años oyéndolas. A todos ellos les parecían inofensivas. Sus matrimonios eran sólidos, sus parejas fiables y estables y sus relaciones sorprendentemente armoniosas en un mundo que, a la mayoría de personas, les ofrecía una escasa armonía. Todos eran conscientes de que habían sido bendecidos no solo en sus parejas, sino también en su vínculo de amistad mutua. Robert decía que eran los seis mosqueteros y, aunque sus intereses eran diversos y, a veces, diferentes, sin embargo siempre disfrutaban del tiempo que pasaban juntos.
Eran más de las once cuando Anne comentó que tanto John como Eric habían cumplido los sesenta aquel año y que, ahora, ya no se sentía tan anciana. Era un año mayor y, el año anterior, odió llegar a los sesenta la primera.
– Tendríamos que hacer algo para celebrarlo -dijo Diana mientras tomaban el café y John encendía un puro, ya que a los demás no les importaba.
Era un gusto que Pascale compartía con él y, de vez en cuando, fumaba con él. En los últimos años, fumar puros se había puesto de moda entre las mujeres, pero Pascale lo había hecho siempre, desde que se casaron. Parecía incongruente, a la luz de su delicado aspecto.
– ¿Qué propones para celebrar que ya tenemos sesenta años? -le preguntó Eric a su esposa, con una sonrisa-. ¿Un estiramiento facial para todos? Por lo menos para los hombres; ninguna de vosotras lo necesita -dijo, mirando con admiración a su esposa. Era el único secreto que no habían compartido con sus amigos, el hecho de que, siguiendo su consejo, ella se había retocado los ojos. Incluso había sido él quien le buscó el cirujano-. Creo que John tendría un aire estupendo con algunos retoques.
La verdad es que él tenía unas cuantas arrugas, pero le sentaban bien. Tenía un aire muy masculino, que encajaba perfectamente con su personalidad.
– Mejor una liposucción -dijo Pascale, mirando a su marido a través del humo.
Él encajó el comentario, impertérrito.
– Son esas malditas morcillas que me haces comer -dijo, acusador.
– ¿Y si dejara de hacértelas? -lo desafió ella.
– Te mataría -respondió él sonriendo y pasándole el puro para que diera una calada, lo cual ella hizo con aire de placer.
Pese a todas sus bromas y pullas, John y ella se gustaban de verdad.
– Hablo en serio -insistió Diana. Les quedaba otra media hora hasta la media noche-. Tendríamos que celebrar la mayoría de edad de nuestros hombres. -Solo ella y Pascale estaban todavía a varios años de distancia de ese hito, aunque Diana estuviera más cerca que Pascale y no le entusiasmara ese hecho-. ¿Por qué no hacemos otro viaje juntos?
– ¿Adónde propones que vayamos? -preguntó Robert con aire de interés.
Cuando podían escaparse de sus absorbentes vidas profesionales, Anne y él disfrutaban viajando a lugares exóticos. El verano anterior habían ido a Bali e Indonesia. Fue un viaje que recordarían toda la vida.
– ¿Que tal un safari en Kenia? -preguntó John esperanzado.
Pascale lo miró con repugnancia. Había ido con él a Botswana unos años antes, a una reserva de caza, y había odiado cada minuto. El único lugar donde siempre quería ir era París, para ver amigos y parientes, pero John no lo consideraba vacaciones. Le sacaba de quicio estar con la familia de Pascale y acompañarla a visitar a sus parientes, mientras ella hablaba incesantemente en francés y él no entendía nada de lo que estaban diciendo ni quería hacerlo. Adoraba a Pascale, pero parte de su familia le irritaba y la otra parte le aburría.
– Detesto África, los bichos y la suciedad. ¿Por qué no vamos todos a París? -preguntó Pascale con aire de felicidad. Adoraba París en la misma medida que John lo odiaba.
– ¡Qué idea tan estupenda! -dijo él, dando una calada al puro, que acababa de encender de nuevo-. Alojémonos todos en casa de tu madre. Estoy seguro de que le encantaría. Podríamos hacer cola todos juntos, durante un par de horas, esperando que tu abuela saliera del cuarto de baño.
Como la mayoría de pisos en París, el de la madre de Pascale solo tenía un baño y su abuela, de noventa y dos años, vivía con ella y con una tía de Pascale, ambas viudas. Era un ambiente que exasperaba a John y lo empujaba a beber un montón de bourbon siempre que estaban allí. La última vez incluso se había llevado su propia bebida, porque lo más exótico que había en el bar de su suegra era Dubonnet y vermut dulce, aunque siempre hubiera un excelente vino tinto con la cena. El padre de Pascale había sido un entendido en vinos y su madre había aprendido mucho de él. Era lo único que a John le gustaba de ella.
– No le faltes al respeto a mi abuela. Además, tu madre es incluso más imposible que la mía -dijo Pascale, con un aire muy galo y muy ofendida.
– Pero por lo menos, habla inglés.
– Tampoco querríais quedaros en casa de mi madre -comentó Diana y los demás se echaron a reír. Todos habían visto a los padres de Diana varias veces y, aunque el padre era un hombre agradable, Diana no ocultaba que su madre, organizada y dominante en extremo, siempre la sacaba de sus casillas-. En serio, ¿adónde podríamos ir juntos? ¿Qué tal el Caribe? ¿O algún lugar exótico de verdad esta vez? Buenos Aires o Río.
– Todo el mundo dice que Río es peligroso -dijo Anne con aire preocupado-. Mi prima fue el año pasado y le robaron el bolso, el equipaje y el pasaporte. Dijo que nunca volvería allí. ¿Qué os parece México?
– O Japón o China-propuso Robert, empezando a animarse con la idea. Le gustaba viajar con los otros y le tenía una afición especial a Asia-. O Hong Kong. Las chicas podrían ir de compras.
– ¿Qué hay de malo en Francia? -dijo Pascale probando de nuevo y los demás se echaron a reír, mientras John fingía hundirse, desesperado, en su sillón. Iban cada verano-. Hablo en serio. ¿Por qué no alquilamos una casa en el sur de Francia? Aix en Provence o Antibes o Eze o ¿por qué no Saint-Tropez? Es fabuloso.
John se opuso inmediatamente, pero a Diana pareció interesarle el proyecto.
– En realidad, ¿por qué no? Podría ser divertido alquilar una casa y quizá algún conocido de Pascale podría encontrarnos algo bueno. Podríamos pasarlo mejor que viajando por algún país extranjero. Eric y yo hablamos bastante francés como para arreglárnoslas, Anne lo habla muy bien y Robert también. Pascale puede encargarse de la parte más difícil. ¿Qué os parece?
Anne sopesó la idea, con aire pensativo, y luego asintió.
– A decir verdad, me gusta la idea. Robert y yo fuimos a Saint-Tropez con los chicos hace diez años y nos encantó. Es bonito, al lado del mar, la comida es estupenda y está lleno de animación.
Robert y ella habían pasado una romántica semana allí, a pesar de los niños.
– Podríamos alquilar una casa para el mes de agosto y, John -prometió Diana poniendo una cara muy seria-, te prometo que no dejaremos que la madre de Pascale se acerque para nada.
– En realidad, puede que tengamos suerte. Siempre va a Italia en agosto.
– Lo ves, sería perfecto. ¿Qué pensáis todos? -preguntó Diana, impulsando el proyecto.
Robert mostró su aprobación asintiendo con la cabeza. Saint-Tropez sonaba bien; era civilizado y divertido y podían alquilar un barco para ir hasta otros lugares de la Riviera.
– Me gusta la idea -admitió Robert.
Eric secundó la moción.
– Voto por Saint-Tropez -dijo solemnemente-, si encontramos una casa decente. Pascale, ¿qué te parece? ¿Puedes encargarte de esa parte por nosotros?
– No hay problema. Conozco algunos agentes inmobiliarios muy buenos en París. Y si puede dejar a mi abuela, mi madre podría ir a ver algunos en mi nombre.
– No -dijo John enfáticamente-, déjala fuera de esto. Elegirá algo que detestaremos. Habla tú directamente con los agentes.
Pero no puso objeciones al lugar, aunque estaba en una zona a la que solía referirse como el país de las ranas.
– ¿Es unánime, pues? -preguntó Diana, mirando en torno a la mesa, y todos asintieron-. Entonces, será Saint-Tropez en agosto.
Pascale estaba radiante. Nada en el mundo la atraía más que pasar un mes en el sur de Francia con sus mejores amigos. Incluso John parecía bastante resignado. En ese momento, Eric anunció que era medianoche.
– Feliz Año Nuevo, cariño -dijo besando a su esposa.
Robert se inclinó hacia Anne y la besó discretamente en los labios, abrazándola mientras le deseaba lo mejor para el año que empezaba. Pascale rodeó la mesa para besar a su marido, que estaba inmerso en una nube de humo, pero a ella no le importó el sabor cuando él la besó en la boca con algo más de pasión de la que había esperado. Pese a todas sus peleas y quejas, su matrimonio era tan sólido como el de sus amigos. En algunos sentidos incluso más, ya que lo único que tenían era el vínculo que los unía, sin niños para distraerlos.
– Me muero de ganas de que sea verano y estemos en Saint-Tropez -dijo Pascale con voz jadeante, al emerger de entre el humo para respirar-. Será fantástico.
– Si no lo es -dijo John, con sentido práctico-, tendremos que matarte, Pascale, ya que ha sido idea tuya. Asegúrate de conseguirnos una casa decente. Nada de esas trampas ratoneras que les endilgan a los turistas ingenuos.
– Encontraré la mejor casa de Saint-Tropez, lo prometo -dijo, comprometiéndose ante todos ellos.
Luego volvió a coger el puro de John y le dio una calada, todavía sentada en las rodillas de su marido.
Todos se pusieron a hablar animadamente de los planes que acababan de hacer. Lo único en lo que todos estaban de acuerdo sin problemas era en que iba a ser un verano estupendo. Aquella idea que se les había ocurrido era una forma maravillosa de dar la bienvenida al año nuevo.
Capítulo 2
Dos semanas más tarde, volvieron a reunirse todos, esta vez en el piso de Pascale y John en el West Side, una noche que llovía a mares. Los Morrison y los Smith llegaron puntuales, como siempre, y dejaron las gabardinas y los chorreantes paraguas en el recibidor de los Donnally. La decoración del piso era ecléctica; había máscaras africanas, esculturas modernas, antigüedades que Pascale había traído de Francia y hermosas alfombras persas. Y también objetos fascinantes que había comprado durante sus viajes con el ballet.

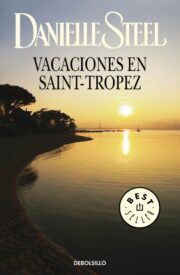
"Vacaciones en Saint-Tropez" отзывы
Отзывы читателей о книге "Vacaciones en Saint-Tropez". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Vacaciones en Saint-Tropez" друзьям в соцсетях.