– ¿Me dejarán verla? -dijo Robert con una voz llena de pánico.
Nunca se había sentido tan débil, tan incapaz de hacer frente a una situación. A todos los efectos prácticos, siempre se había considerado un hombre fuerte, y lo mismo había hecho Anne, pero sin ella, de repente sentía que todo su mundo, toda su vida se desmoronaba a su alrededor y lo único que podía pensar era en el aspecto que ella tenía, caída allí en el cuarto de baño, con el rostro grisáceo e inconsciente.
– Te dejarán verla en cuanto sea posible -dijo Eric tranquilizándolo-. Ahora están trabajando muy duro, haciendo muchas cosas. Que tú estuvieras allí, solo aumentaría la confusión.
Robert asintió y cerró los ojos. Diana, sentada a su lado, le sostenía la mano, apretándosela con fuerza. Rezaba por Anne, pero no quería decírselo a Robert. Ni siquiera se había entretenido en peinarse antes de salir corriendo con Eric.
– Quiero verla -dijo Robert finalmente, con aire de desesperación.
Eric se ofreció para entrar en las profundidades de la UCI para ver qué tal estaba Anne. Pero cuando llegó allí, lo que vio no fue un panorama tranquilizador. La habían intubado, estaba conectada a un respirador artificial y había media docena de monitores a su alrededor, pitando frenéticamente. Le habían puesto una vía intravenosa y todo el equipo estaba ocupándose de ella, con el jefe gritando órdenes a todos los demás. Eric supo con una sola mirada que no había modo alguno de que dejaran entrar a Robert para verla y pensó que, por el momento, era mejor así. Robert se hubiera sentido aterrorizado.
Cuando Eric volvió afuera, a la sala de espera, ya habían llegado los dos hijos de Robert, con caras preocupadas, y Amanda llegó solo unos minutos más tarde. Al parecer, todos habían hablado con ella en los últimos días y todos ellos se sentían anonadados. Les había parecido que estaba bien, sana, activa como de costumbre y dominando la situación y ahora, en un instante, estaba luchando por su vida y todos eran impotentes para salvarla. Mandy se abrazó a su hermano menor, llorando, de pie en el vestíbulo. El mayor estaba sentado al lado de su padre, con Diana al otro lado, todavía cogiéndole la mano. Pero no había nada que ninguno de ellos pudiera hacer, solo esperar.
Acababan de dar las siete cuando el cardiólogo jefe salió para decirles que Anne había tenido otro ataque cardíaco masivo, sin recuperar el conocimiento, y que no hacía falta que les dijera lo grave que era la situación; todos lo sabían. Robert se cubrió la cara con las manos y rompió a llorar. Estaba totalmente deshecho por lo que había pasado y no le avergonzaba mostrarlo. Si el amor hubiera podido traerla de vuelta, lo que él sentía por ella lo habría logrado.
Fue una noche larga y triste y justo a las ocho de la mañana, cuando Diana volvía de la cafetería con cafés para todos, regresó el cardiólogo con una expresión solemne. Eric lo vio primero y supo sin necesidad de palabras lo que había sucedido.
Robert también lo comprendió; se puso en pie y lo miró, como queriendo conjurar las palabras, antes de que las dijera.
– No -dijo, negándose a creer lo que todavía no se había dicho-, no. No quiero oírlo.
Parecía aterrado, pero súbitamente fuerte y casi furioso. Tenía una mirada enloquecida, extraña para todos los que le conocían. Rompía el corazón verlo de aquella manera.
– Lo siento, señor Smith. Su esposa no ha sobrevivido al segundo ataque. Hemos hecho todo lo que hemos podido. Intentamos reanimarla… pero se nos quedó entre las manos. Lo siento muchísimo.
Robert permaneció de pie, con la mirada fija en el médico, como si estuviera a punto de desplomarse. En un instante, Amanda se lanzó entre sus brazos, sollozando sin control por la pérdida de su madre. Ninguno de ellos podía creer lo que acababa de suceder. Parecía imposible, solo unas horas antes habían estado cenando juntos todos los amigos y, ahora, ella estaba muerta. Robert ni siquiera podía empezar a asimilarlo; mientras abrazaba a su hija, se sentía como si fuera de madera y, al mirar por encima del hombro de Amanda, lo único que veía era a Eric y a Diana, llorando, y a sus dos hijos abrazados y sollozando.
El doctor le dijo con el máximo tacto posible que tendría que hablar con alguien para hacer los arreglos necesarios y que, mientras tanto, tendrían a Anne allí. Mientras lo escuchaba, Robert empezó a sollozar.
– ¿Qué arreglos? -preguntó con voz ronca.
– Tendrá que llamar a una funeraria, señor Smith, y hablar con ellos. Lo siento mucho -repitió y luego se dirigió al mostrador de la UCI para hablar con las enfermeras. Había formularios que tenía que rellenar antes de acabar su guardia.
Robert y los demás permanecieron sin objeto en la sala de espera, mientras empezaban a llegar otras visitas. Eran casi las nueve de un sábado por la mañana y venían a ver a otros pacientes.
– ¿Por qué no vamos a nuestra casa un rato? -propuso Eric con voz queda, secándose los ojos y rodeando a Robert con un brazo firme-. Podemos tomar un café y hablar -dijo, mirando a Diana, quien asintió, tomando a Amanda bajo su protección.
Robert salió de la sala flanqueado por sus dos hijos, con Eric siguiéndoles de cerca. Cruzaron el hospital a ciegas y salieron a la mañana invernal. Hacía un frío glacial después de la lluvia de la noche anterior y parecía que se preparaba otra tormenta. Pero Robert no veía nada. Cuando entró en un taxi con sus hijos, se sentía sordo, mudo y ciego. Eric y Diana cogieron otro coche justo después y cinco minutos más tarde estaban en el piso de los Morrison.
Diana se movió rápida y silenciosamente en la cocina, haciendo café y tostadas para todos, mientras Robert permanecía sentado con los demás en la sala, deshecho.
– No puedo comprenderlo -dijo cuando ella puso una taza de café delante de él sobre la mesita-. Anoche estaba bien. Lo pasamos tan bien y lo último que dijo antes de quedarse dormida fue que le hacía mucha ilusión ir a la casa en Francia este verano.
– ¿Qué casa en Francia? -preguntó, desconcertado, Jeff, el hijo mayor.
– Hemos alquilado una casa en Saint-Tropez con los Donnally y tus padres para el mes de agosto -explicó Eric-. Estuvimos mirando fotos anoche y tu madre parecía estar bien. Aunque ahora que lo pienso, parecía cansada y estaba pálida, pero lo mismo les pasa a todos los habitantes de Nueva York en invierno. No le di importancia.
Eric estaba furioso consigo mismo por no haber sospechado nada.
– De camino a casa le pregunté si estaba bien -dijo Robert, dándole vueltas de nuevo a todo aquello en su cabeza-. Parecía agotada, pero siempre trabajaba tanto…, no parecía nada inusual. Hoy iba a dormir hasta tarde.
Y ahora estaba dormida para siempre. Robert sintió que lo inundaba una oleada de pánico cuando se dio cuenta de que no había pedido que le dejaran verla, pero supuso que tendría la oportunidad de hacerlo más tarde. No había podido pensar en nada más que en la abrumadora pérdida que acababa de sufrir. Era como si en esos momentos sintiera que si rebobinaba la película en su cabeza las veces suficientes, podría hacer que acabara de forma diferente a como lo había hecho. Como si al mirarla de nuevo, pudiera ver que ella estaba más que cansada y fuera capaz de salvarla. Pero la tortura que había ideado no tenía sentido, todos lo sabían.
Tomó solo dos sorbos de café y ni tocó las tostadas que Diana les había preparado. No podía pensar en comer nada en absoluto; lo único que quería era ver a Anne y estrecharla entre sus brazos.
– ¿Qué hacemos ahora? -preguntó Amanda, sonándose con uno de los pañuelos de papel de la caja que Diana había dejado discretamente encima de la mesa.
Amanda tenía veinticinco años y nunca había experimentado ninguna pérdida como esta ni, en realidad, ninguna otra. La muerte le era totalmente desconocida. Sus abuelos habían muerto cuando era demasiado pequeña para recordarlo. Ni siquiera había perdido una mascota en toda su vida. Se trataba de una pérdida muy grande para empezar.
– Puedo encargarme de una parte por vosotros -dijo Eric amablemente-. Llamaré a Frank Campbell esta mañana.
Era una funeraria prestigiosa que, desde hacía muchos años, se cuidaba de los neoyorquinos, algunos tan famosos como Judy Garland.
– ¿Tienes alguna idea de qué quieres hacer, Robert? ¿Quieres que la incineren? -preguntó Eric.
La pregunta hizo que Robert se desmoronara en un instante. No quería que la incineraran, la quería viva de nuevo, en el salón de los Morrison, preguntándoles por qué estaban siendo tan tontos. Pero esto no era tonto. Era insoportable, impensable, intolerable, para su esposo, para sus hijos. En realidad, ellos lo estaban llevando mejor que él.
– ¿Puedo hacer algo para ayudar, papá? -ofreció Jeff suavemente y su hermano menor, Mike, trató de ponerse a la altura de las circunstancias.
Ambos habían llamado a sus esposas y les habían dado la noticia. Unos minutos después, Diana salió discretamente para llamar a Pascale y John, que quedaron anonadados cuando les dijo que Anne había muerto aquella mañana. Al principio, no podían entenderlo.
– ¿Anne? Pero si estaba perfectamente anoche -insistía Pascale, igual que habían hecho todos-. No puedo creerlo… ¿Qué ha pasado?
Diana le contó lo que sabía y Pascale, llorando, fue a decírselo a John, que estaba leyendo el periódico. Media hora más tarde, también ellos llegaban a casa de los Morrison y era más de la una cuando Robert fue finalmente a su casa a vestirse. Cuando vio las luces encendidas y, en el suelo del cuarto de baño, las toallas que había puesto allí para taparla y abrigarla, rompió a sollozar, angustiado, de nuevo, y cuando se dejó caer en la cama, olió su perfume en la almohada. Era más de lo que podía soportar.
Por la tarde, Eric fue a Campbell con él y le ayudó a cumplir con el insoportable martirio que se le imponía, tomando decisiones, encargando flores, eligiendo un ataúd. Escogió uno magnífico, de caoba con el interior de terciopelo blanco. Todo aquello era una pesadilla. Le dijeron que podría ver a su esposa más tarde cuando llegara del hospital. Y cuando la vio, con Diana de pie a un lado, se derrumbó por completo. Estrechó la forma inerte de Anne entre sus brazos, mientras Diana los miraba, llorando en silencio. Aquella noche, fue a casa de Jeff a cenar con sus hijos. Jeff y su esposa insistieron en que pasara la noche con ellos y él se sintió aliviado de hacerlo. Mandy se quedó con Mike y su esposa Susan en su piso. Ninguno de ellos quería estar solo y daban gracias por tenerse unos a otros.
Los Donnally y los Morrison cenaron juntos, todavía incapaces de comprender qué había pasado. Solo la noche antes Anne había estado con ellos y, ahora, estaba muerta y Robert, desquiciado.
– Detesto tocar un tema tan poco diplomático en estas circunstancias, pero estaba pensando qué vamos a hacer con la casa de Saint-Tropez -dijo Diana con cautela, mientras contemplaban tristemente sus platos, con la comida china que habían comprado lista para comer y que apenas habían tocado.
Nadie tenía hambre y en casa de Jeff, Robert estaba, literalmente, dejándose morir de hambre. No había tocado comida alguna desde la noche antes y no quería hacerlo.
– Como estás siendo poco diplomática -dijo John con un aspecto tan deprimido como los demás-, yo también lo seré. La casa es demasiado cara dividida entre dos y no tres parejas. Tendremos que dejarla -dijo tajante.
Pascale miró incómoda a su marido.
– No creo que podamos hacerlo -dijo en un susurro.
– ¿Por qué no? Ni siquiera les hemos dicho que nos la quedábamos.
Habían acordado enviar un fax desde el despacho de Anne el lunes.
– Sí que se lo hemos dicho -dijo Pascale, con aire contrito.
– ¿Qué significa eso? -preguntó John, mirándola sin entender.
– Es una casa tan estupenda y yo tenía miedo de que alguien se la quedara, así que le pedí a mi madre que pagara el depósito en cuanto el agente me llamó. Estaba segura de que a todos nos encantaría.
– Espléndido -dijo John con los dientes apretados-. Tu madre no ha pagado ni un tubo de dentífrico durante años, sin hacer que se lo enviaras o lo pagaras, y ¿de repente hace un depósito para una casa? ¿Antes incluso de que estuviéramos de acuerdo? -Miró a Pascale severamente, incapaz de creer lo que acababa de oír.
– Le dije que le devolveríamos el dinero -dijo Pascale, en voz baja, mirando a su marido con aire de disculpa.
Pero la casa había resultado ser tan buena, en todo, como el agente había prometido y a todos les habían encantado las fotografías, o sea que no se había equivocado.
– Dile que pida que le devuelvan el dinero -dijo John con firmeza.
– No puedo. No es reembolsable; lo explicaron antes de que le dijera que pagara.

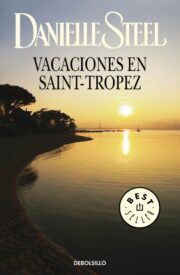
"Vacaciones en Saint-Tropez" отзывы
Отзывы читателей о книге "Vacaciones en Saint-Tropez". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Vacaciones en Saint-Tropez" друзьям в соцсетях.